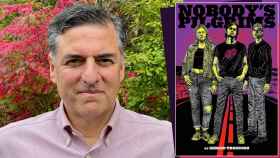Permítanme tomarme la libertad de no efectuar en esta columna, ni en ninguna otra futura, la más mínima concesión al lenguaje de género inclusivo, neutro y no sexista, que utiliza la ultraizquierda alfalfabeta, porque aborrezco el uso de eufemismos balsámicos, circunloquios agotadores y ese horror que supone la dictadura marxifascista del lenguaje correctamente político. Quisiera hablarles de nuestros queridos papis. Sí, de los papis --que escribiré en cursiva-- como diminutivo cariñoso de papás. Lo prefiero antes que padres, que suena muy serio, o progenitores, término referido a los que engendran a la progenie, y que además, en lo etimológico, encierra evidente tono erótico genital, cosa innecesaria en unos tiempos en los que las mujeres ya no necesitan a los hombres, porque para eso ya están los bancos de semen.
Nuestros papis, todos, sin excepción, lloraron emocionados al tenernos en brazos cuando llegamos a este mundo. Nos bañaron y cambiaron los pañales y se turnaron junto a la cuna; nos dieron la teta o el biberón y nos enseñaron a caminar. Rieron con nosotros y se desvivieron por hacernos felices. Nos enseñaron a balbucear, a conectar sílabas y a crear las casillas y conceptos que ordenan en nuestras cabezas la realidad consensuada que es el universo. También a esquivar cualquier peligro --¡tapa ese enchufe! ¡ojo con la escalera! ¡cuidado con la olla de la cocina!--. Y renunciaron a cualquier cosa, a cualquier capricho, a todo, antes de que nos faltara algo imprescindible.
Los papis nos llevaron al colegio, con los donuts en la cartera, se preocuparon de nuestro bienestar, resolvieron conflictos y entuertos, nos enseñaron a respetar a los demás y a ser buenas personas, a no guardar rencor ni vengarnos de nadie. Hicieron los deberes, dibujaron y recuperaron los quebrados y raíces cuadradas con nosotros. Pero sobre todo nos enseñaron, y en eso seguimos, a amar la belleza, la cultura, a pensar, a disfrutar de la buena música, los libros y el cine. No intentaron moldearnos como quien cultiva un bonsai en maceta pequeña, retorciendo raíces o podando ramas. En absoluto. Nos dejaron volar, ser libres. Y si advertían que en ese aprendizaje había que pegarse una castaña, caerse de la bicicleta y pelarse las rodillas, nos dejaban aprender de nuestros errores. Ellos ponían la mercromina y la tirita de rigor. Y punto. Aunque eso sí: en asuntos de seguridad mayor, los papis nunca dudaban en trasnochar mil noches y una noche; se enfundaban los pantalones encima del pijama y conducían de madrugada a fin de que no volviéramos solos, borrachos y arrastrándonos a casa.
Nuestros papis --y también nuestros abuelos-- pasaron por tiempos difíciles, sumamente difíciles, pero tuvieron el suficiente juicio como para no inculcarnos dogmas, ni envenenar nuestras mentes, cavando trincheras o fomentando el guerracivilismo del que aún viven y se enriquecen muchos cretinos. En política nos explicaron lo deleznable del totalitarismo, más allá de su procedencia y origen. Nos hablaron de las bondades del bien común platónico y de lo abominable de la explotación del hombre por el hombre, pero sobre todo de lo importante y decisivo que es, a nivel personal, entregarse, trabajar y volcar toda nuestra energía en abrirnos paso día a día, a fin de labrarse un futuro mejor. Lo mismo hicieron en asuntos de religión. Nada de dogmas, que cada uno al fin y al cabo dibuja su propio mapa de la existencia y da respuesta --¡O no, qué importa eso!-- a las preguntas magnas.
Nuestros papis se dejaron, en resumen, la piel y la salud a la hora de guiarnos con guante de seda por el laberinto de la vida. La suya (sí, te hablo a ti, Irene Montero, pedazo de petarda inculta) fue lo que los ingleses califican muy acertadamente como "labour of love". Una inmensa, compleja e interminable obra de amor. Gracias a ellos también muchos de nosotros somos inmejorables papis.
Y ahora, en pleno siglo XXI, inmersos en una democracia asentada, reflexiva, madura, vienes tú (sí, te hablo nuevamente a ti, Irene Montero, pedazo de petarda inculta) y desde la altura del pináculo al que has accedido peldaño a peldaño, a base de libar machismo, y acumulando veneno y odio en el alma, vas y anuncias que no siendo bastante con cambiarse de sexo cada tres o cuatro meses a placer, hay que aprobar ahora una ley para que no ya mujeres hechas y derechas, con la cabeza bien puesta, sino niñas de 16 años, imberbes, sin experiencia vital, permeables a tu nefasto credo, tomen una decisión tan trascendental como interrumpir un embarazo sin consultar con nadie. Nadie. Ni papis, ni padres, ni progenitores, ni médicos, ni psicólogos. Sin entrevistas, sin informes, sin requisitos, sin papeleo. Porque lo dices tú, y punto pelota. Porque una vida en gestación es sólo basura orgánica desechable, no es nada, porque no siente, no es consciente, no piensa, no ríe ni sufre. A la basura. Y porque en este asunto, que sólo compete a adolescentes empoderadas, nada tiene que decir al respecto la familia, aún menos el padre de la criatura, que probablemente es sólo un zángano, un fascista malnacido, y un violador potencial, como el común de los hombres.
Ojalá nadie se equivoque y malinterprete mis palabras. Creo que la ley que llega al Congreso a fin de sentar nuevas bases legales referidas a la interrupción del embarazo debe entenderse con amplitud de miras. Está claro que la casuística del asunto es muy compleja, y no sirve ni simplificar ni atrincherarse en actitudes decimonónicas propias de pazguatos, porque el peso específico de las malformaciones congénitas, las violaciones, los problemas psicológicos, y los riesgos de salud de la madre y sus condicionantes futuros, entre otros muchos motivos, requiere valentía. Y me parece natural que en todas esas situaciones sea la sanidad pública la que tome cartas en el asunto. Pero sí considero un craso error inaugurar un afterhours, una barra libre de abortos sin receta, como si fueran aspirinas, a toda adolescente que lo pida.
¿Por qué? Muy sencillo. Una ley impulsada por un partido político, populista y radical, que se nutre, medra y enriquece a base de negar la importancia de la vida humana, el papel antropológico de la familia como núcleo vertebrador, la voz y los derechos del hombre, y que pretende acabar con los problemas convirtiendo la excepcionalidad en norma, es un fracaso. Estrepitoso. Flagrante. Además de que supone una intromisión, un intervencionismo inadmisible, propio de un Estado totalitario, en la intimidad del individuo... ¿Qué ocurrirá con los profesionales de la salud pública que por motivos de conciencia se nieguen a practicar abortos masivos? ¿quién se responsabilizará en caso de que algo salga muy mal en una de esas intervenciones? ¿sustituirá o restará eficacia esa práctica, reglada por ley, a la pastilla del día después y a los muchos métodos contraceptivos existentes? ¿supondrá ese recurso, al alcance de cualquiera, una relajación de los protocolos de prevención y precaución sexual entre los jóvenes? ¿de qué han servido tantos y tantos programas educativos durante tantos y tantos años?
Los buenos papis nos preocupamos, en materia sexual, de informar a nuestros hijos de su responsabilidad; grabando en su mente una idea de oro, esencial, y muy simple: “Nunca lo olvides, siempre es mejor prevenir que curar”. Ahora ya no tendremos nada que decir al respecto. Irene nos tapa la boca con dos vueltas de esparadrapo. Calladitos estamos más guapos todos.
Todo cuanto promueve Irene Montero desde su ministerio, hembrista y misándrico, forma parte del manual clásico de manipulación mediática. Noam Chomsky definió inmejorablemente esas estrategias, que empiezan por crear o magnificar un problema para a continuación vender una solución. Solo es necesario un buen rebaño de corifeos y plañideros que amplifiquen el mensaje hasta el infinito; mucho dinero, chiringuitos, cargos y pagas; una buena dosis de victimismo, indignación, drama y mocos; tratar siempre al destinatario del mensaje como si fuera un imberbe de diez años; fomentar el pensamiento emocional por encima del pensamiento crítico, y mantener de por vida a la audiencia que te vota en la más absoluta ignorancia y mediocridad. Irene Montero siempre actúa así. No lo duden. Y es igual que hablemos del aborto, de la denostación del hombre, culpable de todos los males del mundo, o de la soledad y vergüenza de las mujeres --perdón: de los "seres menstruantes"-- que se ven obligadas, y cito sus declaraciones, a sufrir sus reglas en silencio, estigmatizadas, avergonzadas por el rechazo social que su ciclo biológico mensual supone: "¿Te duele mucho, verdad? ¡Yo sí te creo hermana! ¡Tranquila que te consigo de tres a cinco días al mes de baja por ley!".
¿En qué mundo, en qué época, en qué siglo, en qué estado mental vive esta señora, esta petarda incompetente? ¿Cómo es posible que alguien de tan ínfimo nivel intelectual ocupe el cargo que ocupa? No tengo palabras. Pobres mujeres, pobres hombres, pobres hijas, pobres hijos, pobres papis, pobres todos.