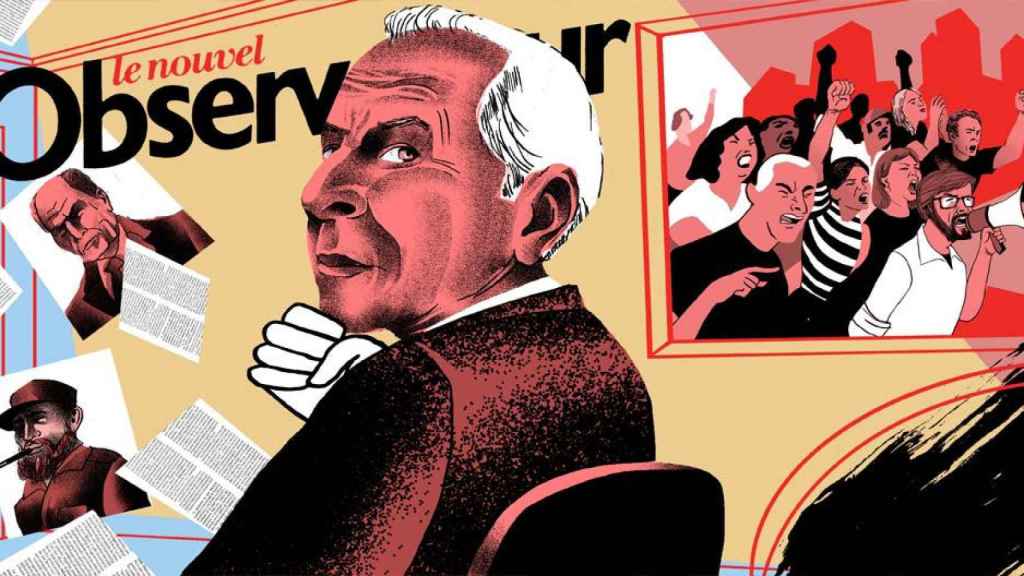
Jean Daniel / DANIEL ROSELL
Jean Daniel, la ‘grandeur’ socialdemócrata
El periodista francés, fundador de ‘Le Nouvel Observateur’, representa a la generación intelectual de la izquierda ilustrada, de la que en Europa apenas quedan rastros
22 febrero, 2020 00:10Jean Daniel Bensaïd (Blida, 1920-París, 2020) construyó su biografía (vital primero; intelectual después) a partir de un oxímoron y gracias a una leyenda. El oxímoron lo componen dos palabras, en apariencia contradictorias: periodismo progresista. Equivalente a su adjetivación opuesta: periodismo conservador. La leyenda, que adquirió bastante pronto la condición de mito, nos habla de un pretérito lejano donde conviven un proverbial mal genio, la devoción fraternal por Albert Camus, su condición de combatiente en la Segunda Guerra Mundial –desembarco en Normandía incluido– y la fundación del Le Nouvel Observateur, un prestigioso semanario de actualidad política –sí, eran otros tiempos– que entonces marcaba la agenda europea y, al menos para la izquierda ilustrada francesa, fue uno de sus particulares evangelios (laicos). La Biblia de cierta forma de entender la grandeur.
En realidad, la historia de Daniel, fallecido esta semana con el reconocimiento general propio de un vino centenario, un caldo gran reserva, impecable dentro de sus ternos señoriales, coqueto cada vez que gastaba sombrero, particularmente sensible a los elogios y longevo tras una vida generosa, es mucho más simple: entre la epopeya y la admiración, lo que había es nada más –y nada menos– que un hombre culto e inteligente que, viniendo del África francesa –nació en Argelia en una familia hebrea– estuvo presente en las grandes diatribas políticas de su tiempo y, en cierto sentido, traspasó esa frontera invisible que diferencia a aquellos que miran la Historia (desde fuera) y quienes (desde dentro) la protagonizan.
Cabría preguntarse, desde el asombro que producen las personalidades contradictorias, como la suya, cuál era realmente su gremio: si el estrictamente periodístico –lleno de individuos con un bachillerato deplorable– o el de la política. Diríamos que ambos; es decir, ninguno de los dos por completo. Lo situaríamos en otro ámbito: el del pensamiento comprometido, aunque recibió galardones de distinta condición –fue premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y recibió también el Ortega y Gasset– y pisó cuantas alfombras quiso en cancillerías y palacios, donde entraba oficialmente como cronista y, casi siempre, salía como embajador y mensajero. Un destino asombroso para el undécimo hijo de una familia judía instalada hace ahora justo un siglo en las colonias francesas del Atlas que, como vocación primera, tenía la Filosofía y, como oficio, parecía encauzado hacia la docencia, hasta que conoció a Camus y el periodismo de combate entró en su vida, para no abandonarla jamás.

Jean Daniel / EFE
Jean Daniel / EFE.
En cierto sentido podríamos afirmar –practicando el cinismo, tan propio de los gacetilleros– que Daniel practicó, en muchos momentos de su existencia, ese adagio (irónico) que sostiene que el ejercicio del periodismo político, visto desde un ángulo muy concreto, es otra forma distinta de militar en un partido pero sin tener que asumir responsabilidades. Sin riesgos. La diferencia, sobre todo en relación a algunas variantes españolas de esta misma raza, es que él lo hizo desde el principio con una perceptible e indudable tonalidad socialdemócrata. No engañaba a nadie (o sólo a los que querían dejarse engañar) cuando aseguraba que su aspiración era “vivir la historia y pensarla”, lo cual implicaba interpretarla –en esta tarea sobresalió siempre– pero pagando el dudoso precio de implicarse (a veces en exceso) en causas políticas en las que no se limitaba a ser un testigo, sino donde actuaba de copartícipe.
Fue famosa su condición de mensajero secreto entre John F. Kennedy y Fidel Castro y su devoción (inquietante) por políticos de inequívoca doblez, como Mitterrand, aquel Rey Sol republicano al que él llamaba (y no precisamente con fines cómicos) El Príncipe, asumiendo voluntariamente la misma tarea de Baltasar de Castiglione: recomendarle lecturas, compartir cenas y ejercer de mandarín (entre un ejército de cortesanos) porque, a su juicio, el gobernante socialista encarnaba el verdadero espíritu de Francia. Para sus devotos fue también un extraordinario periodista, pero tenía la costumbre de adjetivar los hechos, y no precisamente al modo y manera de Josep Pla. Daniel no fumaba en busca de epítetos exactos. Lo suyo era el registro institucional, categórico. Su gran logro fue construir una institución con nombre de semanario –Le Nouvel Observateur, fundado en 1964 junto al empresario Claude Perdriel sobre los restos de L'Observateur politique, économique et littéraire, una publicación impulsada por antiguos periodistas de Combat, pero que esta vez recurrió a la guía de Sartre– capaz de articular todos los debates de la izquierda europea.

Libro editado por el 50 aniversario de 'Le Nouvel Observateur' / LES ARENES
Su hijo periodístico, ahora conocido como L’Obs – el apócope del nombre de su cabecera– le ha sobrevivido, aunque su socialdemocracia inicial se haya convertido en una rara avis en los tiempos que corren, cuando tanto desde la izquierda como en la derecha se practica el populismo rabioso. No fue, por supuesto, el caso de Daniel, editorialista celebrado para el que, con el tiempo, la nostalgia de la pasión política llegaría a ser tan importante –o más– que la dialéctica intelectual. De este extrañamiento vital da buena cuenta un libro de entrevistas y conversaciones Ese extraño que se me parece (Galaxia Gutenberg) donde muestra las contradicciones que lo convirtieron en un intelectual complejo y sorprendido ante sus propias decisiones, al contrario de lo que dice la canción de Edith Piaf (Non, Je ne regrette rien).
En ese tiempo de recapitulación y arrepentimientos que es la vejez, Daniel reivindicaba el reportaje como género periodístico supremo –muy por encima del artículo editorial– y parecía lamentar la ausencia de humor de muchos de sus textos doctrinales, ante los que sus lectores se rendían por completo pero que él, en un gesto de autocrítica nada frecuente entre los elegidos, encontraba algo grises, un poco impostados y erróneos en cuestiones tan capitales en su tiempo como el régimen cubano, la cuestión soviética o la descolonización. “El editorial compromete en cada palabra”, escribió Daniel, que se veía a sí mismo como un “reformista radical”, partidario de “la ética de la izquierda”.
En su favor hay que decir que, en comparación con otros muchos izquierdistas de salón, nunca fue un dogmático a pesar de no poder resistirse, en determinados momentos, a ejercer como susurrante de muchos de los grandes protagonistas de la historia de la segunda mitad del siglo XX. En su juventud, como otros hombres de su misma generación, fue seducido por la épica del comunismo ruso, pero la lectura de André Gide le hizo caerse del caballo de los totalitarismos para moverse entre las distintas sensibilidades de la izquierda razonable, que no era ni mucho menos perfecta –la historia ha demostrado más tarde muchos de sus espejismos– pero sí sobrevolaba los trapicheos de la baja política en busca de argumentos elaborados. Visto desde nuestros días, cuando el pensamiento político se confunde con eslóganes pensados para analfabetos, ciertamente puede considerarse un gran logro. Su condición de periodista le permitía tener información de primera mano de los personajes; su capacidad intelectual le ayudaba a analizar lo que veía desde el ángulo que eligió para estar en el mundo.
Su debilidad mayor fue un cierto narcisismo –la intelectualidad, en el fondo, es un sistema de castas–, pero no exento de sentido crítico. Era capaz de cuestionar sus principios y prefería la evolución en vez de la revolución. “Soy un reformista radical”, decía. A su manera, creía en la superioridad intelectual de la izquierda, pero no incurrió (sobre el papel) en el gran mal del progresismo posmoderno: el relativismo moral. La democracia, para él, no era un instrumento para acceder al poder, sino un método que exigía considerar las razones del contrario, una tarea en la que en alguna ocasión mencionó el antecedente de Ramon Llull, el filósofo y monje mallorquín del siglo XIII que no predicaba entre sus fieles ninguno de los tres grandes monoteísmos, sino que proponía construir una síntesis (personal) de los tres.

Ese extraño que se me parece, Jean Daniel / GALAXIA GUTENBERG
La libertad y la igualdad –los dos conceptos culturales que históricamente han diferenciado a las izquierdas de las derechas– eran, en su caso, principios inseparables, complementarios y necesarios para no caer ni en la crueldad de determinismo ni en la tiranía de la uniformidad. Su idea del socialismo era humana, opuesta a la concepción del mundo como una gran bolsa de acciones sustentada en las transacciones financieras del capitalismo digital. En este tipo de sociedad, contemporánea, sólo caben –escribió– dos opciones: “el individualismo cínico y el latrocinio organizado”. Un retrato de nuestro días.
En la obra de Jean Daniel, dispersa en un sinfín de libros pero, igual que en el caso del Ortega y Gasset, amplificada gracias a la prensa, se reivindica la lucha contra la humillación del prójimo y se lanza una advertencia, luminosa, contra aquellas causas que, disfrazándose de falso progresismo, han terminado encarnando una suerte de intolerancia bienintencionada. Reza así: “No está en el destino de una víctima el seguir siéndolo; después de liberarse, puede convertirse en verdugo. Todos aquellos que aceptan responder a la barbarie con la barbarie, utilizando las mismas armas que sus enemigos, y traicionando los valores por los que combaten, deberían tener presente que, en tal caso, ya no hay inocentes, sino sólo vencedores o muertos. En una época en la que la fragmentación de los dogmas y los conflictos de la fe conducen a los fanatismos, y en la que cada vez es más difícil hablar de valores universales, un odio debe imponerse –y la palabra no es demasiado fuerte–: el odio hacia todos los absolutos”.





