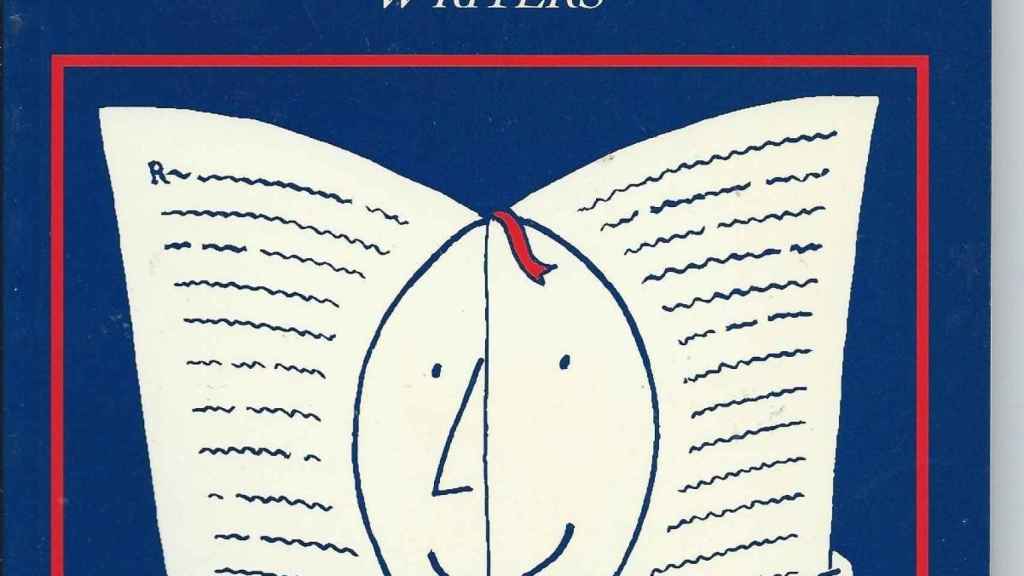
Portada de un manual de promoción para escritores
Hablar sobre tus propios libros
Las entrevistas promocionales a escritores son naturales al ecosistema literario, aunque no pueden sustituir la experiencia individual del lector ante un obra
6 octubre, 2020 00:10Un día de la segunda década del siglo XX dos periodistas llegaron al domicilio de los Woolf con la idea de hacer un reportaje sobre Virginia. Venían de los Estados Unidos, pero la distancia no conmueve para nada a un Leonard que les despide con un cortante: “No somos esa clase de personas”. De manera automática siempre había asociado la negativa de este episodio a los reparos de dejarse fotografiar o a la repelencia de mostrar la casa a unos desconocidos. Pero lo cierto es que no es nada sencillo encontrar una entrevista a Virginia Woolf (¿existirá alguna?), mientras que los Woolf (y sus casas) habían posado muchas veces ante la cámara. ¿Y si las reticencias de Virginia apuntasen contra la propuesta de hablar en público sobre sus propios libros?
Nos hemos habituado a leer las entrevistas a escritores como un elemento natural del ecosistema literario. Para el cine o la fotografía (incluso para la música de concierto) la segunda década del siglo XX es un crisol de clásicos, pero en literatura dicho periodo supone el estado final de una larguísima tradición de unos tres mil años donde la regla del juego era que el autor hablaba una vez (en el libro) y callaba hasta la siguiente publicación. En un primer momento, la entrevista no desbarata este protocolo (algunas de ellas vienen a ser un balance de la obra, un equivalente a las memorias o a los recuentos memoralísticos), pero a día de hoy podemos decir que se ha alterado por completo el orden milenario, y que la mayoría de novelistas actuales (por poca proyección pública de la que disfruten) se han convertido en esa clase de personas que señalaba Leonard Woolf.

Virginia Woolf en Monk's house
La especie de entrevista que domina el sistema literario es la promocional, de las que pueden aparecer cinco o seis la misma semana de la publicación, y sobrepasar las veintena en el primer trimestre, mientras los lectores dudan de sí acercarse o no al libro. Cualquiera puede acumular un considerable anecdotario grotesco derivado de esta exposición, pero sería mezquino no reconocer que la mayoría se leen con gusto, y que con esta asimétrica fórmula a cuatro manos pueden segregarse piezas maestras. Avanzo que nada de esto importa para este artículo que no persigue lamentar ni enmendar la situación, ni ofrecer la menor solución práctica. Lo que pretendo es admitir la existencia y el ejercicio de la multientrevista promocional como si fuese una evolución del clima que no podemos alterar a voluntad, y ver cómo afecta a escritores y a lectores.
Empecemos por los autores, a los que a primera vista parece que les han ofrecido un caramelo envenenado. La dulzura viene de que se les da el privilegio de explicarse antes que juzguen los críticos o los lectores saquen sus propias conclusiones. Esta operación se puede hacer de manera grotesca, vergonzosa o estúpida, pero también construir un marco de recepción que equilibre lecturas más o menos disparatadas. Pero por gusto y tiento con se responda a la obligación es casi imposible escapar al pernicioso veneno que empieza a difundirse en cuanto mordemos el caramelo.
Regresemos a Virginia Woolf; en sus cartas y los diarios queda meridianamente claro que no sentía ningún reparo en leer lo que otros escribían sobre sus libros, y que atesoraba los juicios que recibía de palabra, incluso de desconocidos. Lo que reforzaría la sospecha de que el rechazo a los periodistas se debe a que ella no era la clase de persona que habla en público de sus propios libros. Y no solo por pudor (que también) sino porque las novelas escritas con cierta ambición son artefactos complejos cuya ejecución no es enteramente deliberada: una novela admite cientos de perspectivas, zonas de ambigüedad, contrapesos... que solo pueden percibirse en la experiencia individual de leerlas.

Herman Melville
Toda esta complejidad (no tenemos una palabra mejor), se abarata cuando el propio autor se ve forzado a estrecharla para que pase por el molde de este particular estilo de interrogación conocido como entrevista promocional, siempre a la caza de consignas, pistas, condensaciones, recortes, lemas... En el mejor de los casos se trata de una violencia casi agotadora (compensada por el juego de la vanidad, la atención y el reconocimiento) y en los peores una forma de banalización implacable. ¿Se imaginan a Kafka entrevistado sobre El castillo, disponer de treinta entrevistas sobre Los Demonios, un reportaje de cuatro páginas (¡más la portada!) con el bueno de Melville hablándonos de arpones, ballenas, medio ambiente y claves bíblicas? Pasado el impulso de la curiosidad quizás llegaríamos a la conclusión de que el ruido autorial entorpece, cuando no destruye, la fascinación y el enigma que suscitan estos libros. Un notorio empeoramiento.
La barrera de entrevistas promocionales (cuyo efecto se siente sin necesidad de repasar ni un 10%) afecta también al lector especializado y al corriente, al que le pagan (o siente el impulso) de condensar su lectura en un texto y al que no. Entre los lectores profesionales se advierte la tendencia a dedicar más reseñas al supuesto tema y a las preguntas que se hace un libro (dos elementos casi irrelevantes) en lugar de el motivo por el que se las hace y cómo funciona. Pero creo que los cambios más sustanciales afectan al lector que no siente ese impulso de escribir sobre su lectura.
El primer cambio es anímico, la acumulación puede suscitar que el lector llegue fatigado al libro, o medio saciado, una disposición pésima para la lectura. El segundo cambio pertenece al orden de la interpretación, el lector abre el libro decantado, inclinado a leerlo según las pistas o la versión que el autor se ha visto obligado a ofrecer. Este marco de lectura es mucho más decisivo (e insidioso) que un spoiler, pues amenaza con arruinar un suspense (y una sorpresa) de más calidad que el de la sucesión de hechos narrados: el de la poética y sus intenciones. ¿No constituye precisamente uno de los mayores alicientes de la lectura averiguar qué está pasando en libros como Al faro, El castillo o Los Demonios, cómo están hechos, qué imagen arrojan sobre el mundo? Respuestas que no caben en una entrevista ni en doscientas treinta cinco. Respuestas que requieren la exploración lectora y la contracción descifradora de la crítica.

El asunto se agrava si nos detenemos en el tercer cambio: cómo se altera la imagen que los lectores tienen de los autores. El artesano/creador/demiurgo/oficinista que levanta un mundo complejo, sugestivo, contradictorio y desafiante (facetas de un mismo poliedro que se arrastran las unas a las otras) y lo arroja contra los lectores para que se las apañen, se convierte modulado por las entrevistas promocionales en el custodio de las claves del sentido, a quién podemos interrogar para que nos las ceda y desentrañar así la obra. Uno podría decir: ¿Y no es así? ¿No es consciente el autor de sus propósitos? ¿Quién mejor que él para contarnos de qué se trata? Y sí, pero no. Entre los propósitos y la obra se abre la fascinante selva (en realidad no hay ninguna clase ni accidente geográfico que se le parezca y nos sirva de símil) de la elaboración artística. Cuando las cosas van bien el libro solo puede explicarse con la lectura, solo revela sus misterios y ofrece sus iluminaciones en la experiencia de recorrer el texto entero con los ojos.
La creencia según la cual el trato con el autor (mediado por la entrevista) revelará el sentido profundo del libro abarata al escritor en alguien dedicado a los enigmas. Solo si concebimos un libro como un caja de enigmas podemos esperar que las respuestas a una entrevista nos den la solución a la lectura, la clave de cómo interpretarlo. Claro que se publican libros planos como acertijos y que parecen escritos para resolverse en una entrevista, pero no son la clase de libro que nos gusta. Enigma y misterio suelen emplearse como sinónimos, pero entre uno y otro se abre un abismo, la distancia entre lo que puede resolverse y olvidarse, y lo que solo puede recorrerse y a veces se las arregla para quedarse. Al extremo de esa distancia abisal discurre el arte.





