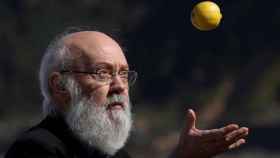George Steiner
Steiner, vida & milagros
El ensayista francés, formado en el mundo académico anglosajón, auguró con décadas de adelanto la sustitución de la palabra por la imagen y la crisis de la cultura occidental
5 febrero, 2020 00:00“Mi padre, que era un hombre reservado y oscuro, me explicó de pequeño algunas cosas que después han marcado mi vida. Me dijo: 'Donde quiera que estés, ten siempre preparada una pequeña maleta con tu equipaje; recuerda siempre dónde está la puerta; nunca tengas miedo a volver a empezar otra vez, nunca; hacerlo es un extraordinario privilegio'. Ésta es la ley que rige ahora mi vida: si tengo que marcharme, no importa, sé que mi hogar es mi máquina de escribir. Si me permiten tenerla es como si poseyera un pasaporte: no tengo miedo; si tengo que cambiar de país aprenderé una nueva lengua y esta experiencia me hará más rico”. En este frase, pronunciada por George Steiner (1929-2020), se condensa la extraordinaria capacidad que tiene la cultura, ese magma que nos explica, para guiar nuestra existencia, especialmente cuando se carece –aunque éste no fuera exactamente su caso– de conocimientos académicos.
La vida, en efecto, jamás es un puerto seguro. La verdadera sabiduría no consiste tanto en la erudición cuanto en saber apreciar los matices. Y leer, ese arte supremo, exige ser capaz de descifrar la complejidad y saber aceptarla. Steiner enuncia en su obra ensayística todas estas cosas con una naturalidad desconcertante, la propia de quien sabe que el mero paso del tiempo no implica necesariamente progresar y que el pasado que nos antecede nos explica, incluso cuando decidimos negarlo. Muchos de sus críticos le atribuyen el delicioso mal de la nostalgia y cierta afición por componer elegías al tradicionalismo.
Es la señal inequívoca de que jamás le entendieron: la herencia intelectual de Steiner, un sabio humilde, no es ni mucho menos un canto al pretérito –en favor de la tradición de la cultura clásica que explica Europa pero se conserva en América– sino el anuncio de este presente pavoroso y, al mismo tiempo, irremediable que, igual que la enfermedad de Alzhéimer, borra los recuerdos que nos hicieron como somos, condenándonos a habitar en una jaula vacía. Vivimos en la época de la poscultura, término alumbrado por Steiner en En el castillo de Barba Azul, uno de sus mejores ensayos de crítica cultural–, donde a finales de los años setenta –hace cuarenta años, ahí es nada– auguraba la sustitución de la palabra por el señuelo de la imagen, la agonía de la tradición humanística en beneficio del totalitarismo tecnológico y advertía de los serios peligros de la uniformidad cultural.
Este pronóstico es la fotografía nuestra era, marcada por la omnipresencia de las máquinas, un tiempo extraño en el que la subordinación sintáctica asusta a los adultos (no digamos ya a los escolares) y el pensamiento abstracto –la auténtica fábrica de conceptos– se ha reducido a un eslogan. Steiner sabía mejor que nadie que la poscultura impondría –nos gustase o no– su nuevo alfabeto porque es la consecuencia ineludible del torbellino de la modernidad. Por eso intenta gestionar lo inevitable con las herramientas de la propia cultura: traduciendo al espíritu del presente las enseñanzas del pasado, salvándolo así de una destrucción completa. En este sentido, podemos decir que encarna la figura del reformista intelectual: alguien que tiende puentes –no en vano fue un soberbio comparatista– pero dejando claro que nunca es lo mismo la cultura de primera mano –la comprensión de las obras artísticas originales– que su interpretación, ese terreno donde la crítica ha intentado reemplazar al creador.
Su tesis sobre la vigencia de la herencia cultural occidental no es pues la de un ingenuo idealista, sino la propia de un pragmático: la mejor forma de conservar la tradición, que es la suma de la experiencia vital de todas las generaciones anteriores a la nuestra, consiste en reconstruirla. El sendero de Steiner bebe de Walter Benjamin –quien teorizó sobre la pérdida de la singularidad del hecho estético (el aura), acelerada por su reproducción en serie– y, en cierto sentido, también de T.S. Eliot, que en 1948, en sus Notas para una definición de la cultura, invocaba la resurrección del viejo orden tradicional derribado por la guerra.
El problema es que el reloj de la historia discurre siempre en un único sentido. Nunca retrocede, salvo bajo la forma de un nuevo comienzo. Ya no es posible recuperar el paraíso perdido, pero no es nada descartable que volvamos a contemplar el infierno del Dante. La lección de Steiner es realista. Y, como han demostrado los hechos, certera. En Presencias reales, otro de sus sobresalientes ensayos culturales, expone la razones de la degradación intelectual de nuestro tiempo: las verdaderas obras de arte han terminado perdiendo su significado –recuérdese que la posmodernidad propaga la mentira del relativismo– porque, igual que en su momento sucedió con la religión y los mitos ancestrales, los intérpretes manipulan su sentido, instalándonos en “la era del epílogo”.
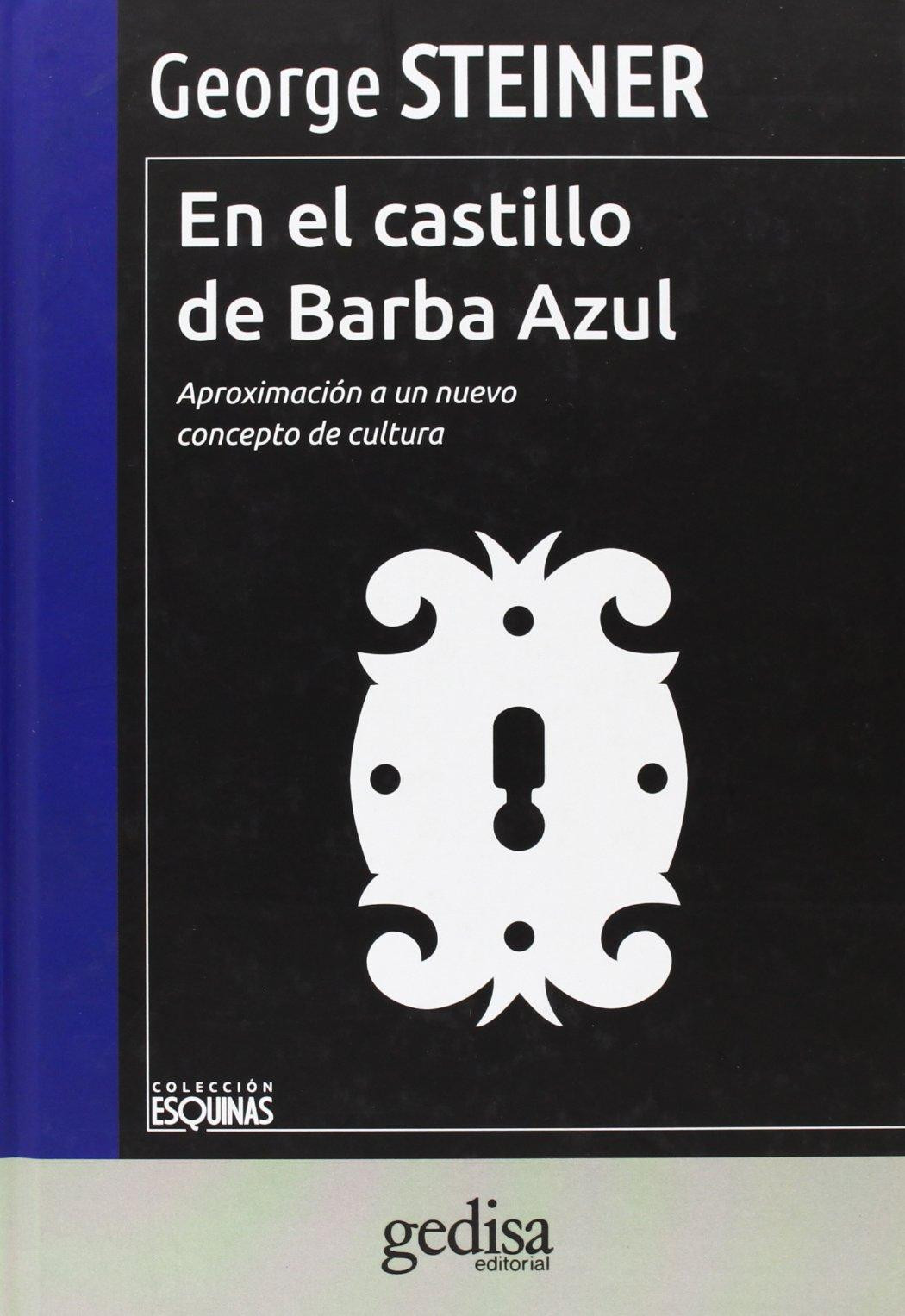
En el castillo de Barba Azul /GEDISA
Toda su labor crítica, que ejerció en revistas como The Economist o The New Yorker y en los suplementos literarios de diarios como The Times y The New York Times, contradicen el egocentrismo de la mayoría de su colegas, especialmente los académicos, enfermos de una vanidad ridícula. Para él, la función de la crítica consiste en ayudar a entender una obra de literaria, revelando sus sutilezas y sus secretos, pero absteniéndose de la tentación de sustituirla. La creación artística es inexplicable: puede ser un fecundo punto de partida para viajar a otras disciplinas –la crítica cultural, la interpretación social, el estudio histórico– pero nunca dejará de ser la única cima de sí misma. Su desacralización nos ha conducido a su degradación, que algunos confunden con una falsa democratización en la que el talento y el fraude se equiparan, y donde cualquier copia vale igual que un original.
Steiner, por supuesto, igual que cualquiera con un mínimo de sentido común, cree en las jerarquías intelectuales porque, durante el instante en el que un hombre lee a solas, o contempla un cuadro, los intermediarios sencillamente estorban; sólo cabe la contemplación del poder infinito de la creación. Entramos así en una nueva forma de trascendencia: el silencio fecundo, todo un lujo en estos tiempos ruidosos en los que captar la atención ajena se ha convertido en un negocio. Jordi Llovet lo describió como un humanista crepuscular: alguien que se ha convertido, sobre todo en el ámbito de la actual universidad, en una rara avis, capaz de hacer discursos globales sobre la cultura sin encadenarse –y encadenarnos– a las celdas de especialización absurda en las que muchos han amordazado a la academia.
Muere, igual que su par, Harold Bloom: sin sucesores. Trilingüe de formación –dominaba el francés, el inglés y el alemán– y docto en lenguas clásicas –griego y latín–, políglota de raíces judías, siempre fue un ciudadano del mundo atento a las peculiaridades de cada lengua, entre las que no existen iguales, sino sólo aproximaciones, como demostró en sus luminosas reflexiones sobre el arte de la traducción.
En un contexto histórico en el que en Europa vuelven los nacionalismos, cuando el Brexit se nos presenta como un irremediable democrático, el viejo profesor de Literatura Comparada, partidario de una comunión continental basada en las relaciones culturales, más que en los mercados, y cuyo símbolo son los cafés centroeuropeos, nos abandona a una edad más que venerable –cumplidos los noventa– dejándonos como herencia unos libros milagrosos donde se viaja a través de la filología, se desmiente –con argumentos– a los impostores de la posmodernidad, se practica la argumentación inteligente y se defiende que la educación no consiste en adiestrar, sino en enseñar a pensar con autonomía y libertad. Se murió pensando que el mundo que abandonaba se había convertido en un desastre. Obligándonos a discurrir hasta el final. Su sinfonía de ideas, sin embargo, seguirá sonando durante mucho tiempo. Es el privilegio de los verdaderamente sabios: pueden morir, sí, pero nunca lo hacen por completo.