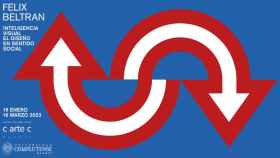El caso Ferrovial reabre un debate latente, tanto como demorado: la relación entre las empresas y los gobernantes. La huida a los Países Bajos del grupo de infraestructuras de la familia Del Pino desata pasiones, exacerba populismos y, por si fuera insuficiente, irrumpe en la campaña electoral como arma arrojadiza entre partidos políticos.
Ferrovial se va para dar rienda suelta a sus intereses empresariales en el ámbito fiscal y regulatorio. Punto. España no es país culturalmente proclive a la empresa, pese a que en los últimos años se ha desarrollado un capitalismo con capacidad para generar grandes corporaciones de ámbito multinacional. España es cainita y hostil con las grandes compañías y con sus estructuras de mando. Los principales pecados capitales de los españoles afloran cuando tienen delante el mundo de los negocios, tan mimado en otros ámbitos, anglosajones de manera principal. Los de Ferrovial son los primeros en sacar el pañuelo por la ventanilla, pero nadie garantiza que sean los últimos.
Tampoco Ferrovial es una compañía apegada al territorio, dicho sea de paso. Desde que conformó su internacionalización, la empresa ha estado muy poco comprometida con el país que la alumbró. Lo que hoy llamaríamos responsabilidad social corporativa brilló por su ausencia en ese entramado de origen familiar dedicado a la construcción y las concesiones de infraestructuras. No lo ha sido con España, pero tampoco con el Reino Unido, a pesar de que gestiona aeropuertos de la magnitud del londinense Heathrow. A los Del Pino nunca les hizo especial gracia revertir una parte de sus ganancias sobre el espacio que les permitía acumularlas. En lo que se refiere a su generosidad empresarial son de la virgen del puño, más aristócratas que burgueses.
Les pasó en Cataluña donde fueron responsables de la financiación ilegal de CDC a través del turbio asunto del Palau de la Música. Se probó en los procesos judiciales y solo la prescripción judicial evitó que varios directivos del grupo acabaran entre barrotes. Les volvió a pasar cuando gestionaron las emergencias en la misma comunidad. Pusieron a un hermano de Oriol Junqueras al frente del negocio, y dieron pruebas más que suficientes de que la calidad de su gestión era deficiente. Mientras obtenían beneficios directos o vendían participaciones de la filial que había ganado los concursos. No son ejemplares entre sus iguales, solo les interesa el entorno si les puede favorecer para el negocio.
Ese divorcio entre los gobernantes y las empresas es especialmente sangrante en algunas regiones del país. En la ciudad de Barcelona la alcaldesa de la supuesta regeneración ha conseguido soliviantar al tejido productivo hasta el punto de perder inversiones que decidieron localizarse en L’Hospitalet u otras localidades metropolitanas menos hostiles. No era la única que perdió el oremus. La nula sensibilidad empresarial de los dirigentes políticos de las nuevas generaciones nacionalistas tuvo su punto álgido durante los años trágicos del procés. Las empresas abandonaron Cataluña y trasladaron su sede social a otros puntos de España. Siempre se producen movimientos de localización interregionales que obedecen a diferencias en las regulaciones, normativas o meras proximidades con el mercado. Pero de las empresas que salieron de territorio catalán ahuyentadas por la inseguridad jurídica que conllevaba el secesionismo efervescente apenas han regresado una decena. No se fiaron. Es más, siguen sin hacerlo.
Entre las grandes que se largaron nadie se plantea regresar. Entre ellas varias cotizadas en el Ibex 35. Y eso significa una sistemática y creciente mancha de aceite hacia otros territorios de filiales, prestadoras de servicios, proveedores y un largo etcétera.
Las empresas persiguen la seguridad, la certidumbre en el mercado, no temen a los gobiernos de izquierda. Es un mantra equívoco. En la España de las últimas décadas han gobernado socialdemócratas durante largos periodos. Incluso fueron quienes apuntalaron el capitalismo popular que nació al calor de las primeras privatizaciones de empresas públicas. Tampoco se sienten bien las compañías con fuerzas conservadoras por el mero hecho de serlo. Las que se fueron de Cataluña tras la radicalización de dirigentes de la antigua CDC, la derecha nacionalcatólica histórica (ahora travestida en Junts con llamadas a la democracia y la libertad), no lo hicieron por la política fiscal que pudieran desarrollar los independentistas. Algo similar pasó antes en el País Vasco. El asunto contiene otras especificaciones.
Ferrovial no se va porque Pedro Sánchez apriete las tuercas en la antesala de una campaña electoral con amenazas tributarias o regulatorias que puedan disminuir el resultado de esas grandes corporaciones. Las empresas se largan porque los gobernantes españoles, del color y sesgo que sean, no han entendido en general que una compañía no es un enemigo al que batir. Las empresas, y cuanto mayor es el tamaño con más claridad, son comunidades de intereses. Sí, en las que participan los inversores, los trabajadores, el entorno social en el que operan, las Administraciones que las regulan y otras comunidades de intereses proveedoras de productos o servicios. No parece tan difícil de entender que esas entidades deben relacionarse con naturalidad con los gobernantes de cada momento y lugar. Cuando esa interlocución falla, las empresas dicen adiós. Primero en la relación, después en el lugar donde pagan los impuestos y les da nacionalidad. Son humanas, pero deben preservar su legítima comunidad de intereses, no es otra cosa. Ni lloran, ni votan, ni gritan. Las empresas facturan, que diría Shakira.