
Músicos en una cerámica de la antigua Grecia
La desacralización de la música
El arte musical, ligado en sus orígenes a la trascendencia religiosa y espiritual, relacionado con la alabanza y el cántico, con el miedo y la conjura de la muerte, es el último refugio del espíritu en este universo cada vez más automatizado
El oído es el órgano de lo sagrado. Los humanos hemos estado ligados a la trascendencia a través de la música desde no sabemos cuándo. Una de las flautas paleolíticas más antiguas hasta ahora halladas, la de la cueva de Hohle Fels, en Jura de Suabia, data de hace unos 35.000 años, más o menos como las pinturas rupestres de Chauvet. La memoria de nuestra cultura tiene a lo sumo tres milenios. Y las partituras conservadas, aquellas que podemos interpretar todavía con cierta propiedad, cubren un periodo de tan solo cinco o seis siglos. El resto se ha perdido en la noche de los tiempos, pero alienta aún en las raíces de nuestra especie.
Cada vez que nos conmueve una sonata de Beethoven, el quejido del cante jondo, una improvisación jazzística, un lied de Schubert o una canción de Leonard Cohen estamos reviviendo algo que supera el dominio de la razón y de la historia, abiertos a un enigma que nunca se podrá desvelar y que, a despecho del olvido en el que nos hemos instalado, todavía nos constituye.

Leonard Cohen en una lectura poética en Canadá
Por los indicios que nos han quedado en la literatura más antigua, sabemos que la música, como la poesía, siempre estuvo relacionada con la alabanza y el cántico, también con el miedo y la conjura de la muerte. Pero lo que oímos en las composiciones previas a la modernidad, por ejemplo en Bach, es sobre todo acuerdo del alma con el cosmos, un ámbito que a lo largo de los tiempos ha ido recibiendo el nombre de distintas divinidades pero que en lo esencial se refiere a lo mismo.
La música no es sino una manera de acceder al infinito y trascender nuestra finitud. O lo que es lo mismo, la música es una forma de descubrir la realidad. En todas las civilizaciones de las que tenemos recuerdo y en todas las culturas que conocemos, la música y la danza, incluso antes que el lenguaje, han expresado nuestra filiación a un orden incomprensible pero en cuyo ritmo se acompasaba nuestro pulso. Todavía Dante pudo resumir la armonía que la trinidad cristiana impuso al mundo con estos versos del Paraíso: Quell’Uno e Due e Tre che sempre vive / e regna sempre in Tre e’n Due e’n Uno / non circunscrito, e tutto circunscribe.

Retrato de Bach de Elias Gottlob Haussmann (1746)
Buena parte de la cultura antigua nos ha llegado muda. La música que nos falta se puede comparar a la policromía perdida de los templos y las estatuas griegos. Nunca sabremos en realidad qué suponía ver desde el mar la acrópolis de Atenas o el conjunto arquitectónico de la isla de Delos. Como tampoco podremos entender de verdad qué era asistir a una representación de Antígona justamente porque nos falta su música, el elemento acústico que hacía de la tragedia un ritual religioso.
El problema llega hasta Shakespeare, muchas de cuyas obras, tanto las comedias como los romances tardíos, incluían canciones y música instrumental que solo conocemos por reconstrucciones conjeturales y también gracias a la métrica, que no es sino la memoria del habla y el canto de los muertos. La notación musical llegó más tarde y de forma más rudimentaria que la escritura, de manera que nuestra relación con el pasado a través de la literatura y el arte ha estado siempre huérfana de voz y oído. Y sin embargo, esa dimensión acústica sigue siendo la más importante por cuanto evidencia todo lo que de presente tiene el pasado.
Leibniz fue el primero en concebir la música como un flujo de notas-mónada que crea un nuevo orden capaz de desafiar a la razón y abrir el intelecto a otra forma de percepción que acepta lo inexplicable y que por tanto se demuestra superior al pensamiento lógico. Para él, en la música hay una confrontación de ritmos que reflejan como espejos otras melodías que aún no han sonado pero que constituyen la esencia de una armonía preestablecida a la que pertenece el universo entero. El origen sería algo así como un manantial cuyo rumor se oye en un constante cauce del que proceden cada nota y cada compás, entrelazándose en un continuum de posibilidades sonoras que van configurando una constelación de mundos. Por eso Rilke podrá decir que la música es el lenguaje en el que todas las lenguas acaban.

Reunión musical, de Johann Georg Platzer.
La música, por otra parte, es una de las pocas artes –las otras serían la poesía, el teatro y la danza, todas de raíz escénica– que crea un tiempo virtual paralelo al nuestro. Cada vez que empieza una sonata, una sinfonía o una simple canción se abre otro tiempo que a su vez transforma el nuestro propio, puesto que aquel suspende nuestro presente lógico y lineal y lo convierte en una suerte de eternidad de ese otro tiempo artístico que empieza y acaba con un nuevo final y un nuevo principio. En puridad, la música, gracias a ese fenómeno único del arte, permite acceder a una dimensión intemporal en la que tanto el nacimiento como la muerte se eclipsan. La música evidencia la eternidad de la existencia.
¿Pero qué ha quedado de todo eso en la música que escuchamos hoy en día, ya sea en una sala de conciertos, en una discoteca, haciendo deporte o embutidos en el metro? Nuestra actual civilización es todavía hija del Romanticismo, cuando se liquidó una idea sagrada del universo y se extendió el imperio de la subjetividad. El arte empezó a representar entonces el progresivo extrañamiento del hombre con respecto a la naturaleza, patente en una música que dejó de ser canto y comunión con Dios –como lo había sido desde el gregoriano hasta la polifonía renacentista, Bach o Haydn– para empezar a traducir el pensamiento privado del compositor. El “absoluto literario” del que hablaron Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy a propósito del temprano y fundacional Romanticismo alemán se adueñó de todas las artes, infectándolas de teoría y abocándolas al colapso de lo que hoy entendemos por vanguardias históricas. Beethoven quiso refutar la afirmación de Kant según la cual la música era mehr Genuss als Kunst, más deleite que arte.

Arnold Schönberg (1917), por Egon Schiele
La vanguardia musical ha tenido, por así decirlo, dos caras. Por una parte, Schoenberg y sus herederos de la Segunda Escuela de Viena liberaron una sonoridad que había quedado excesivamente constreñida por el lenguaje hegemónico del Romanticismo, abriendo nuevas posibilidades de expresión que terminaron desbordando los límites del dodecafonismo o del serialismo. Un compositor tan radical y revolucionario como Charles Ives no puede entenderse sin el eclecticismo que propició la primera mitad del siglo XX.
Pero por otra, la música también se convirtió en un objeto del pensamiento, algo que generó un proceso de cosificación que condujo a un callejón sin salida, evidente en la ortodoxia férrea y contraproducente de guardianes de las esencias como Pierre Boulez. Ahí, de alguna manera, la música vanguardista tocó fondo. Después de haber explorado extremos vertiginosos, como la expresión del vacío y del silencio, por ejemplo en la obra de John Cage o Karheinz Stockhausen, con una ambición parecida a la de Jorge Oteiza en escultura, no quedó más remedio que volver a tomarse en serio la tonalidad, sin olvidar todo lo aprendido gracias al dodecafonismo.
Paralelamente al desarrollo vanguardista, la música nunca dejó de beber de su fuente más pura, el canto popular. Todas las culturas del mundo tienen un particular folklore que conserva siglos de celebración y lamento, ya sean el jazz y el blues en Estados Unidos o el flamenco en Andalucía. Muchos compositores, desde Dvorak hasta Sibelius, Janacek, Falla o Bártok, abrieron nuevos caminos basándose en las melodías tradicionales de sus respectivos países.

Leonard Berstein tocando el piano de Chopin
La llamada música culta se enriqueció así con un principio que nunca debió olvidar, puesto que la música es un lenguaje universal, evidente en la tonada que silba un campesino en el campo de labranza o cualquiera al pasear por su ciudad. Al mismo tiempo, la música logró zafarse de la conceptualización que han sufrido las artes plásticas gracias a la exigencia de su ejecución. El dictum de Joseph Beauys, formulado en la década de 1970, según el cual “todos somos artistas” –distinto a la utopía previa de que “todos podemos ser artistas”– y que liquidó la distinción del genio o el reconocimiento del artesano en el museo, no sirve para la música. Paradójicamente, la universalidad requiere un respeto y una distancia que quizá se ha perdido en otras artes.
Gracias a todo ello, la música se ha demostrado el arte más resistente a las perplejidades que nos han dejado las vanguardias. La experiencia de lo sagrado ha seguido encontrando su expresión más profunda en la obra de compositores como Arvo Pärt o Sofiya Gubaidúlina. No hay mejor ni más viva memoria del totalitarismo que la música de Lutoslawski, Shostakovich, Ligeti o Weinberg. Todos ellos fueron autores que no se dejaron chantajear por los fundamentalismos de ninguna escuela y que aprovecharon con libertad y ambición todo el acervo musical, desde la polifonía renacentista hasta Mahler y Alban Berg, creando un mundo sonoro que en muchos aspectos es más amplio que el del habitual repertorio clásico y romántico. El reciente concierto para violín del joven compositor español Francisco Coll demuestra hasta qué punto la música clásica sigue viva en esa dimensión ecléctica que ya profetizó Leonard Bernstein en sus lecciones de Harvard.
Steiner
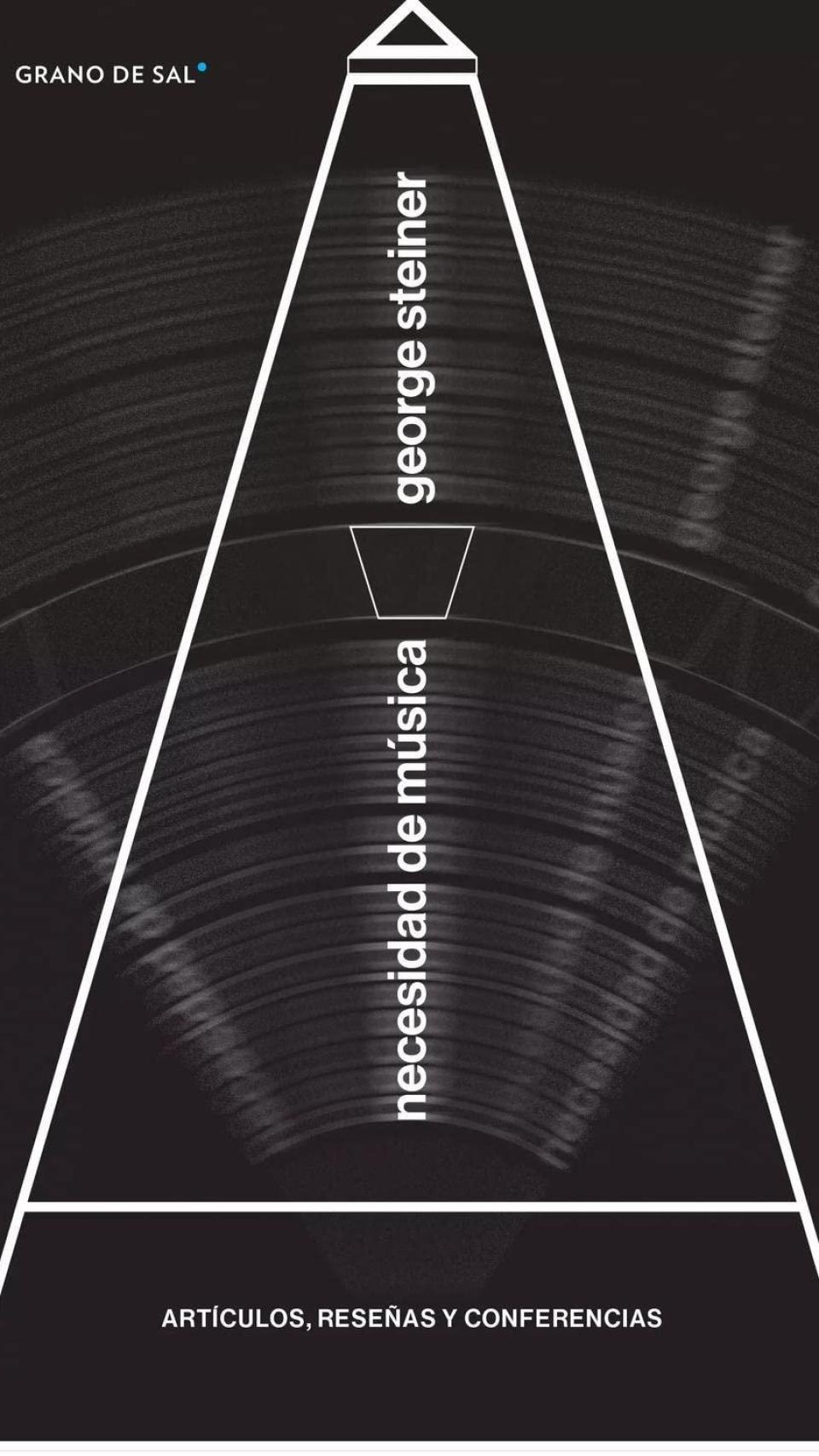
Pero al mismo tiempo la verdadera escucha está desapareciendo de nuestro mundo, convertida en un lujo y en una excepción. En una de sus últimas conferencias, George Steiner, con su solemnidad habitual, afirmó que nada le asustaba más que “la privación de música seria que sufren millones de niños, la sustitución de muchas formas de música por la barbarie del ruido organizado”. Quitando el adjetivo “seria”, ya que hay gran música muy divertida en todos los niveles, debemos conceder que Steiner tenía razón.
Los ciegos fueron durante milenios depositarios de un saber acústico que los convertía en criaturas privilegiadas por la divinidad. Luego ya en el mundo urbano y tecnificado, Baudelaire los describió como una tropa de borrachos que vagan sin rumbo, desterrados de su reino. El inicio de la masificación y el transporte público obligaron a los ciudadanos a mirarse por primera vez sin dirigirse la palabra. La vista fue sustituyendo poco a poco al oído como sentido comunitario, algo que también supuso un proceso de desacralización. El oído implicaba una forma de relación con lo invisible y trascendental que poco a poco fue sustituido por el horizonte que abarca el ojo, un radio inevitablemente limitado. Como escribió Baudelaire en su poema ‘Sueño parisiense’: “¡Atroz novedad; / nada a los oídos, todo para la vista!”.

Música y redes
La revolución tecnológica en la que estamos inmersos no ha hecho sino agudizar el problema. Aunque Internet ha puesto al alcance de todos –y se trata de una de las maravillas de nuestro tiempo– todas las grabaciones presentes y pasadas de la mejor música que se ha hecho, lo que permite disfrutar de ella en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, la mecanización, a la vez, de las formas de composición y escucha está desvirtuando la esencia de un arte que se basa en el sonido vivo. La industria discográfica ha ido imponiendo una serie de parámetros que han distorsionado fatalmente la manera de interpretar el repertorio clásico, confinándolo en una rutina cada vez más plana y pobre.
Buena parte de las orquestas más prestigiosas del mundo trabajan ya pensando en la grabación y no en la experiencia viva de la ejecución, algo que menoscaba su exigencia. Las prisas de la industria han mermado el tiempo necesario que requiere la conservación de la complejidad. En el siglo pasado, los grandes directores se comprometían de por vida con una o dos orquestas con las que ensayaban hasta el hartazgo para conseguir la precisión de detalle que hoy admiramos en las grabaciones de Klemperer, Fürtwangler, Eugen Jochum o Celibidache. Ahora, cualquier joven director con talento es inmediatamente engullido por la urgencia industrial y de la noche a la mañana pasa a dirigir varias orquestas y hacer conciertos todo el año saltando de un hemisferio a otro. El resultado es una mediocridad cada vez más alarmante.

Ludwig Van Beethoven (1820)
Por otra parte, el culto a la tecnología y la informática ha invadido un terreno que en el fondo le está vedado. En el año 2021, se estrenó en Bonn, con bombo y platillo, nada menos que la décima sinfonía de Beethoven, completada por un equipo de musicólogos con la ayuda de la mal llamada inteligencia artificial. El resultado fue un bodrio vergonzoso, algo así como un ejercicio rutinario de un discípulo bastante tonto de Haydn. Lo que importaba, sobre todo, era demostrar que la máquina podía sustituir a Beethoven para vender un producto fraudulento utilizando su nombre. La música había quedado por completo olvidada en el camino. Es de suponer que vendrán más experimentos del mismo tipo hasta desnaturalizar por completo el oído.
La música tiene lugar en el tiempo y en el espacio, una condición que resulta por completo imposible de reproducir. La verdadera atención nos ayuda a tomar conciencia de nuestro carácter a la vez único y efímero. Al tocar, cantar o simplemente escuchar, somos la caja de resonancia de todo lo que es, sin fisuras ni secciones, inmersos en la existencia de un modo absoluto. La música puede ser trivial, cómica, burlesca –como lo es a veces en Mahler o en Shostakovich–, también solemne, terrible, densa. Una canción de los Beatles o de Pulp puede tener la misma calidad que un lied de Schubert, aunque ni una ni otro puedan compararse a la enormidad de una sinfonía de Bruckner. No se trata por tanto de discriminar entre música culta y música popular. Como le dijo Alban Berg a George Gershwin al ver a su compañero algo azorado antes de tocar una de sus composiciones ante una encopetada concurrencia vienesa: “Sr. Gershwin, la música es la música”.

'La desacralización de la música'
Solo hace falta que sea verdadera y surja de la experiencia humana, de la vivencia en su sentido a la vez más superficial y hondo. Aquello que llamamos sagrado trasciende los límites de cualquier religión y abarca todo lo que escapa a la funcionalidad. La música es una afirmación constante que como tal se opone a las negaciones que impone la ceguera humana en sus más diversas formas. Como dijo Elias Canetti, la música es el mayor consuelo ya por el hecho de que no crea palabras nuevas y nos previene del peligro del lenguaje. En un mundo tan densamente poblado y con una configuración de la vida cada vez más mecanizada y automatizada, la música ha terminado siendo tanto el último refugio del espíritu como el síntoma de su extinción.




