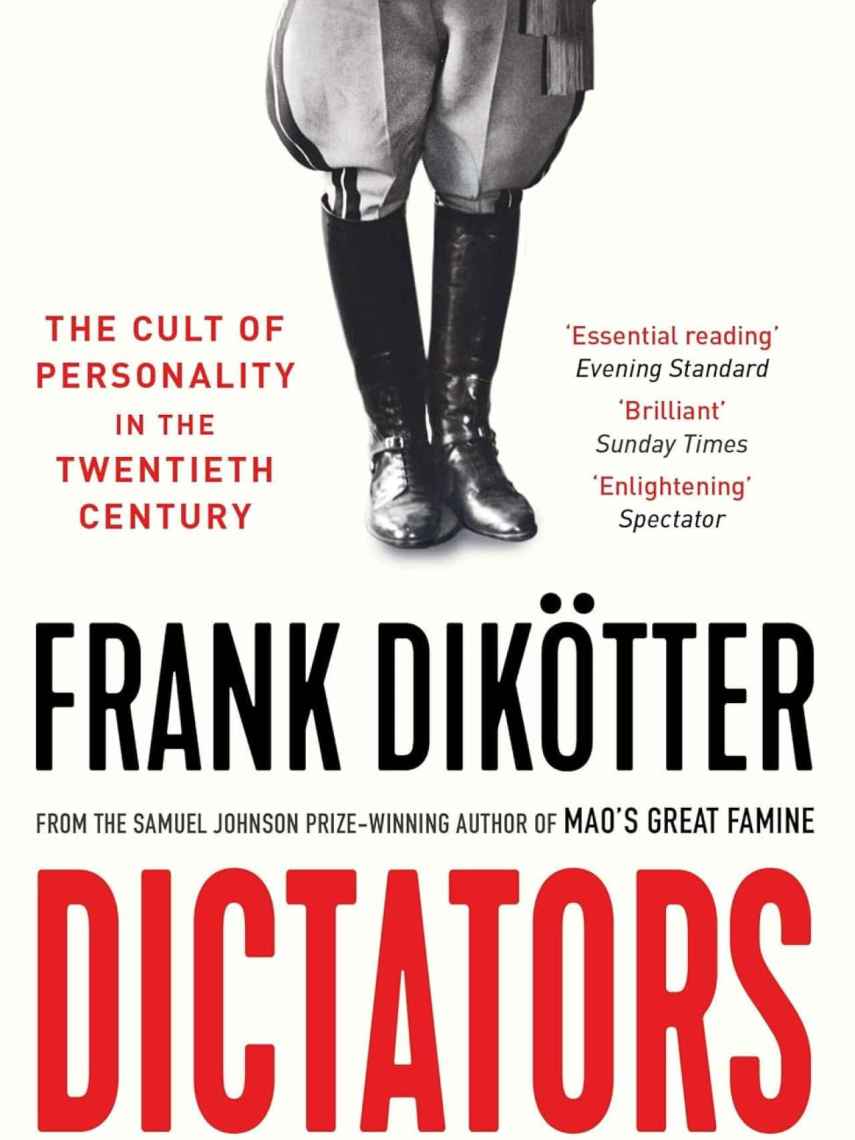Manual para autócratas y dictadores
Manual (descriptivo) de autócratas y dictadores
El historiador holandés Frank Dikötter firma Dictadores (Acantilado), un ensayo cultural dedicado a estudiar el carisma y el culto a la personalidad individual de ocho de los grandes líderes políticos totalitarios del siglo XX
29 marzo, 2024 13:24“La única diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en una democracia puedes votar antes de tener que obedecer las órdenes”, escribió, en un alarde de ingenio, Charles Bukowski. La frase, cargada de ironía, expresa muy bien la jerarquía –sea natural o artificial– que rige dentro de cualquier sociedad. Dos son compañía (a veces) y también el principio de esa forma de dominio salvaje que denominamos política. Uno(s) manda(n) y otros obedecen, ya sea mediante la persuasión o gracias a la fuerza. La civilización consiste en lo primero, pero el ser humano tiende ancestralmente a lo segundo.
La revista británica The Economist calculó el pasado año que los regímenes autoritarios (59) triplican a las democracias plenas (24) en el mundo actual. Entre ambos extremos existen una mayoría de Estados soberanos (84) que se encuentran a mitad de jornada entre ambas situaciones: unos habitan en democracias imperfectas y los gobernantes de otros, fieles a la costumbre de los dictadores, recurren a algún tipo de sistema asambleario para intentar dotar de apariencia popular el poder sin límite que tienen sobre su población.
Benito Mussolini

Siendo una situación mejor que la que existió en los siglos que nos anteceden, la estadística confirma la existencia de un gen de corte autoritario que, aunque se revista con máscaras, persiste desde tiempos inmemoriales. El feudalismo no ha muerto, únicamente cambia de aspecto. Continúan existiendo los señores (aunque en el fondo casi ninguno lo sea de verdad) y los vasallos. Los reyes y los esclavos. El paso del tiempo no ha conjurado esta maldición: los tiranos más sangrientos, porque el ejercicio del poder absoluto e ilimitado exige un régimen de terror, sea real o imaginario, pertenecen curiosamente al siglo XX, que fue una centuria muchísimo más bárbara que la época de los imperios coloniales.
Parafraseando a Tolstói cabe decir que todas las dictaduras se parecen, pero cada una de ellas tiene un perfil particular. El historiador holandés Frank Dikötter ha seleccionado ocho para explorar a fondo el fenómeno del culto a la personalidad individual, esa otra forma de religión (política) donde la antigua condición religiosa del liderazgo desaparece para ceder su espacio a una nueva forma de dominio en la que el miedo y el populismo cohabitan sin fenecer ante sus propias contradicciones. El gran secreto de todas las dictaduras posmodernas consiste en construir una ficción totalitaria tal que acabe pareciendo natural, sobre todo para quienes las sufren, más que para quienes la ejercen.
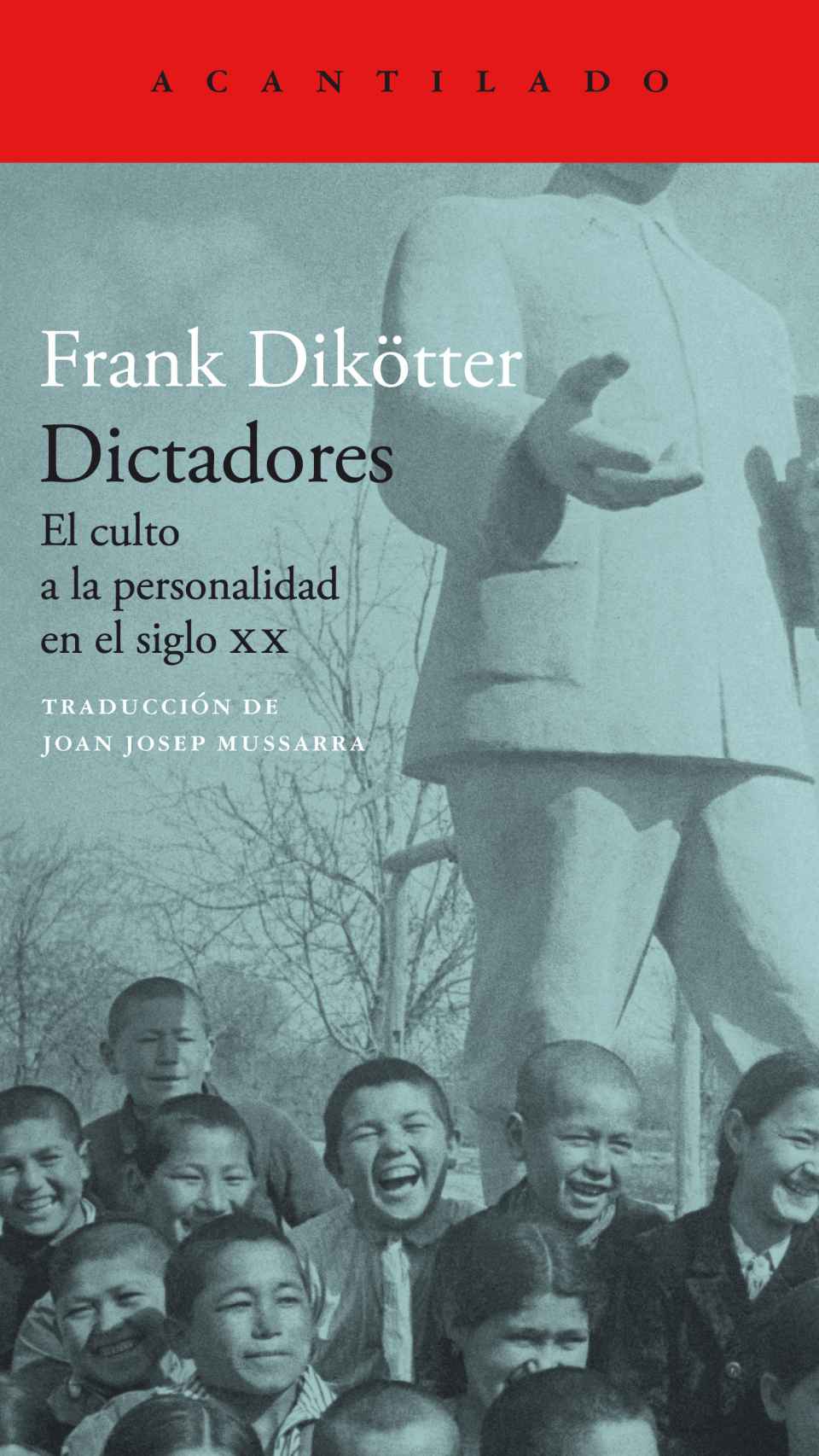
'Dictadores', el libro de Frank Dikötter
El ensayo –Dictadores. El culto a la personalidad en el siglo XX (Acantilado)– aborda esta cuestión desde la óptica de la historia cultural. Prescindiendo de las apariencias políticas coyunturales. Esta perspectiva lo convierte en un libro imperecedero. Cada uno de los autócratas estudiados por Dikötter, especialista en la historia moderna de China, sobre la que –también en Acantilado– tiene publicados dos libros capitales: La tragedia de la liberación (1945-1957). Una historia de la revolución China y La gran hambruna en la China de Mao (1958-1962)–, son errores de su tiempo. Una condensación de las circunstancias (sociales y políticas) de sitios y momentos concretos. Pero todos ellos, sin excepción, también son la expresión de la infinita pulsión y el veneno por el poder que acompaña al hombre desde el origen de los tiempos.
La nómina de autócratas de Dikötter es selectiva –no incluye a Franco ni a Fidel Castro, por poner dos ejemplos del ámbito español e iberoamericano– pero, aún así, resulta ilustrativa del asunto que aborda. No tanto por la personalidad egocéntrica de los elegidos –Mussolini, Hitler, Stalin, Mao, Kim Il-Sung, Duvalier (Haití), Ceaucescu (Rumanía) y Megistu (Etiopía)– sino por los mecanismos de ingeniería social, sacralización y violencia que usaron para conquistar y conservar el mando sobre sus iguales. Los atributos con los cuales disimulaban su condición no sólo mortal, sino profundamente terrestre.

Ilustración satírica de Luis XIV incluida en 'Meditations at Versailles' (1840).
Quien mejor ha expresado esta paradoja, inherente al poder total, fue el escritor satírico William Makepeace Thackeray, que en 1840 publicó una caricatura de Luis XIV, el Rey Sol, donde Ludovicus (el hombre real) aparece sin los galones visibles de su dominio –es retratado del natural, como un ser vulgar, calvo y sin demasiada sustancia– y, al enfundarse dentro de sus hábitos reales, se convierte mágicamente en el absolutísimo monarca de Francia. “Así es como los barberos y zapateros hacen a los dioses que adoramos”, escribe Thackeray.
La política es –y sigue siendo– una forma de teatro. Y todos los sátrapas son actores inmensos, próceres rodeados de una generosa y temerosa corte de (infieles) aduladores de los que no se pueden fiar en ningún instante porque saben, igual que los antiguos emperadores romanos, que su ascendente no es un atributo divino, ni tampoco el destino de su linaje, sino la consecuencia, muchas veces casual, de hechos históricos que perfectamente podían cambiar o no haber sucedido nunca. El poder es un hecho temporal. Igual que ellos lo obtuvieron, muchos otros –llegado el caso– también pueden conquistarlo por la fuerza, lo que los colocaba en el ojo de un huracán íntimo: sus caprichos personales se transforman en ley (casi siempre sangrienta) pero nunca logran zafarse de la inseguridad de quien se sabe un impostor.

Cartel de Mao
Lo más apasionante del estudio de Dikötter, como en las mejores novelas, son los detalles. La escenografía y los ropajes con los que los poderosos disimulan su vulgaridad, que es la invariante que compartimos todos los seres humanos. Mussolini, un histrión categórico, calculaba sus gestos y puestas en escena para provocar un pavor similar que inspiran los payasos, obsesionado con el impacto popular de sus intervenciones. Hitler, un soldado de baja estofa del derrotado ejército alemán, pintor frustrado, ensayaba sus discursos y su gestualidad para seducir a las masas. Stalin se presentaba ante los rusos que masacraba como un padrecito protector. Mao, el Gran Timonel, adoctrinaba igual que un evangelista –con su libro rojo– a las hordas campesinas que mataba de hambruna, encerrado en misma la Ciudad Prohibida de los emperadores que vino a sustituir.
Mientras más cándidos y humanos se mostraban ante sus gobernados, los políticos totalitarios del siglo pasado, cuyas biografías dan forma a la estructura de este libro, más arbitrarios y despiadados podían llegar a ser. Sus estampas muestran a hombres carnales, obsesionados con parecer infalibles, que lo que menos soportaban era incurrir en un descuido, mostrar su verdadera naturaleza o ser descubiertos practicando una piedad que pareciese sincera. Las coincidencias de caracteres son numerosas. Todos ellos, comunistas o fascistas, orientales o africanos, venían del pueblo y obligaban a las masas de sus países a adorarles como si fueran la encarnación de seres divinos.

Fotomontaje de la biblioteca de Hitler con exlibris a la izquierda
La necesidad de sostener sus mentiras los hizo asesinar, torturar y hasta creer en el poder de los espíritus –fue el caso de Duvalier en Haití, conocido como Papa Doc, que tenía fieras salvajes como mascotas– para que nadie descubriera, camuflada bajo una aparente fortaleza, su oscura verdad secreta: necesitaban creerse inmortales e imperecederos, igual que los reyes ancestrales, porque eran justo lo contrario. La vanidad los condujo, en muchos casos, al delirio, como le sucedió a Kim Il-Jong, patriarca de la dinastía que todavía gobierna Corea del Norte. Todo a su alrededor debía ser adhesión espontánea porque nada, en el fondo, lo era. De su trayectoria vital –si se le puede denominar vida a ser temido por generaciones enteras– se desprende su obstinación de creerse dioses.
Ninguno de los autócratas de Dikötter sobrevivió a la suerte, pero actuaron siempre como si ese destino fuera imposible. Mussolini fue colgado, junto a su amante, Clara Petacci, después de ser fusilado por los partisanos comunistas, en la plaza Loreto de Milán. Una muerte siamesa y compartida, muchas décadas después, por un personaje –ausente de este libro– como Gadafi, el líder libio, incapaz de entender que su poder tribal tenía una estación término. Todas las tiranías están condenadas al ocaso, entre otras razones porque identifican a una nación con un solo hombre.

Cartel de propaganda de Stalin
Sabiéndose condenadas por la biología, anhelaron alcanzar una eternidad imposible. Por eso, al colapsar, como sucedió con la Unión Soviética, nos dejan imágenes distópicas, como las estatuas de Lenin derribadas de sus pedestales. Es en estos lienzos, en los que la grandeur que buscaban los dictadores queda desmentida, donde mejor se aprecia la trampa del poder excesivo, que requiere hacer purgas crónicas y ordenar ajusticiamientos públicos para dejar claro que nadie, incluso los más fieles partidarios, están exentos del castigo del líder.
Nada hay más herrumbroso que la imagen de un caudillo que, fingiéndose eternamente victorioso, un día conoce el fracaso, la decadencia y el repudio de las masas populares cuya adoración (violenta) ambicionaban. Ídolos caídos en desgracia que ignoraron que el destino de los dioses terrestres –da igual si son reales o imaginarios– es ser abolidos. Los hombres que se presentan como santos jamás lo son.

Cartel de Kim Il Sung
Ceaucescu, adorado como una deidad en la Rumanía comunista, murió como un perro, salvo porque, pese a sus infames crímenes, mereció la lástima que nunca tuvo con otros. Por poderoso que se haya sido, nada dura para siempre. Bob Dylan lo resumió en un verso (soberbio) de una canción: “Incluso el Presidente de los Estados Unidos a veces tiene que quedarse desnudo”. Todos los mesías de la Historia, antes o después, son crucificados. Su nombre, que un día fue como invocar algo sagrado, es entonces corregido, borrado, enmendado y profanado. Es la vieja damnatio memoriae.
'Dictators', versión en inglés del libro de Frank Dikötter