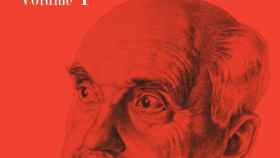Imagen promocional de 'Bardo', de Alejandro González Iñárritu
González Iñárritu: artista, migrante, mortal
Netflix estrena 'Bardo', la última película del director mexicano, donde hace un ambicioso e irregular ejercicio subjetivo de estirpe felliniana sobre el momento de tránsito entre la vida y la muerte
8 noviembre, 2022 19:50Como parte de su estrategia para posicionarse como la plataforma de streaming de referencia, Netflix ha ido tirando de chequera para producir cada año un reducido número de proyectos de directores reputados que acaso no sean las más vistas, pero proporcionan un intangible nada desdeñable: prestigio. La estrategia no es nueva. Ya la aplicaba en el viejo Hollywood el productor Irving Thalberg (que inspiró a Fitzgerald su novela inconclusa El último magnate). La inversión de Netflix en pedigrí y premios de relumbrón ha dado ya un puñado de títulos notables, como El irlandés, el broche de oro que cierra el ciclo mafioso de Scorsese.
Entre estos proyectos de prestigio destacan los que tienen su origen en la carta blanca de la compañía para realizar una película de corte autobiográfico. Son ya tres los cineastas que han hecho su aportación en esta línea: Alfonso Cuarón con Roma, Paolo Sorrentino con Fue la mano de Dios y ahora González Iñárritu con Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, cuyo protagonista no exactamente él, pero sí un tipo que se le parece mucho. Si Sorrentino es, de lejos, el discípulo más aventajado de Federico Fellini (basta para demostrarlo La gran belleza, su puesta al día de La dolce vita), ahora es Iñárritu quien ha caído bajo el embrujo del maestro de Rimini, porque Bardo es, entre otras cosas, su particular Fellini 8 ½, trasladado a México. Sin embargo, del mismo modo que Sorrentino no se limitó a clonar La dolce vita, Iñárritu no calca 8 ½ (algo que sí se limitó a hacer Woody Allen en su flojita Recuerdos; lo del mexicano se parece más a All that jazz de Bob Fosse, pero en versión faraónica).
Y es que Bardo es la obra más desmesurada de un cineasta ya de por sí dado a la desmesura, un egotrip en toda regla. A sus detractores se les recomienda abstenerse, porque van a salir de las tres horas que dura desquiciados. Ahora bien, quedarse en el argumento de que se trata de una película egocéntrica e insufrible, que vendría a ser el resumen de la hostil reacción de buena parte de la crítica en su estreno mundial en Venecia, me parece muy injusto. Es, en efecto, una propuesta excesiva y por lo tanto casi inevitablemente irregular, pero que posee las virtudes que ni siquiera sus detractores pueden negarle a Iñárritu: ambición, riesgo y una capacidad de narrar visualmente con imágenes de gran potencia.
Alejandro González Iñárritu (Ciudad de México, 1963) es, junto con Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro, uno de los tres mosqueteros del cine mexicano que internacionalizaron sus carreras gran velocidad y triunfaron en Hollywood. Tras unos inicios en la publicidad, Iñárritu debutó con Amores perros (2000), coescrita con Guillermo Arriaga, al igual que 21 gramos (2003) y Babel (2006), que constituyen lo que se acabará llamando trilogía de la muerte. El esquema de todas ellas es el mismo: tres historias de personajes sin aparentes nexos y pertenecientes a contextos sociales diferentes cuyas vidas se acaban entrecruzando por un hecho fortuito, como un accidente. Las tramas se van entrelazando, en ocasiones con saltos temporales hacia adelante o hacia atrás, a través de una estructura narrativa compleja y armada con precisión. Es un planteamiento que también han utilizado Tarantino (notablemente en Pulp Fiction) y Guy Ritchie (por ejemplo en su debut, Lock and Stock).

En el caso de Iñárritu y Arriaga esta fórmula les permite trazar un fresco social panorámico. En Amores perros el escenario es Ciudad de México y el accidente automovilístico conecta por un instante las vidas de un chico marginal dedicado a las peleas de perros (Gael García Bernal, en su debut en cine, seguido un año después por otro hito del cine mexicano contemporáneo: Y tu mamá también de Alfonso Cuarón), de una modelo (la española Goya Toledo) que acaba de irse a vivir con su amante y de un profesor (Emilio Echevarría) que se hizo guerrillero, perdió a su familia y ahora sobrevive haciendo trabajos sucios para un policía corrupto.
Además, como sugiere el título, hay otro hilo que cose las historias: la presencia de algún perro en cada una de ellas. Visualmente hay un destable trabajo de cámara del director de fotografía Rodrigo Prieto, que formará parte del equipo fijo del cineasta en sus tres siguientes obras. Imágenes movidas rodadas cámara al hombro, tendencia a los planos secuencia para no cortar el ritmo a los actores y ritmo vibrante y sin tregua, que se van a convertirse en los ejes del estilo Iñárritu.
El planteamiento argumental, estructural y formal se repite en 21 gramos, que traslada la acción a Estados Unidos y da una mayor relevancia a la reflexión sobre la mortalidad, el sentido de la vida, la culpa y la redención. En este caso los tres personajes conectados por una tragedia son un profesor que espera un trasplante de corazón (Sean Penn), una mujer con un pasado turbulento que ha construido un presente feliz a través de la familia y la maternidad (Naomi Watts) y un ex convicto que busca redimirse y deberá asumir la culpa de haber provocado un accidente mortal (Benicio del Toro).
Iñárritu y Arriaga insisten en el mecanismo del tríptico por tercera vez en Babel, llevándola un punto más allá, porque en este caso las historias interconectadas suceden en tres continentes: una pareja de turistas americanos en Marruecos (Brad Pitt y Cate Blanchett), una chica sordomuda en Tokio (Rinko Kikuchi), cuyo padre ha vendido un rifle que acabara en manos de dos adolescentes marroquíes que disparan y hieren a la turista americana, y los hijos de la pareja, a los que la niñera mexicana (Adriana Barraza) se lleva a México con ayuda de su sobrino (Gael García Bernal), porque debe acudir a la boda de su hijo. Aquí la pirueta formal se estira al máximo y empieza a ser evidente que la fórmula ya no puede estirar más. No sucederá, porque los dos creadores se pelean con gran estruendo y rompen su colaboración entre acusaciones mutuas de mala fe.
El cineasta encuentra forma un nuevo equipo con los primos Armando Bó Jr. y Nicolás Giacobone (ambos nietos de Armando Bó, director argentino que, con su pareja, la voluptuosa Isabel Sarli, rodó en los 60 y 70 del pasado siglo cintas eróticas de culto como Carne y Fuego). Abre la nueva etapa Biutiful (2010), pieza de transición que es su cinta más floja y, aunque está centrada en un único personaje –un pobre diablo al que diagnostican un cáncer terminal (Javier Bardem)–, pervive cierta tendencia al retrato coral con varias subtramas sobre emigrantes ilegales. Lo más interesante de la película es que está rodada en una Barcelona sórdida y marginal, muy alejada de la postal turística.
En cambio, la siguiente, Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia) (2014), es una de las cumbres de lo que llevamos de cine del siglo XXI. Iñárritu continúa con los dos guionistas de la anterior más la incorporación de Alexander Dinelaris Jr. Aquí narra la historia de un actor en horas bajas (Michael Keaton), que gozó de celebridad dando vida en la pantalla al superhéroe del título y ahora trata de reivindicarse dirigiendo e interpretando en Broadway una pieza teatral basada en relatos de Raymond Carver.
Está planteada con un tono tragicómico que por momentos bordea lo esperpéntico. Y pone en escena un juego constante entre la realidad y la ensoñación –el actor dialoga con la materialización de su alter ego superheróico ataviado con el correspondiente disfraz– y entre la realidad y la ficción, porque los actores ensayan la obra que están a punto de estrenar y por momentos no está claro si los diálogos son parte de la pieza teatral o de sus propias conversaciones.
Este doble juego se sostiene sobre una pirueta visual: la película está rodada –salvo un corte en el epílogo– en un solo plano, cámara en mano, siguiendo a los personajes por el interior del teatro St. James y los alrededores de la calle 44. Iñárritu sigue con el planteamiento de la cámara en movimiento constante que dota de agilidad a la narración, lleva su gusto por los planos secuencia al extremo y utiliza el gran angular para distorsionar la imagen y crear cierto clima de irrealidad. A cargo de la fotografía se produce la sustitución de Rodrigo Prieto por otro mexicano con carrera internacional, Emmanuel Lubezki.
Lo del plano único está hecho con truco. Son en realidad varios planos empalmados con cortes imperceptibles (siguiendo la argucia empleada por Hitchcock en La soga, pionera en esta técnica, y no el modelo de El arca rusa de Aleksandr Sokúrov, que sí está rodada en un único plano continuo). De hecho, el empleo del plano único en Birdman es muy interesante, porque incorpora saltos en el tiempo, marcados por el cambio de luz, de forma que se trata de un falso continuum, que incrementa la sensación de subjetividad próxima al monólogo interior literario que tiene la película.
Iñárritu trabaja un montón de temas muy bien elaborados y trabados: la banalización de la cultura, la paternidad fracasada, la voluntad de trascendencia… Y lo hace a través del ramillete de desquiciados personajes que rodean al actor en horas bajas: la hija recién salida de desintoxicación (Emma Stone), la ex mujer (Amy Ryan), la nueva amante despechada (Andrea Riseboroug), un desaforado actor del método (un glorioso Edward Norton), la insegura actriz que debuta en Broadway (Naomi Watts), el abogado (Zach Galifianakis), la despiadada crítica del New York Times (Lindsay Duncan)… Todos ellos moviéndose entre lo teatral y lo cinematográfico, en una función carnavalesca cargada de mala baba, al ritmo de una banda sonora del batería mexicano Antonio Sánchez (miembro del Pat Metheny Group), que consiste básicamente en solos de batería que puntúan los momentos álgidos.
Birdman, que triunfa en los Oscar, pone el listón muy alto y a continuación el director se embarca en El renacido (2015), que supone, solo hasta cierto punto, un cambio de registro. Es su primera película de época, inspirada libremente en un personaje real, el explorador y aventurero Hugh Glass (Leonardo DiCaprio), que acompañaba por territorios indios a cazadores en busca de pieles durante el primer tercio del siglo XIX. Aquí tenemos a Iñárritu en modo Werner Herzog, con un rodaje durísimo en parajes remotos y condiciones climáticas muy adversas, casi tan épico como la aventura que narra.
Plásticamente –de nuevo con Lubezki a cargo de la cámara– bebe mucho de Terrence Malick (con quien el director de fotografía mexicano colaboró en todas sus producciones desde El nuevo mundo hasta Song to Song). La estructura narrativa más lineal y simple que la de sus anteriores películas: la venganza de un renacido tras ser abandonado después de sufrir el ataque de un oso (en una impactante escena resuelta con unos efectos digitales de un verismo espeluznante). Prima a lo largo de todo el metraje la intensidad de las imágenes (potenciadas por la banda sonora de Alva Noto y Ryuichi Sakamoto), que plasman al ser humano enfrentado a la fuerza de la naturaleza y logran transmitir la sensación adentrarse en tierra ignota (una virtud que también tenía El nuevo mundo de Malick).
Con estas dos obras el mexicano consiguió un inusual doblete ganando dos años seguidos el Oscar al mejor director (además del de mejor guión original y mejor película por Birdman) y digamos que el hombre se ha venido arriba con la desmesurada Bardo, en la que retoma los temas y las opciones formales exploradas en Birdman para llevarlos mucho más lejos. Sin embargo, hay entre ambas películas una diferencia muy relevante: mientras que en la anterior expresaba sus preocupaciones sobre la creación artística, el estado de la cultura o las crisis personales a través de un personaje interpuesto que, de parecerse a alguien, se parecía más a Michael Keaton (que también había interpretado a un superhéroe en el cine y también estaba en horas bajas) que a él mismo.
En Bardo, en cambio, el protagonista, un periodista y documentalista consagrado llamado Silverio Gacho (Daniel Giménez Cacho) se parece sospechosamente al propio Iñárritu, del mismo modo que el cineasta de 8 ½ proyectaba los fantasmas más íntimos de Fellini. Conviene aclarar el título para entender la propuesta, porque Bardo no hace referencia a poeta, sino a un concepto del budismo tibetano que define el momento de tránsito entre la vida y la muerte en el que supuestamente se producen una serie revelaciones extrasensoriales. Y en esto consiste la propuesta: una sucesión de secuencias subjetivas, elucubrativas, oníricas y surreales a partir del regreso a México del protagonista, en busca de sus raíces en el país que dejo atrás al instalarse en Los Ángeles.
La película parte de la crisis existencial del documentalista, que conforme se hace viejo ve la muerte cada vez más cerca y ello le lleva a cuestionarse las glorias mundanas (le van a entregar un prestigiosísimo premio) y a pasar revista a su vida, no muy ejemplar. Iñárritu plasma cinematográficamente esta inmersión psicológica por medio de surrealistas escenas oníricas. Este clima subjetivo y ensoñado se plasma mediante el uso de grandes angulares que distorsionan la imagen (en este caso el director de fotografía es el francoiraní Darius Khondji) y con el apoyo de la banda sonora de Bryce Dessner.
La película explora dos temas centrales diferenciados. Por una parte, la crisis personal del protagonista (y aquí entran situaciones como la del bebé que al nacer protesta porque este mundo es una mierda y pide volver al útero materno; lúbricas ensoñaciones adolescentes que remiten a la célebre estanquera del Amarcord felliniano; un reencuentro con el fantasma del padre muerto en el que el protagonista se va empequeñeciendo…)

Por otro lado, está la reflexión sobre la identidad dividida y disipada del emigrante, que no deja nunca de ser extranjero en su tierra de acogida y con el tiempo se convierte también en un extraño en el país que dejó atrás. Esto lleva al segundo tema central: una carta de amor y odio a México y una reflexión sobre la esencia del ser mexicano, tema sobre el que indagó en El laberinto de la soledad Octavio Paz, del que se cita en la película el poema Petrificada petrificante. Las paradojas y contradicciones de la historia y la realidad de México dan lugar a algunas de las escenas más delirantes y poderosas: la montaña de cadáveres de Hernán Cortés; la guerra entre México y Estados Unidos con niño héroe inmolado incluido; las viandantes que se desploman en pleno centro histórico simbolizando los feminicidios, o la secuencia en el desierto con los emigrantes que cruzan la frontera (tema al que Iñárritu ya dedicó una instalación de realidad virtual, Carne y Arena (2017), que permitía al espectador ponerse en la piel de un clandestino y que presentó en el Festival de Cannes y después se exhibió en museos).
A Bardo se la puede calificar de desbocada, irritante, inacabable, agotadora, pretenciosa e indigesta, pero también de genial, catártica, audaz, radical e innovadora. Iñárritu dispara contra todo y contra todos, incluido él mismo (hay varias escenas en que se cuestiona al protagonista, su éxito, sus privilegios). Y como el criminal que vuelve al lugar del crimen, regresa a Ciudad de México, de donde partió con Amores perros. Parece cerrar un círculo. Si en 1963 con 8 ½ Federico Fellini creo una película que rompió moldes y expandió las formas narrativas cinematográficas hacia espacios hasta entonces solo conquistados por la literatura, Iñárritu con Birdman y Bardo está abriendo caminos para el potencial cine del futuro. No es poco.