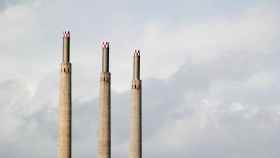La serie 'El escándalo de Christine Keeler' se emite en Movistar
El caso Profumo
La serie 'El escándalo de Christine Keeler' plasma un relato fascinante de la lucha (y la mezcla) de clases en el Londres pre-pop
8 agosto, 2020 00:00La excelente serie de la BBC El escándalo de Christine Keeler (The trial of Christine Keeler; trial significa juicio, pero también desgracia o infortunio), que ha emitido el canal Cosmo de Movistar, no constituye la primera aproximación audiovisual al escándalo político-sexual que azotó la Inglaterra de principios de los años 60 y en el que se vio involucrado John Profumo, ministro de defensa del Gobierno conservador que presidía Harold McMillan. En 1989 se estrenó un largometraje sobre el mismo tema, escrito por Michael Thomas y dirigido por Michael Caton-Jones, del que la serie es, de hecho, una versión corregida (no mucho) y aumentada (bastante). Película y serie son sendos documentos de la época inmediatamente anterior al Swinging London de los Beatles y los Stones y los Kinks y las tiendas de Carnaby Street y se centran en una sordidez como de otra época que nada tenía que ver con el rock&roll, el amor libre y el flower power que estaban al caer (Philip Larkin explicó muy bien el cambio en uno de sus poemas).
Protagonista y, en cierta medida, víctima del escándalo, Christine Keeler (en la serie, Sophie Cookson, una especie de Bardot británica, si tal cosa es posible) era una chica muy joven y atractiva y más bruta que un arado, como su amiga Mandy Rice-Davies (Ellie Bamber). Ambas venían de la pobreza y de familias desestructuradas y se habían plantado en Londres para buscarse la vida rentabilizando su belleza y su falta de prejuicios morales. A Christine lo que más le gustaba en el mundo era acostarse con negros (como al escritor Colin McInnes, de cuya novela Absolute beginners hay rastros en esta serie, como los hay de The long firm, de Jake Arnott), los cuales solían ser propensos a ganarse el pan de maneras más bien dudosas. Su vida cambió cuando conoció al osteópata Stephen Ward -excelente interpretación de James Norton, el psicópata de Happy Valley y uno de los aspirantes a sustituir a Daniel Craig en la saga Bond junto a Idris Elba (Luther) y Richard Madden (Bodyguard); y no lo tenía nada fácil tras el brillante retrato que del personaje hizo en la película el gran John Hurt-, quien se convirtió en su ángel de la guarda, la alojó en su casa sin acostarse jamás con ella (sí tuvo sexo con Mandy, pero solo una vez) y le presentó a blancos con dinero sin llevarse una comisión, aunque lo acabaron acusando de proxenetismo en el juicio que siguió al escándalo.
¿Y en qué consistía ese escándalo? Pues en que la señorita Keeler se estaba cepillando al mismo tiempo al ministro de defensa británico y a un agregado de la embajada rusa, por lo que las posibles confidencias de alcoba podían haber puesto en peligro la seguridad de Gran Bretaña. Esa fue, por lo menos, la excusa oficial. Como muestra la serie (y en su momento el largometraje), todo el cirio que se armó en torno a la licenciosa Christine y el adúltero Profumo devino una maniobra moralista para castigar a gente que, como Keeler o Ward, vivían la vida a su manera, sin preocuparse por el qué dirán y desde una desacomplejada amoralidad que la moribunda Inglaterra victoriana no estaba dispuesta a dejar pasar por alto: los últimos coletazos del imperio se los llevaron en toda la jeta la simplona de Christine Keeler y el hedonista de sexualidad difusa Stephen Ward, que se suicidó para no ir al trullo (perdón por el spoiler, pero es un dato histórico del dominio público). Profumo (Ben Miles en la serie, Ian McKellen en la película), que era rico de natural, salió bastante bien librado: presentó la dimisión, se tiró veinte años dedicado al voluntariado en un centro social de reparto de sopa boba entre los menesterosos y hasta consiguió que su mujer no se divorciara de él, aunque la pobre ya había perdido la cuenta de las veces que le había puesto los cuernos.
El escándalo de Christine Keeler plasma en sus seis capítulos un relato fascinante de la lucha (y la mezcla) de clases en el Londres pre-pop. Las clases altas son observadas con el mismo desprecio que muestra Edward St. Aubyn en Las novelas de Patrick Melrose, y las bajas con algo más de compasión, pero sin cargar tampoco las tintas: nadie obligaba a Christine a abrirse camino en la sociedad con su cuerpo ni a sus novios negros a dedicarse al tráfico de estupefacientes. Al igual que en la película de 1989, el personaje más interesante es el doctor Ward, un escalador social con un punto entrañable, un pervertido dotado de una extraña dignidad y la víctima propiciatoria de una sociedad insuperable a la hora de encontrar chivos expiatorios que les quiten los problemas de encima a los que realmente importan. Gran trabajo, por cierto, de la guionista Amanda Coe.