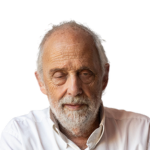El borrador de la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de amnistía, elaborado por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, se presenta como un ejercicio de rigor jurídico, pero tropieza con una contradicción de fondo que erosiona su credibilidad.
La sentencia, que avala en su práctica totalidad la constitucionalidad de la norma, esquiva con calculada ambigüedad el peaje político que Pedro Sánchez ha pagado a Carles Puigdemont a cambio de su investidura, mientras abraza sin reparos los argumentos de la “convivencia” para justificar la amnistía. A esta incoherencia se suma un silencio elocuente: la ponencia evita pronunciarse sobre el delito de malversación, dejando en el aire el destino judicial de figuras clave del procés y evidenciando las limitaciones de su enfoque.
Montalbán sostiene en su texto de 191 páginas que la amnistía no vulnera la Constitución porque ésta no la prohíbe explícitamente, y porque el legislador tiene libertad para regular en función de criterios de oportunidad política. Cuesta entender que la amnistía sea constitucional cuando los indultos generales están prohibidos, siendo ambas medidas de gracia, una discrepancia que la ponencia no justifica.
Pero, sobre todo, llama la atención en el razonamiento que pase por alto el hecho de que, en el debate de enmiendas a la Constitución, la amnistía quedó excluida del texto, lo cual indica que tras la famosa amnistía de 1977, piedra sobre la que se funda la democracia española, se descartó pasivamente que cupiera ninguna otra.
El borrador pasa de puntillas sobre el origen de la ley: un pacto explícito entre el PSOE y Junts, con Puigdemont como beneficiario directo, para asegurar los votos necesarios en el Congreso. Es evidente que reconocer que la amnistía es el precio de la investidura, implicaría admitir que el Derecho se ha doblegado a la conveniencia política, un terreno que el TC prefiere eludir. Este silencio estratégico no sólo debilita la solidez de la ponencia, sino que refuerza la percepción de que el tribunal actúa como un mero avalista de las necesidades del poder.
Aún más contradictorio resulta que, mientras ignora este peaje político, la ponencia adopte la narrativa de la “superación de las tensiones del procés” para justificar la constitucionalidad de la ley. Montalbán califica el conflicto catalán como una de las mayores crisis de la democracia española, presentando la amnistía como un instrumento de reconciliación. Si las intenciones del legislador no son objeto de control constitucional, como afirma el texto, ¿por qué recurre a conceptos extrajurídicos como la convivencia para apuntalar su razonamiento? Esta apropiación del discurso político del Gobierno y del independentismo revela una incomodidad: el TC necesita legitimar la norma sin enfrentarse al hecho de que su génesis es una transacción política, no un gesto desinteresado de pacificación, aunque también haya podido contribuir a ello.
A esta contradicción se añade un silencio igualmente revelador: la ponencia no aborda con claridad el delito de malversación, un punto crucial para figuras como Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes separatistas. El Tribunal Supremo ha interpretado que la malversación vinculada al referéndum ilegal de 2017 no es amnistiable, al considerar que implicó un beneficio personal en el uso de fondos públicos. Este criterio, que choca con las expectativas de Junts, queda sin respuesta en el borrador, dejando en un limbo jurídico la aplicación de la amnistía a los casos más emblemáticos. Este vacío no es menor: al no pronunciarse sobre un delito clave, la ponencia esquiva una de las cuestiones más espinosas, delegando en los jueces ordinarios –y potencialmente en el Tribunal de Justicia de la UE– la resolución de un debate que el TC debería clarificar.
El borrador, que será debatido en el pleno del TC a partir del 10 de junio y votado previsiblemente el 24, cuenta con el respaldo de la mayoría progubernamental, lo que anticipa su aprobación sin cambios sustanciales. Sin embargo, su omisión del peaje político, su apropiación de la retórica de la convivencia y su silencio sobre la malversación, lejos de cerrar el debate, lo alimenta. El TC, atrapado entre su deber de imparcialidad y las presiones políticas, corre el riesgo de ser percibido cada vez más como un actor subordinado.