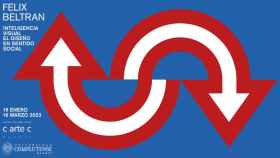La sociedad digital, fascinada por los prodigios de la tecnología y seducida por la inteligencia artificial, disimula su hondo desconocimiento del pasado con el disfraz de los neologismos. Acostumbra a inventar palabras nuevas –procedentes del inglés– para designar fenómenos ancestrales. A la capacidad de resistencia frente a la adversidad, sobre la que tan bien escribió Shakespeare, los escritores de argumentarios la bautizaron hace unos años como resiliencia. A los desahogados (verbales) muchos los llaman hiperventilados. Al acoso laboral se le designa de un tiempo a esta parte con el anglicismo mobbing. Y al hostigamiento entre adolescentes, como el que parece haber causado la tragedia de Sallent, se le llama bullying.
Demasiados nombres para una misma evidencia: la vida, en cualquiera de sus edades, está entreverada de dolor, desengaños y decepciones. Existir consiste en tener conocimiento de primera mano de estas sensaciones. Crecer implica soportarlas. Madurar es haber aprendido a gestionarlas con acierto. Rara vez, sin embargo, se transmite esta filosofía estoica en los espacios públicos, incluida la escuela: la pedagogía populista y el relativismo político han institucionalizado un marco de interpretación donde el bien y el mal se muestran en abstracto, aunque la existencia nos presente a ambos conceptos encarnados en seres concretos: los otros.
Las estadísticas dicen que en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial de los suicidios, especialmente entre los adolescentes. La salud mental, una cuestión a la que en España nunca se le ha prestado excesiva atención, y tampoco suficientes recursos asistenciales, se ha instalado en la agenda política. En lugar de una cuestión médica, la muerte autoinducida se ha convertido en una pavorosa tendencia: desgracias múltiples y desamparos cotidianos provocan la muerte prematura de hombres, mujeres y niños en las sociedades occidentales. La creencia general es que estas víctimas –de los demás, y también de sí mismas– son el resultado de una anomalía. Excepciones a la regla natural de la felicidad.
Es una enorme mentira. A poco que recurramos al mapa de la cultura –esa tradición que muchos quisieran borrar de la memoria– nos daremos cuenta de que el suicidio ha tenido significados dispares a lo largo del tiempo. De hecho, se trata de un fenómeno que nos obliga a reflexionar sobre la confusa noción de progreso en un mundo oficialmente desacralizado, que esconde la muerte hasta que esta se manifiesta con toda su rotundidad y exalta la ilusión, por desgracia imposible, de una cándida existencia sin dolor.
No existe semejante cosa. Entre los románticos el suicidio gozó en su momento de un extraño prestigio como malestar estetizante. El hastío vital, conocido como spleen, animaba la muerte voluntaria de jóvenes en la flor de su edad, incapaces de soportar el prosaísmo de la existencia tras ser deslumbrados con las cimas nevadas de un destino trascendente que –como suele suceder– nunca llegaba a abandonar el territorio de las ensoñaciones. Robert Louis Stevenson dedicó uno de sus libros de relatos de detectives –The Suicide Club– a personajes que se infiltran en una sociedad secreta cuyo objeto social es quitarse de en medio.
Émile Durkheim, uno de los patriarcas de la sociología, fue uno de los primeros pensadores en dedicarle un tratado a este fenómeno social tres años antes de que expirase el siglo XIX. Lo nuevo –únicamente los ignorantes lo desconocen– siempre es viejo. El sociólogo francés estudió la tasa anual de suicidas registrada por las estadísticas europeas en los sesenta años previos. Buscaba así la razón social de estas muertes, prescindiendo del elemento moral.
¿Qué descubrió? Que el número de suicidios es recurrente: apenas cambia con el tiempo, salvo en los supuestos de guerras y crisis económicas. Y algo más: la integración social es la herramienta preventiva esencial. Si falla, el diablo irrumpe en el cuadro. El factor cultural también influye: el análisis de Durkheim reveló que en las sociedades católicas, donde el suicidio se considera una falta, los suicidas eran menos que en las protestantes, debido a la presencia de un elemento ideológico que contribuiría a disuadir a los potenciales candidatos a precipitar su muerte. Acabar con la propia vida es un acto individual incluso cuando se realiza acompañado, pero la influencia ambiental parece ser una invariante. Toda una constante.
Tal conclusión nos conduce –como ha sucedido en el caso de Sallent– a una reflexión de índole colectiva: ¿en qué medida nuestra sociedad precipita la tragedia de los adolescentes suicidas? ¿Podemos hacer más para evitarlo? Durkheim creía que en el interior de los grupos con mayor cohesión social era más difícil que se produjeran suicidios. No parece ser una regla infalible: el hostigamiento ambiental, común en el caso de las personalidades no gregarias, merodea con frecuencia como el posible elemento desencadenante de estas muertes. Tampoco cabe pensar de forma automática en los suicidas como víctimas absolutas: hay quien se inmola por egoísmo o profesa el delirio de llamar la atención sobre los demás con su propia muerte, del mismo modo que los suicidios fatalistas acontecen por un fatídico exceso de presión social.
El fenómeno presenta una complejidad notable, aunque detrás palpite un sentimiento de desengaño que es la antesala de su desenlace. Que esto suceda en un mundo materialista, donde la tecnología modifica y altera las relaciones sociales, es toda una paradoja, pero tampoco es nueva. Max Weber la describió al formular su teoría sobre el desencantamiento del mundo: a mayor raciocinio y conocimiento, más sufrimiento. El desarrollo técnico no facilita el progreso. Puede provocar una deshumanización más acelerada.
¿Cómo combatirla? No parece que como sociedad podamos ganar una guerra súbita contra este incremento de los suicidios. La batalla requiere tiempo y algo aún más valioso: asumir el principio de realidad frente a determinados idealismos, entre ellos la educación que rehúye la frustración y oculta que la luz de cualquier existencia incluye todo un reino de sombras. No se trata de retornar a una educación disciplinaria, como demandan los defensores del modelo ancestral. La tarea acaso consista en dejar de autoengañarse. Y aceptar que formar exige poner límites y dotar de herramientas intelectuales a los individuos para que puedan soportar la experiencia de la desgracia, que les acompañará mientras vivan. Lidiar con la adversidad nos obliga a enfrentarla. Camuflarla o negarla solo adelanta el paso de la muerte.