
El poeta ruso Joseph Brodsky
Joseph Brodsky, por fin una gran traducción
Ernesto Hernández Busto vierte al español desde el ruso y el inglés una antología de la poesía del premio Nobel, exiliado en Estados Unidos y epítome de la disidencia soviética, donde se muestra su afinidad con la poesía clásica latina
“Ningún otro poeta contemporáneo habla tanto de la intemperie”, dice Ernesto Hernández Busto en el prólogo a Poemas escogidos (1962-1996) (Siruela), la magnífica antología de Joseph Brodsky que él mismo ha traducido del ruso y del inglés. Brodsky es un caso muy singular y problemático en la poesía del siglo XX. Reconocido y laureado muy tempranamente –ganó el Nobel antes de cumplir los cincuenta– como epítome de la disidencia soviética en los estertores de la guerra fría, su obra fue rápidamente asimilada por el mundo anglosajón, que le consideró uno de los suyos, siendo incluso apadrinado en sus primeros años de exilio por W. H. Auden.
Su adopción de Estados Unidos como patria y su consecuente elección del inglés como segunda lengua lo convirtieron luego, a ojos de Occidente, en un poeta sin original, condenado a ser comprendido solo a través de la traducción. Sus propios poemas en inglés, inevitablemente menos logrados, terminaron por desustanciar una poesía de primer orden cuya verdadera significación nunca se había terminado de comprender del todo. La intemperie se había adulterado con el refugio.
Si uno escucha las grabaciones que han quedado de Brodsky recitando se dará cuenta enseguida de la distancia que media entre las traducciones más divulgadas hasta ahora –incluidas las inglesas– y esa salmodia tan rica en inflexiones que por otra parte contrasta con el tono llano y la imaginería aséptica del poema. Es entonces cuando el oído que no sabe ruso identifica la música que le falta a la traducción e intuye que la belleza prosódica debe ser en el original uno de los recursos más característicos del poeta para dar forma a la experiencia de la intemperie, así como del genocidio antropológico que constituyó el imperio soviético.
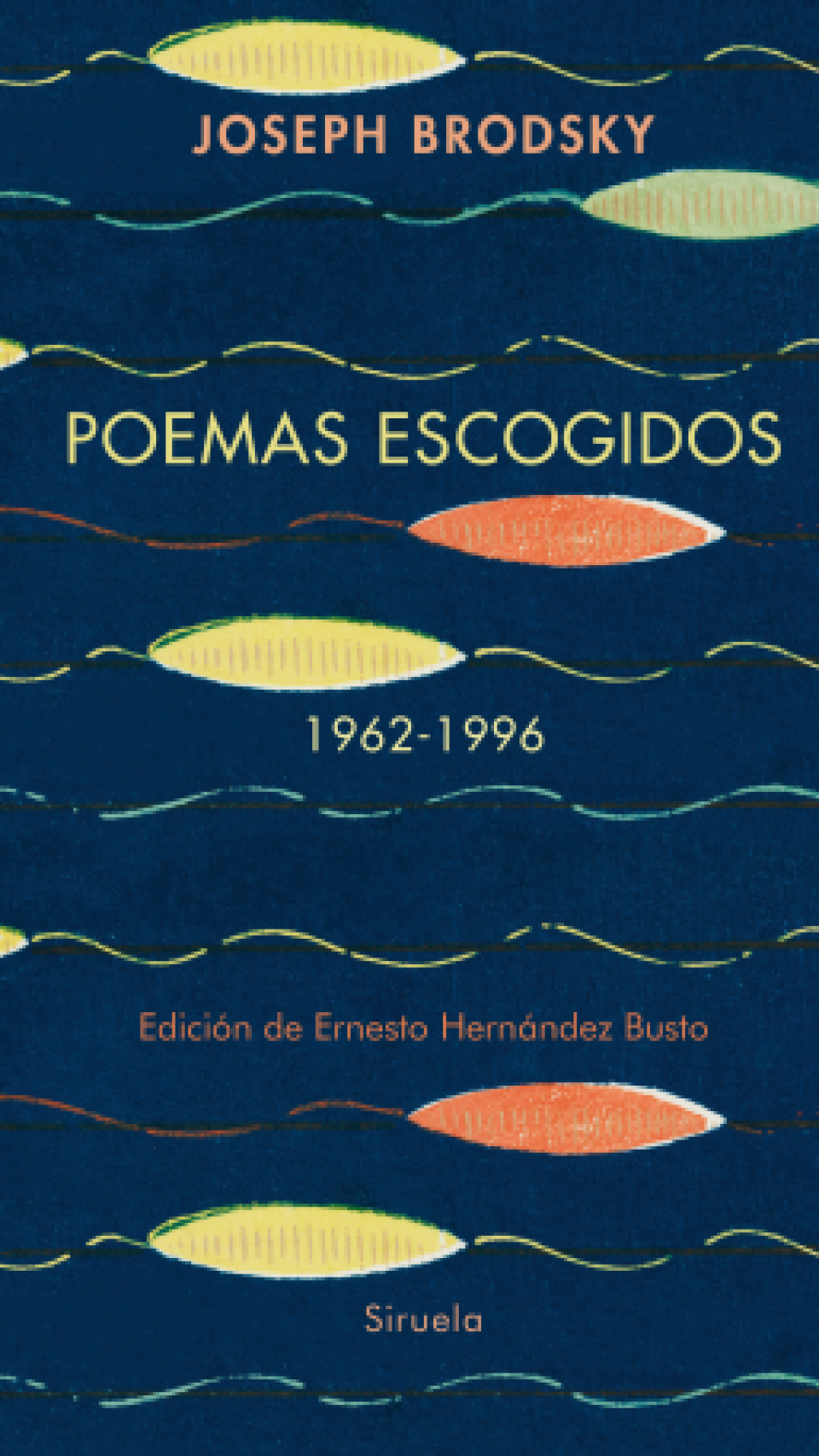
'Poemas escogidos' de Joseph Brodsky
Para Brodsky, la métrica y la rima eran formas de “reestructurar el tiempo” y el poema una suerte de plegaria en el páramo. En sus versiones, las mejores que hasta ahora se han hecho en español, Hernández Busto acierta a conservar el espectro de la prosodia original manteniendo la métrica y a veces la rima, con resultados a menudo muy felices, como en el caso de 'Mariposa', cuya maravillosa levedad tonal no solo logra transparentar la fuente del poema sino a la vez demostrar las virtualidades del idioma de llegada para el registro ligero, que como dijo el propio Brodsky a propósito de los limerick de Auden, no es sino una forma de soportar la desesperación:
“Vales más que la nada. / O mejor dicho, estás / de ella mucho más cerca, / resultas más visible. En el fondo, supongo, / son de la misma cepa. / En tu vuelo, la nada / tomó cuerpo y por eso / me dedico a mirarte / en el bullicio diario, / como sutil barrera / entre la nada y yo”.
Estas versiones también ayudan a hacerse una idea más precisa de la afinidad entre Brodsky y la poesía clásica latina, desde la experiencia del destierro propia de Ovidio hasta los epigramas satíricos de Marcial. Además de las evidentes correspondencias entre el imperio romano y el soviético, Brodsky parece utilizar a los poetas romanos como pretexto para hacer una poesía exenta de interioridad, imperiosamente volcada hacia afuera:
“Hace viento y el mar está agitado; / pronto ya será otoño, en torno todo cambia. / Ver mudar los colores, Póstumo, me emociona / más que ver a mi amiga cambiándose de ropa. / La muchacha entretiene, pero hasta cierto punto; / no vas a ir más allá del codo o la rodilla. / Mucho más disfrutable la belleza sin cuerpo: / ¡en ella no hay abrazos, ni tampoco traiciones!”.
La sequedad y la mordacidad latinas le ayudaron tanto a reírse de la tiranía como a protegerse de ella. Como dice al final de 'A un tirano', recordando a Auden: “Con gesto afectado, su mano le devuelve / el sosiego a la noche. Se toma su café / –mejor que aquel de antaño– y bien acomodado, / muerde un cruasán tan bueno que hasta conmovería / a los muertos en caso de que resucitasen”-
La poesía de Navidad es otro subgénero característico de Brodsky que en esta antología se aprecia en toda su magnitud. Como dice Hernández Busto en su prólogo, el ángel que anuncia la buena nueva es una alegoría del propio arte poético. A pesar de que no era creyente, Brodsky, de origen judío, sentía un gran respeto por la cristiandad, sobre todo gracias a la experiencia de la misma que le había transmitido su maestra Ana Ajmátova.
Él nunca olvidó el perdón que ella había concedido íntimamente a los autores de todas las atrocidades que había sufrido bajo el comunismo. Ese perdón, decía, le había mostrado “la grandeza de su fe” y había sido el faro que le había guiado desde entonces. Por ello, en el poema '24 de diciembre de 1971', pudo escribir: “Un vacío absoluto. Pero al pensar en él / aparece una luz de no se sabe dónde. Herodes reina. Mientras más fuerza tiene / más cercano a nosotros resultará el milagro. / Mecanismo forzoso de cualquier Navidad / es la dulce constancia de esta analogía”.
Casi treinta años después de su muerte, se le podrían dedicar a Joseph Brodsky los mismos versos que él dedicó a Anna Ajmátova en su centenario: “La vida es una sola, de sus labios mortales / brotan llanas, pausadas, las palabras. Más claras / que si nos alcanzaran desde lo ultraterreno. / Alma grande y excelsa: por ser tú quien las dijo, / te hago una reverencia a través de los mares; / me inclino ante tu parte corruptible que yace / en la tierra natal a la que devolviste / el don de la palabra entre los sordomudos”. Porque esa es, hoy como ayer, la misión de todo poeta verdadero.




