
La literatura epistolar de Mario Levrero
La literatura epistolar de Mario Levrero
Random House reúne, en una edición al cuidado de Ignacio Echevarría y Alicia Hoppe, una antología de las Cartas a la princesa, donde el escritor uruguayo proyecta una voz literaria que explora la experiencia de la intimidad
20 septiembre, 2024 19:20No existen demasiadas imágenes de Mario Levrero (1940-2004). Las fotografías disponibles, en general, son de escasísima calidad, con una resolución menesterosa y una composición horrenda. Casi se diría que el hombre que aparece retratado en ellas –un escritor sin fortuna que, entre otros muchos oficios pasajeros y alimenticios (librero, cómico, editor, guionista, editor, dibujante de cómics), se ganó la vida confeccionando crucigramas y pasatiempos en varias revistas de entretenimiento– despreciaba el instante decisivo con el que Cartier-Bresson identificaba la fotografía.
Cosa paradójica, pues entre sus aficiones figuraba hacer retratos con su propia cámara. Da la impresión de que a Levrero lo que le interesaba era estar fuera del cuadro, no salir nunca de la penumbra, como si no le diera importancia a la posteridad y despreciase, signo indudable de inteligencia, cualquier clase de gesto o artificio social.

Mario Levrero
Por supuesto, se trata de un espejismo. Levrero tenía un ego colosal, equivalente a una montaña. ¿Existe un acto más vanidoso que desnudar la intimidad personal, que es una materia de dificilísima elaboración literaria? Todos ocultamos secretos; pero muy pocos tienen la certeza de que –de verdad– merezcan ser revelados o sean de interés para el mundo. Las confesiones son un género literario diabólico: no basta con contar tu vida y reflejar tus pensamientos; debes además hacerlo de manera que trasciendan el desahogo y logren que los lectores –si los hubiera– se sientan identificados con tus quebrantos.
Levrero, que es autor de una obra abundante aunque no excesivamente conocida en España, logra sin embargo seducir, igual que la Sherezade de las Mil y una noches, al relatarnos la ceniza de su vida. Lo demuestra en Cartas a la princesa (Random House), una antología de la relación epistolar que el escritor uruguayo mantuvo con Alicia Hoppe, coeditora de esta edición, al cuidado de Ignacio Echevarría.
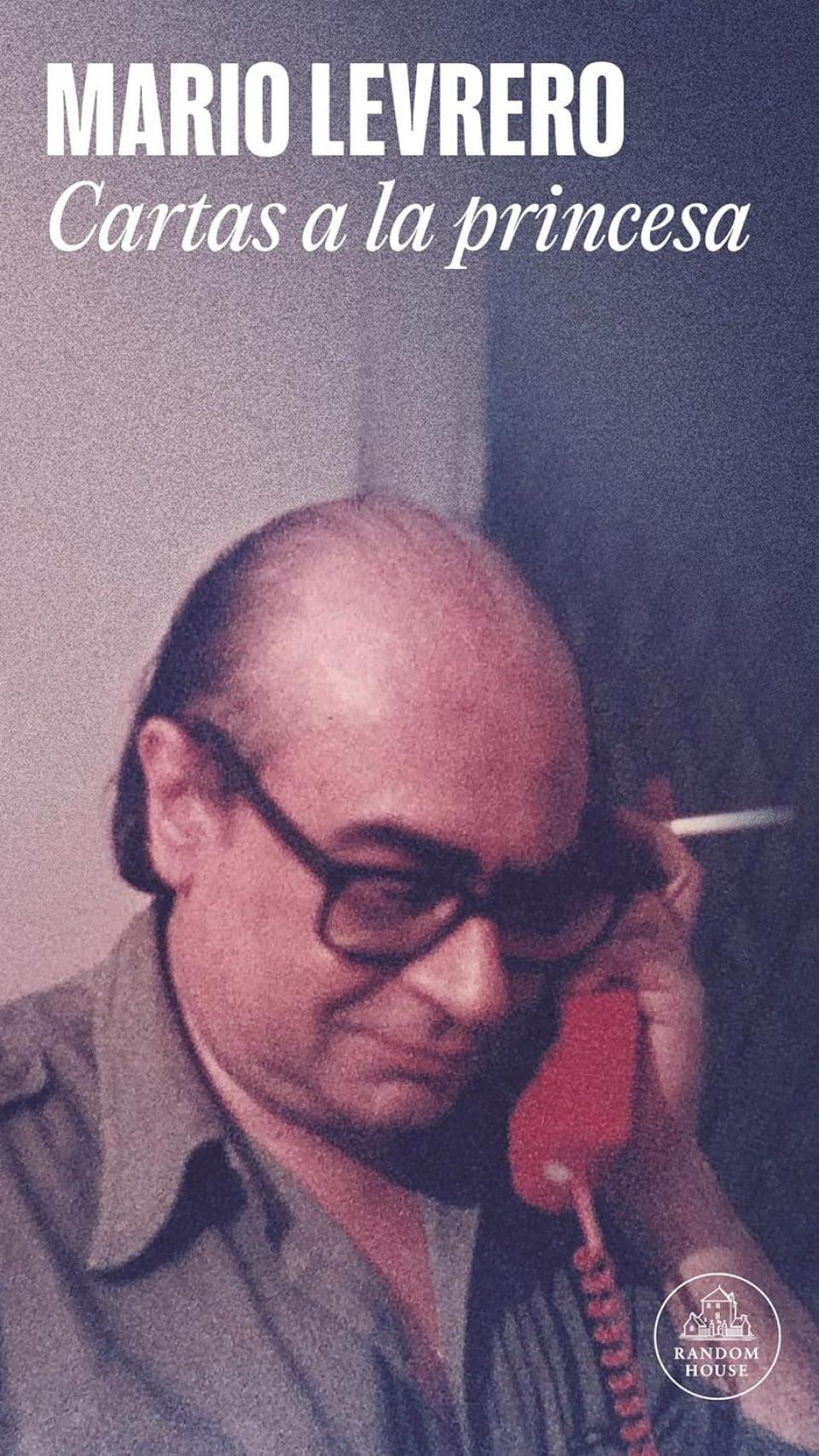
'Cartas a la princesa'
Se trata de un libro profundísimo. No tanto por los personajes entrelazados en el aparente dialogismo epistolar –la edición incluye las misivas de Levrero a Hoppe, pero no en dirección contraria, a excepción de breves referencias– sino porque nos descubre una voz literaria poderosa que, desde el vacío y la absoluta precariedad, ese signo de todos los tiempos, explora la experiencia (ecuménica) de la vulgaridad cotidiana.
Levrero, por decirlo de alguna manera, no tuvo una vida sencilla. Tampoco es que él fuera un tipo fácil, salvo en lo sexual. Vivió con sus padres hasta los 44 años, cuando encontró su primer empleo serio en Buenos Aires (gracias a la merced de un amigo) y decidió dejar atrás Montevideo. Tuvo múltiples relaciones sentimentales (todas fallidas) y escribió libros muy influenciados por el absurdo de Kafka, como Trilogía involuntaria, sin que en Uruguay le hicieran caso.
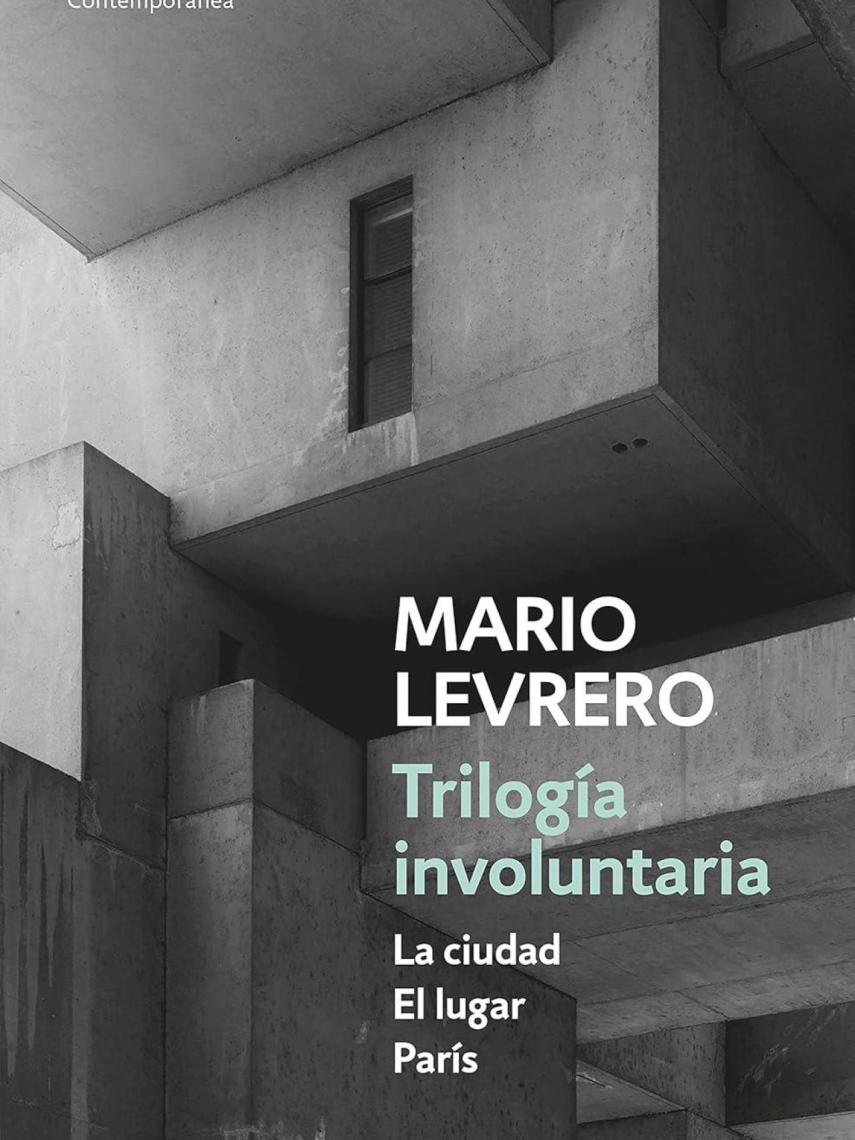
'Trilogía involuntaria'
En términos personales, encarnó la figura del escritor sin ninguna suerte, un autor de culto (a su pesar) que sólo gozaría de atención de forma póstuma e irremediable. Antirretórico, alérgico a la decadente pose del artista, cauteloso ante el circo editorial, periférico y ensimismado. Igual que un cofre que nunca termina de abrirse por completo. Probablemente por estos rasgos, Ángel Rama lo incluyó dentro de la generación de los raros, donde agrupó a los autores que no respondían al automatismo de un marbete concreto.
La mala fama, esa extraña forma de prestigio inverso, lo perseguiría de por vida, a pesar de que su obra, que desde 2008 es objeto de rescate por parte de Random House, no es escasa y tiene el hondo y seductor misterio de la literatura lateral. Cartas a la princesa es un libro gloriosamente arqueológico: hecho de cartas –género en franca extinción desde la universalización de los mensajes electrónicos– y a la manera Ancien Régime: mediante un diálogo fingido con un interlocutor. Que la destinataria, Alicia Hoppe, sea una personal real, en lugar de imaginaria, no anula el trasfondo artístico de la obra.
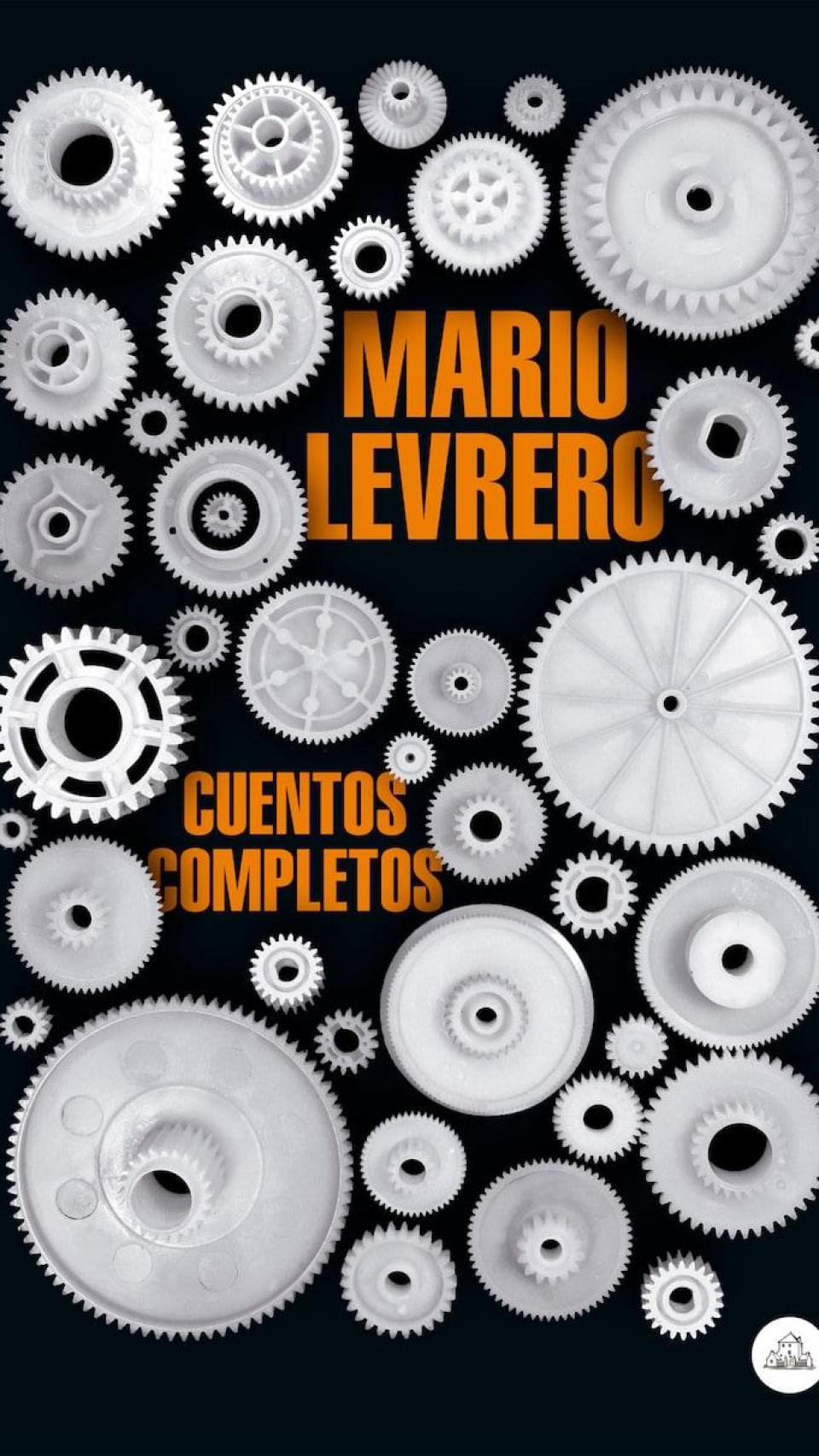
'Cuentos completos'
La literatura epistolar, practicada desde la Antigüedad, como evidencia las obras en prosa de Séneca, Antonio de Guevara o Petrarca, consiste en construir –al cobijo de la simulación de un diálogo cierto o ficticio– una voz que, sobre todo, habla consigo mismo, acaso por aquello que escribiera Machado (Antonio): “Quien habla solo espera hablar a Dios un día”. En efecto, las cartas de Levrero son soliloquio donde un hombre solo, escaso de afecto, narra sus obsesiones, delata sus pecados (entre ellos, los carnales) y deja ver el lado en sombra de su alma. Al mismo tiempo, cuentan una historia de amor anómala: Hoppe, exesposa de un amigo, empieza siendo la psiquiatra de Levrero y termina como su pareja, viuda y albacea.
Las misivas son una crónica de esta transformación mutua (la princesa es, durante cierto tiempo, la “querida Alicia”) y, como explica Ignacio Echevarría en la sobria introducción que antecede a las misivas, deben leerse como un acto de construcción literaria que se acomete entre la escritura de Diario de un canalla y El discurso vacío, otras dos obras de Levrero.

Mario Levrero
“Escribo para escribirme yo (…) Aquí me estoy recuperando, aquí estoy luchando por rescatar pedazos de mí mismo que han quedado adheridos a mesas de operación (iba a escribir: de disección), a ciertas mujeres, a ciertas ciudades, a las descaradas y macilentas paredes de mi apartamiento montevideano, que ya no volveré a ver, a ciertos paisajes, a ciertas presencias. Sí, lo voy a hacer. Lo voy a lograr. No me fastidien con el estilo ni con la estructura: esto no es una novela, carajo. Me estoy jugando la vida”.
Levrero trata de comunicarse, a través de la figura de Alicia, consigo mismo. Dando un rodeo. En este sentido, se parece a Bukowski, cuyos poemas tenían –al principio– un único lector (el escritor) y la literatura era un medio para afirmar su identidad. En Levrero, sin embargo, no hay rastro de la rebeldía e irreverencia del poeta norteamericano, si bien sus libros de ficción también se alimentan del humor y de la retórica de los géneros populares, como las novelas de kiosco y la literatura marginal sine nobilitate.
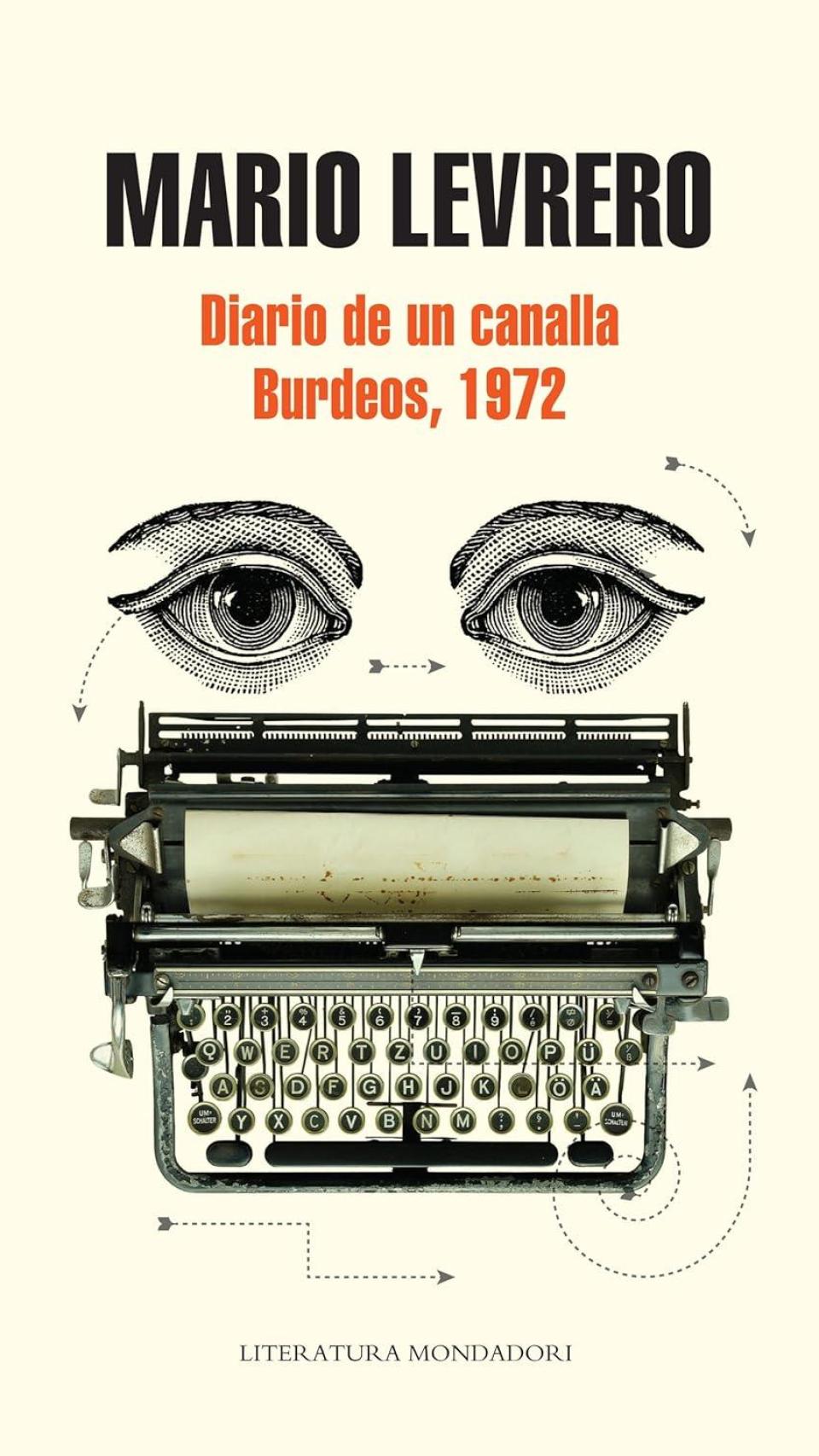
'Diario de un canalla'
Dentro de la abundante correspondencia de Bukowski, sus cartas a Sheri Martinelli –musa de Ezra Pound– nos descubren a un escritor impertinente pero mucho más profundo de lo que sugiere su narrativa. Algo similar sucede con estas Cartas a la princesa, que son un ejercicio de introspección, una tumba abierta, una búsqueda basada en la observación personal. La historia de un desajuste ante el mundo:
“Me vi con horror viviendo en las entrañas del monstruo, en el centro mismo de esa forma de vida, ese ritmo, esos valores, tan distintos de los míos propios; ese torbellino que me lleva, enajenado, ausente, otro, para donde quiere. Buenos Aires, esa especie de paraíso inalcanzable para los provincianos, objeto de envidia y resentimiento, y al mismo tiempo temido infierno masacrante, devorador, anonimizador. Estoy en Buenos Aires; estoy exactamente al lado del Congreso, en medio de las manifestaciones, la violencia, la vida tumultuosa, la vida de las masas, no de las personas; en el Centro, de las oficinas, de los ejecutivos, de los funcionarios; trabajando full-time para solventar un apartamento, un lugar mío, un refugio en esa tormenta permanente, viviendo de artificios: ventiladores, estufas en invierno, radio-cassettes para tapar el ruido de los motores de la calle, y distracciones de lo que es vida: crucigrama, lecturas. No hay amigos que te escuchen, ni siquiera amigos a quien escuchar porque los discursos caen, aquí, en el vacío, todo es tan enorme, tan poderoso, tan sobrehumano, tan trágico, que la circunstancia de un individuo no conmueve (ni interesa)”.
'Dejen todo en mis manos'
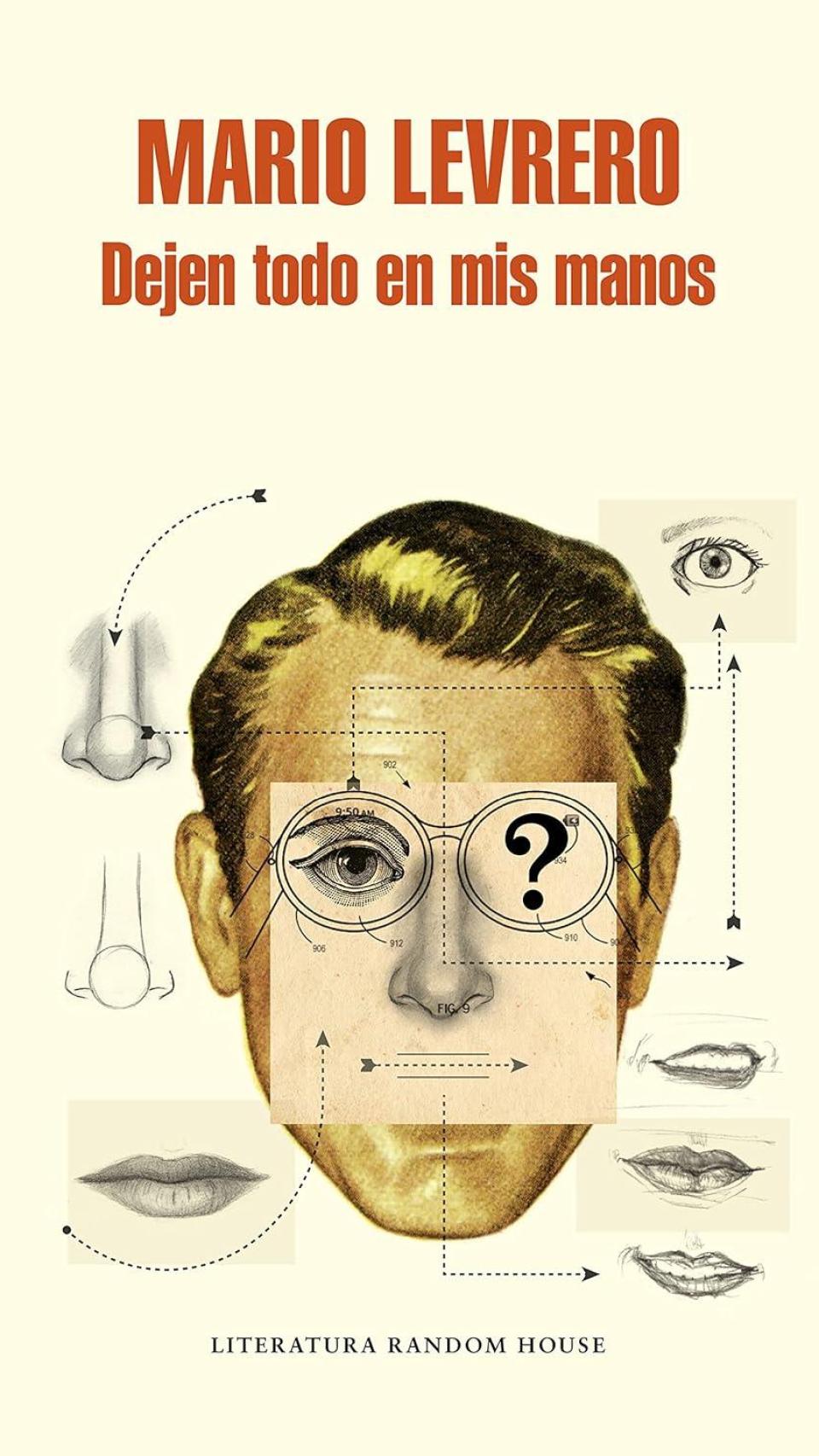
Levrero padece el spleen de los seres inadaptados: espanto ante la realidad y tormento ante imposibilidad de avanzar en su vocación literaria debido a las exigencias del trabajo. Estas cartas de amor extraño, que empiezan con el desprecio mutuo y terminan en una convivencia tormentosa, están escritas desde su último círculo, sin renunciar a la crudeza, en busca de una salida a un aislamiento que es sentimental, pero también cósmico. El centro geográfico del drama es la capital de la Argentina, aunque hay fugas imaginarias a Piriápolis, Colonia Sacramento y Montevideo.
“Cualquier cosa que hagas te destruye; y si no hacés nada también te destruís (…) Jaque mate: sólo se puede cambiar una angustia por otra, una forma de suicidio por otra forma de suicidio (…) Me percibo, simultáneamente, como una hormiga en una grieta de asfalto, pero una hormiga con conciencia de sí. La lucha es desigual (tremendamente desigual) e inútil (tremendamente inútil); pero no puedo hacer otra cosa que defender, instintivamente, mi identidad, aun a costa de padecer el infierno de la inflación del yo”.
'El discurso vacío'
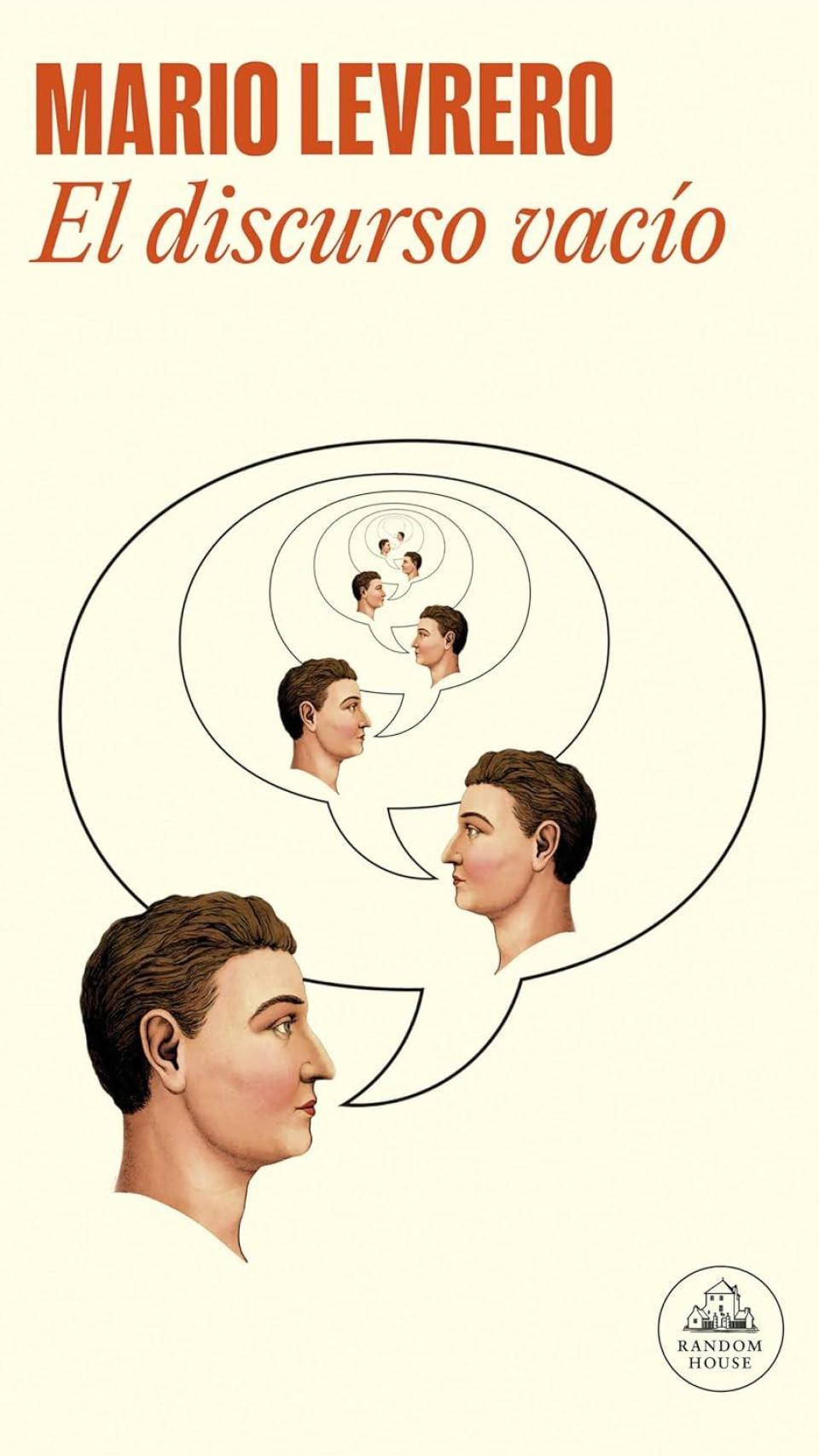
Escrito entre 1987 y 1989, Levrero no se atrevió nunca a publicar este epistolario, si bien los originales –escritos a máquina y enmendados a mano– fueron recopilados por él mismo y están subrayados, lo que sugiere que su contenido no es fruto de arrebatos o de pulsiones pasajeras, sino muestras de campo que podían tener tanto una finalidad privada como, quizás, un hipotético destino literario. Nunca lo sabremos por completo. Lo que es seguro es que, en este cuaderno oxidado de fobias, miedos, antojos y episodios de una vida minúscula, como tantísimas otras, reside también una parte profunda de lo todos que somos.



