
La Generación del Novecientos
Trapiello y sus precursores
Athenaica devuelve a las librerías Los nietos del Cid, el ensayo en el que el escritor y poeta leonés rescata de la inquisición moderna a los autores del Novecientos español, camuflados bajo el marbete de Generación del 98
5 enero, 2024 22:33Lo cuenta Iñaki Uriarte en un pasaje de sus excelentes Diarios (Pepitas de Calabaza): “Hacia 1910, Karl Kraus escribe en uno de sus aforismos sobre literatura: ‘Hay imitadores que son anteriores a los originales. Cuando dos tienen una idea, ésta no pertenece al primero que la tuvo sino al que la tiene mejor’. Imaginemos ahora una escena que pudo ocurrir en 1951 en Buenos Aires. Jorge Luis Borges ha pensado dedicar la tarde a preparar su conferencia del día siguiente en la Asociación Argentina de Cultura Inglesa. Pero, en lugar de eso, está leyendo a Leon Bloy. De pronto, en uno de los cuentos cree reconocer la voz de Kafka. Otro imitador. Esa tarde escribe ‘Kafka y sus precursores’. Un par de páginas en las que explica cómo cada escritor crea a sus precursores, cómo él ha tenido la impresión de reconocer la voz de Kafka en Zenón de Elea, en el prosista chino Yan Hu, en Kierkegaard, en Lord Dunsanny, en Bloy, escritores heterogéneos y anteriores a Kafka, pero unidos entre sí por la futura voz de Kafka”.

Trapiello, paisaje con figuras
La escena que refiere Uriarte enuncia una de las milagrosas paradojas de la literatura: el futuro que no viviremos puede devolvernos, aunque sólo sea por un instante, a un presente en el que jamás hemos estado. La luminosa idea de Kraus, de la que se apropia Borges para crear una de sus maravillosas miniaturas ensayísticas sobre las relaciones entre el escritor y la tradición, refuta primero, y a continuación valida, esa tendencia –tan académica– de concebir la literatura como una suma de sagas familiares, no necesariamente sanguíneas, pero donde son las diferentes estirpes quienes se disputan, según el momento y el lugar, la hegemonía.
Harold Bloom, el último patriarca de la crítica norteamericana, expuso esta misma idea con un sentido distinto en La Angustia de la Influencia (1973), donde postula que la originalidad en literatura es una falsa creencia: todo está inventado o lo ha dicho alguien antes; de donde se infiere –sin remedio– que la escritura no consiste tanto en la invención cuanto en la reformulación (agónica) de aquellos que nos precedieron. La inmensidad literaria que nos antecede, en vez de animarnos a seguir navegando, puede hacer que nos hundamos. Algo de cierto hay, aunque el resultado de esta transferencia de personalidad, que Borges imagina en una dirección contraria a la del tiempo y Bloom utiliza para explicar el fenómeno de la muerte (literaria) del padre, no es un hecho mecánico, sino azaroso. Cada discípulo toma algo prestado de sus mentores, pero cada escritor, al hacerse a sí mismo, elige también su propio blasón, ya sea mediante la mímesis estricta o la refutación violenta. O ambas cosas.

Las máscaras literarias de Andrés Trapiello y su 'Salón de pasos perdidos'
En más de un sitio –su excelente libro sobre Madrid y, antes, en las sucesivas entregas de su Salón de pasos perdidos– Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, 1953) ha contado cómo encontró su voz literaria mediante el cuestionamiento (doloroso) de lo que en un momento exacto del tiempo se consideraba la modernidad y el descubrimiento (gozoso) de quienes para sus contemporáneos habían pasado a ser los nombres de la literatura del pasado. Un ejercicio, diríamos que místico, que le llevó a darse cuenta de que lo novedoso no equivale a lo moderno, del mismo modo que el pretérito puede atesorar una carga de presente indestructible. Quizás el libro donde mejor se perciben las hondas consecuencias de este hallazgo es Los nietos del Cid, un ensayo literario dedicado a la generación literaria del Novecientos español, camuflado bajo la denominación (interesada) de Generación del 98.
Publicado por primera vez por la editorial Planeta hace un cuarto de siglo, tras la polémica creada por Las armas y las letras (1995), su estudio sobre los escritores de la Guerra Civil, este libro tiene una vida siamesa, o casi paralela, con su citado gemelo. Los dos fueron en su momento fogonazos deslumbrantes, pero, como cualquier otra obra humana, nacieron inevitablemente incompletos, dada la extensión y el alcance de su materia. Desde entonces, el escritor leonés se ha esmerado en enriquecerlos en ediciones posteriores, igual que también ha hecho en Madrid, 1945, la segunda versión de su novela La noche de Cuatro Caminos. Sin alterar su eje argumental ni su reivindicación moral, pero enriqueciendo la perspectiva con la que por vez primera llegaron a la imprenta. La última versión de Las armas y las letras es, sin duda, mejor que la primera. Otro tanto sucede con Los nietos del Cid, que regresa de nuevo a las librerías un cuarto de siglo después de la mano de la editorial Athenaica.
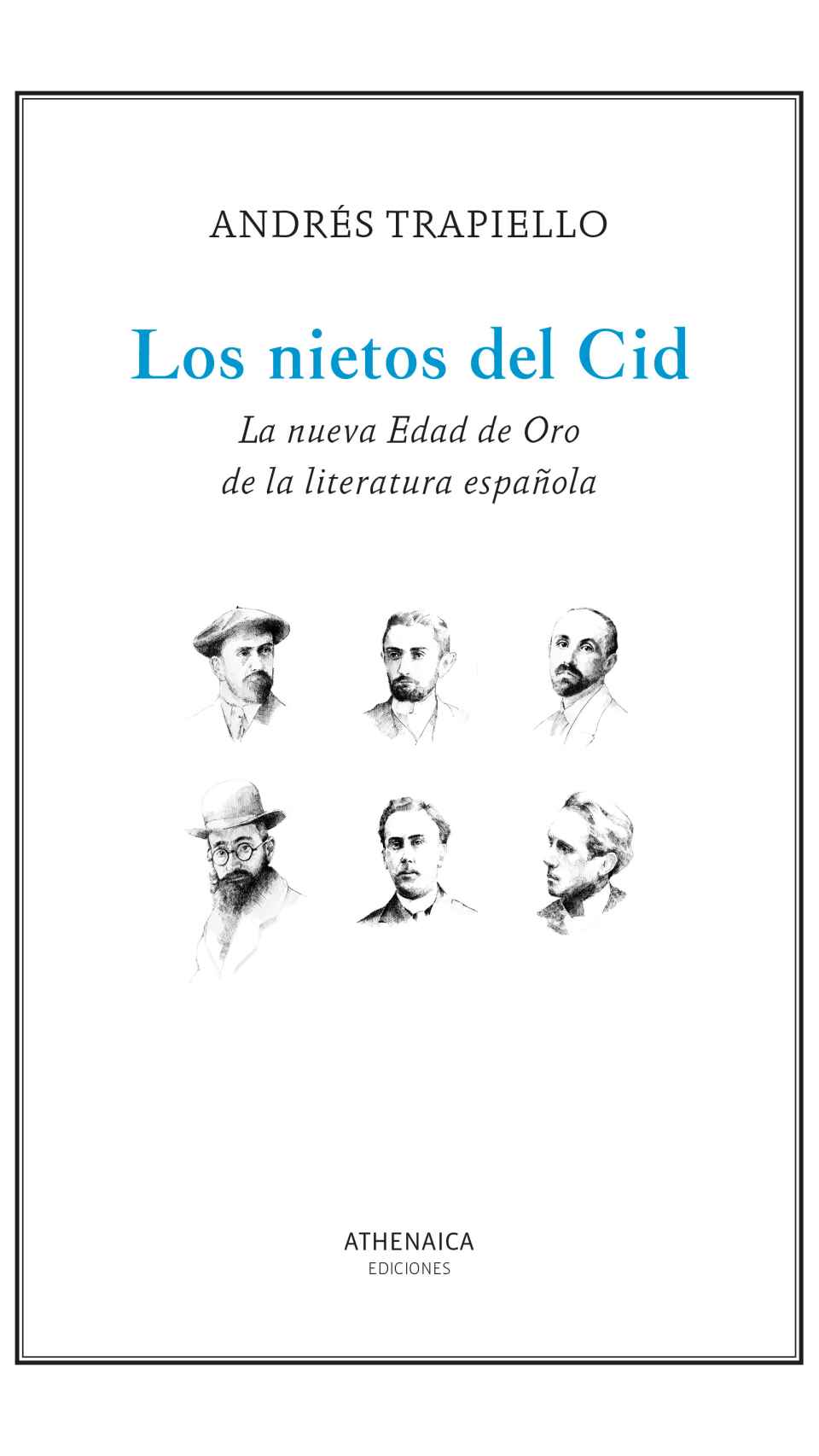
'Los nietos del Cid'
Trapiello, fiel a sus obstinaciones, ha añadido nuevo material a esta revisión subjetiva sobre la gente del 98, sin que su retrato de los autores y los libros de comienzos del pasado siglo haya perdido su gloriosa impertinencia. Decimos tal cosa porque, al igual que muchas de sus obras, Los nietos del Cid está escrito a la contra. En un momento en el que defender la vigencia y la modernidad del 98 parecía ser un ejercicio de arqueología. Ahora ya no pasa lo mismo –el escritor leonés se congratula en el prólogo–, pero no por eso pierde este libro su carga de rebelión. A finales de los noventa, postular a Azorín, Baroja o a Unamuno equivalía a sentir nostalgia por el pasado. Hacerlo veinticinco años después supone levantar testimonio de una España progresista –“siempre es progresista quien piensa, piense lo que piense”, decía Unamuno– que desde las trincheras políticas del presente se trata de relativizar o de negar.
Por eso esta nueva reedición (aumentada) llega en una hora histórica –el momentum catastrophicum, que diría Baroja– y sitúa a Trapiello, siguiendo la tesis de Borges, como el único escritor en este tiempo de desmemoria cultural que es capaz de crear a sus propios predecesores. Los autores del Novecientos, a su entender, son equiparables a los del Siglo de Oro, por mucho que todavía haya quienes rebajen el fulgor de sus metales literarios al bronce y vean brillo de plata en sus sucesores, los intelectuales y profesores de la Generación del 14, que se encargaron de orillarlos para otorgarse a sí mismos la medalla de la posteridad.
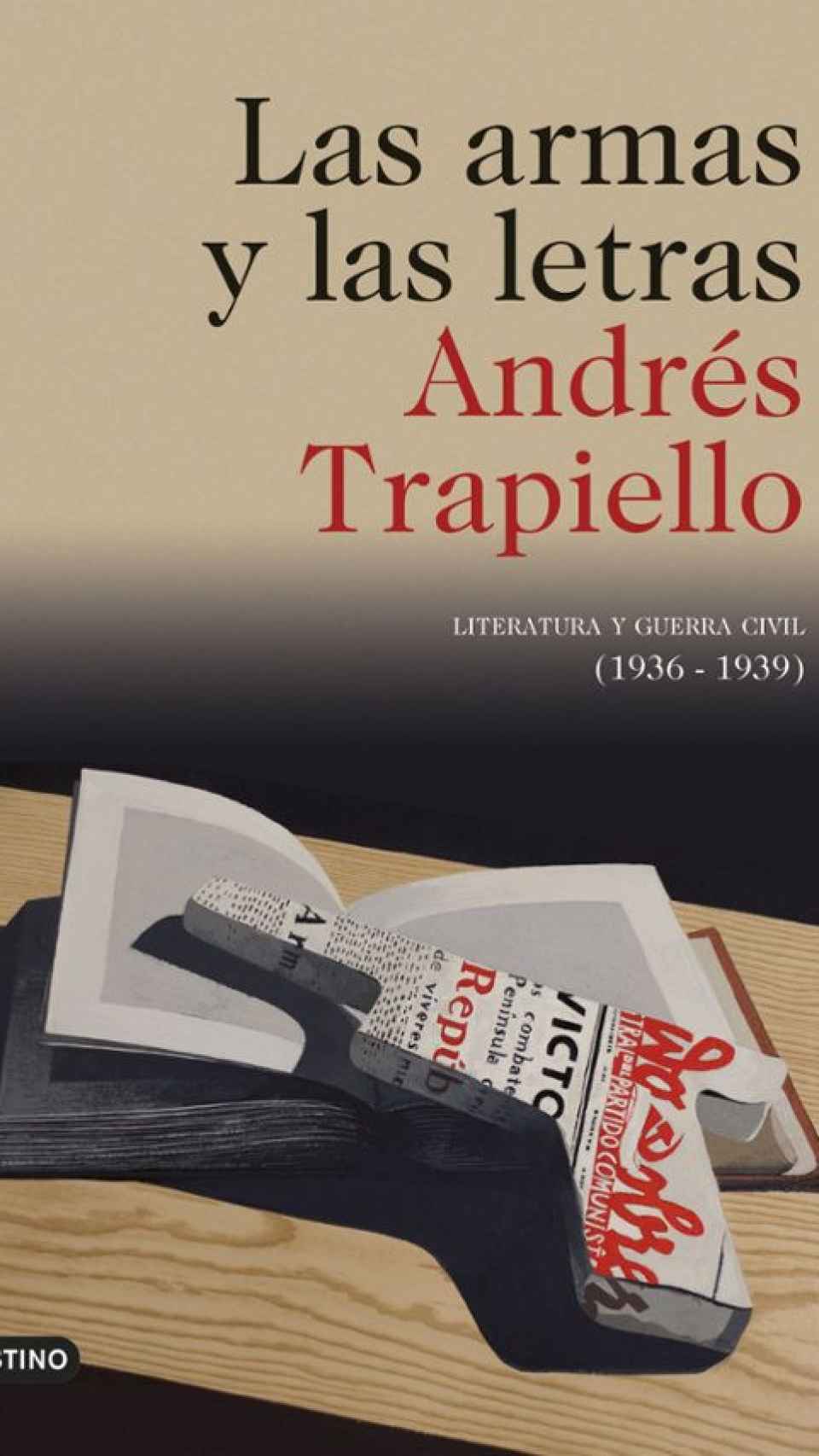
'Las armas y las letras'
De igual manera que Las armas y las letras quebró –de una vez y para siempre– la sectaria lectura ideológica de los autores de la Guerra Civil, desligando sus biografías políticas de sus creaciones artísticas, Los nietos del Cid cuestiona ese lugar común de que los escritores del 98 encarnan la obsesión por el problema de España, que es el marbete con el que han pasado a los libros escolares. Trapiello argumenta, por contra, que tal preocupación, si existió, fue pasajera y circunstancial, sobrevenida, y que en líneas generales no condicionó a la mayoría de sus grandes personajes, a excepción quizás de Unamuno y Maeztu, y nunca por completo, como evidencian las crisis religiosas del escritor vasco, bastante más importantes (sobre todo para él; también para sus poemas) que su protagonismo público como intelectual.
¿Qué movía a los escritores del Novecientos? Lo mismo que a todos: la literatura, la gloria y el egocentrismo. El arte y ellos. La mirada de Trapiello sobre sus antecesores –nosotros lo consideramos el último eslabón de esta cadena– es crítica y piadosa. A la manera cervantina –cada capítulo comienza con un frontispicio irónico–, el escritor leonés escribe sobre los escritores que admira sin exceso ni crueldad, pero sin evitar tampoco la ironía y algunas salvas de pólvora. Practica la justicia de la subjetividad. Y se desliga del linaje de Valle-Inclán o Gabriel Miró sin dejar por eso de reconocer sus hallazgos, excesos o circunstancias.

Miguel de Unamuno leyendo en la cama de su casa en Salamanca
Esta navegación dota al libro de uno de sus encantos: el lector contempla al escritor leonés acercarse a supuestos inmortales como Machado o Azorín sin reverencia, con la independencia de quien los ha leído íntegramente y a fondo. Sus juicios literarios nunca son de oídas, sino de (páginas) leídas. Los nietos del Cid es el ensayo de un excelente y cuidadoso lector que ha encontrado en los lances del Rastro y en las venerables librerías de viejo esa modernidad imperfecta, pero todavía valiosa, de una larga colección de autores que continúan siendo superiores a quienes les sucedieron, y que aún están vivos en sus obras.
Otro acierto es no limitarse a los grandes nombres, sino trenzar un panorama muchísimo más amplio, al modo de un fecundo tapiz de afinidades y antagonismos, en el que caben todas las sensibilidades, humores y encastillamientos. Desde los poetas modernistas y sus nenúfares a los titanes, pasando por las vidas sombrías de Silverio Lanza, Ciro Bayo, Alejandro Sawa, Solana, Fortún, Gómez Carrillo, Cansinos-Assens, Eugenio Noel, José María Salaverría, Manuel Ciges, Gustavo Maeztu, Corpus Barga, Emilio Carrere, Blasco Ibáñez, Benavente o Pérez de Ayala. El libro incluye un capítulo catalán con Maragall, Rusiñol o Carner y contiene pasajes extraordinarios, como los dedicados a Unamuno –el escritor que lo llenaba todo– y páginas emocionantes (las mejores que hemos leído) sobre Baroja, al que no se le discute ni su suicida sinceridad de misántropo (relativo) ni tampoco la mezquindad con sus contemporáneos, y que para nuestro gusto es el mejor de su tiempo.

El escritor Pío Baroja paseando por el parque del Retiro (1950)
La leyenda dice que fueron autores políticos, castizos, reaccionarios y nostálgicos de una España quebrada tras la pérdida de las colonias de ultramar. Trapiello los coloca en un tablero distinto: jóvenes airados e impertinentes, egotistas, a los que movía la gloria literaria, aunque muchos de ellos terminaran como políticos de segunda o burgueses pacíficos, a los que la España anterior les parece una nación vieja, pero en absoluto estéril, hambrientos por el triunfo terrestre, contradictorios y existencialistas, cultos y sentimentales, iconoclastas y atormentados, que sostuvieron el puente entre Bécquer, Galdós y Clarín –los verdaderos renovadores– y la generación de la Guerra Civil. Los condottieri de nuestro nunca declarado segundo Renacimiento. “Cada escritor crea a sus propios precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro”, escribe Borges. Esto mismo es lo que Trapiello hace en este excelente libro con los difuntos jóvenes ególatras del 98. Convertirlos en presente perpetuo sin sucumbir a la angustia de su influencia.





