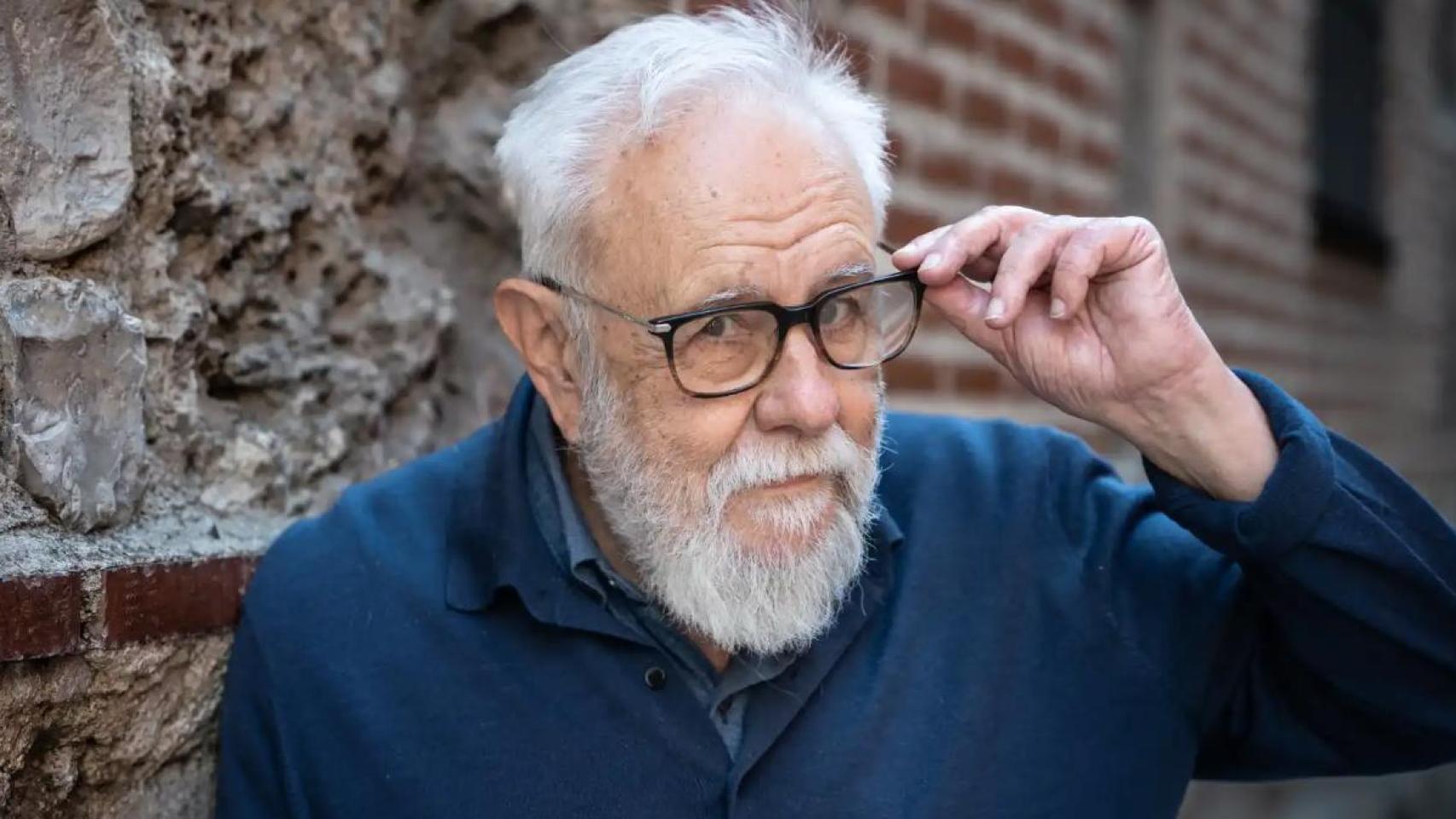La arquitecta y cineasta Reyes Gallegos
Reyes Gallegos: "La especulación, la gentrificación y la turistificación hacen a todas las ciudades iguales"
La arquitecta y urbanista sevillana rueda un documental en el que aborda los problemas de los distritos periféricos de las grandes ciudades desde la perspectiva de las primeras mujeres que comenzaron a habitarlos y cuyas reivindicaciones colectivas ante las instituciones han conseguido mejorar sus barrios
Doctora arquitecta y urbanista, Reyes Gallegos ha estrenado hace semanas su documental Ellas en la ciudad, en el que relata la historia de vecinas de los barrios de cemento y ladrillo de la periferia de Sevilla. Mujeres que llegaron a estos distritos construidos durante el desarrollismo franquista para albergar a las clases trabajadoras. Muchas de ellas pensaron que así contarían con un lugar en la ciudad, pero, sin embargo, se encontraron en un territorio donde no había nada: caminos sin asfaltar, ausencia de dotaciones y servicios (mercado de abastos, colegios, médicos…) y un transporte escasísimo.
Muchos de estos barrios periféricos compartían las mismas deficiencias. Las mujeres que los habitan comenzaron a reclamar que las instituciones tuvieran en cuenta sus necesidades. Empezaron reclamando mercados de abastos. Fue solo el primer paso. Después pelearon por tener colegios infantiles, bibliotecas, centro cívicos y centros para adultos donde muchas de ellas aprendían a leer y a escribir. Sus demandas lograron transformar estos barrios concebidos sin tener en cuenta ni al territorio ni asus habitantes. Ellas en la ciudad es una película, producida por Las Afueras Films para Movistar +, que nos habla de las periferias de las ciudades españolas a través del caso de Sevilla.

Reyes Gallegos
Empecemos por el origen del documental: si no me equivoco, todo empezó porque trabajaba en un proyecto sobre las periferias urbanas en Sevilla.
Sí, me hicieron el encargo de diagnosticar la situación de una decena de barrios de la periferia en Sevilla. Tenía que ver cómo funcionaban desde el punto de vista de los servicios públicos, el transporte y también tenía que diagnosticarlos en función de sus parámetros ambientales. Decidí hacer este trabajo directamente en el territorio. Fui a esos barrios, tomé muchos apuntes e hice muchas fotos, que empecé a publicar en Instagram con el hashtag #Ellasenlaciudad. Era inevitable fotografiarlas a las mujeres porque me encontraba con ellas. Iba a estos barrios siempre a la misma hora, durante el horario laboral, y ellas eran las que estaban allí, en la calle, los mercados, los autobuses… Daban vida a ese paisaje hostil y duro del hormigón, de ladrillos y asfalto. Ellas iluminaban esos espacios que yo estaba diagnosticando.
Y luego llegó la exposición.
Sí, las fotos empezaron a suscitar interés en las redes sociales y un amigo, Julio Vergne, me propuso exponerlas en su estudio de fotografía. El interés de esas fotos estaba en esas mujeres que sostenían la actividad en esos barrios. Yo estudié arquitectura y me especialicé en urbanismo. En 2017 leí mi tesis doctoral sobre urbanismo con perspectiva ecológica y de género; por tanto, era consciente de la importancia de estas mujeres, de sus tareas en los cuidados y en la socialización. Pero hasta que no me llevé la exposición a los barrios y comencé a conocer personalmente a estas mujeres no conocí las historias que había detrás de todas estas transformaciones de la periferia.

Ryes Gallegos
Estas mujeres convierten su forma de habitar en una manera de intervenir en el espacio público. Ellas construyen sus barrios habitándolos.
Ejemplificaban perfectamente la vida de los barrios y la teoría de la ciudad de los quince minutos. Cumplían con todos los indicadores urbanos que yo estaba buscando, pero para llegar a ellas y darme cuenta de esto tuve que exponer las fotos en sus barrios. Me explico: la exposición en el estudio de mi amigo estuvo bien, vino mucha gente, pero ellas, las protagonistas, no estaban. Su ausencia me hacía sentir incómoda; de ahí que decidiera llevar la exposición a diferentes centros cívicos, a los que sorprendió la propuesta porque casi nadie plantea una exposición de fotos de forma gratuita. Recorrí con mis fotos diez centros cívicos distintos, donde la mayoría de estas mujeres acuden a distintos talleres. Yo observaba cómo, al salir de sus clases, se interesaban por las fotos.
Al principio se sorprendían, no entendían qué interés podían tener ellas, pero poco a poco me comenzaron a explicar sus historias. Lo que más me sorprendió es que en cada barrio las mujeres me contaban una relato similar. Ellas solo conocían a sus vecinas, pero no a las mujeres de otros barrios y, sin embargo, su historia era exactamente la misma. Los barrios podían estar separados por apenas tres kilómetros, pero las historias y las experiencias de esas mujeres que llegaron a la periferia eran las mismas. Lo más asombroso es que, a medida que indagaba, me daba cuenta de que estas historias no solo eran comunes a mujeres que vivían en distintos barrios periféricos de Sevilla, sino también a la de otras periferias de las grandes ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Bilbao… Al ver el alcance de esta historia me vi en la obligación de contarla. Nunca se había contado.

'Ellas en la ciudad'
Las primeras reivindicaciones de estas mujeres tiene que ver con la reclamación de servicios que no había en sus barrios y que los urbanistas, en general hombres, no habían diseñado ni se habían planteado.
Cuando hablamos de movimientos vecinales de los años sesenta y setenta, la primera imagen que suele venir a la cabeza es la de hombres detrás de una pancarta. Sin embargo, en esos barrios fueron ellas las que se manifestaron. Para ellas estos barrios era la expresión material de un recurrente sueño de modernidad: ir a vivir en ellos para muchas era -o eso pensaban- casarse, dejar de trabajar para sus padres y de cuidar a suys hermanos y cambiar los humildes patios de vecinos por casas con tres habitaciones y ciertas comodidades. Cuando se dieron cuenta de que su vida no iba a ser como la habían imaginado, sino marcada por el asilamiento y la soledad, pues en esos barrios no había nada salvo los pisos, decidieron que tenían que hacer algo. Y lo hicieron, aunque, como recuerda una de ellas, ninguna tenía una ideología clara. No eran feministas ni activistas. Fue la necesidad la que, de alguna manera, las llevó a tomar conciencia de la importancia que tenía el hecho de unirse para reivindicar cosas tan básicas como un centro de salud, colegioss o un mercado de abastos. Muchas de ellas tenían que hacer kilómetros a pie para comprar algo de comida. Además, había zonas donde no existía el agua potable y esto, obviamente, fue objeto de protesta y motivo de reclamación. Yo diría que, en realidad, estas protestas y estas manifestaciones no eran resultado de una exigencia para ellas…
¿En qué sentido?
En el sentido en que estas mujeres lo hicieron pensando en sus hijos, que, años después, acabarán en la universidad, donde sus padres nunca tuvieron la posibilidad de ir. Me interesó ver cómo, una vez que los hijos habían crecido, estas mujeres empezaron a pensar en ellas.

Reyes Gallegos
Muchas no sabían leer ni escribir y, sin embargo, viven una especie de despertar, toman conciencia de que debían unirse para transformar el barrio.
Me encanta que utilices la palabra despertar porque precisamente da nombre a una de las partes en las que se divide el documental: infancia, aislamiento, despertar, lucha y transformación. El momento del despertar marca el ecuador de su historia porque es cuando comienzan a conocerse y a unirse para identificar sus problemas y enfrentarlos. Hay que tener en cuenta que, mientras sus maridos se pasaban el día en la fábrica, ellas se quedaban en los barrios. Se daban perfectamente cuenta de las necesidades y de las carencias. Eran ellas las que tenían que subir a un quinto piso con sus cuatro o cinco hijos; las que tenían que caminar kilómetros para comprar, las que transitaban por calles llenas de barro en las que era difícil moverse con un cochecito, o tenían que caminar kilómetros con sus hijos en brazos cuando estos se ponían enfermos. Nadie las podía llevar al médico y apenas había autobuses. Ellas eran las que sufrían las consecuencias de un urbanismo que no había tenido en cuenta estas cuestiones. Recuerdo que en la universidad algún profesor se burlaba del urbanismo con perspectiva de género diciendo que eso significaba construir ciudades solo para mujeres.
No se trata de eso.
Para nada. Siempre digo que las ciudades han sido planificadas por hombres que nunca se han hecho cargo de los cuidados. Si las ciudades las hubiera planificado alguien consciente de lo que son los cuidados hubieran sido distintas. En otras palabras: las ciudades han sido planificadas sin esas gafas que te permiten ver cuáles son las necesidades reales del día a día de quien vive en ellas.

Reyes Gallegos
Hace unos meses entrevistábamos a la arquitecta Anna Bofill, que nos hablaba de la importancia del urbanismo feminista porque tiene en cuenta lo que usted comenta y porque es inclusivo para todos los habitantes.
El urbanismo lo que pretende –o lo que debe pretender– es que las ciudades se diseñen para todas las personas. Si una ciudad es compatible con los cuidados hacia alguien dependiente, o hacia la infancia, probablemente sea incluyente para todo el mundo. Pensar el urbanismo y las ciudades desde esta perspectiva permite incluir a todos, independientemente del género, la edad, la raza… Hay que tener en cuenta estos otros indicadores al planificar las ciudades, como señala Jane Jacobs.
A propósito de Jacobs, su documental nos habla también de la fuerza de los barrios, nos recuerda que, si se debilita la vida de los barrios, se debilita la fuerza ciudadana.
De hecho, con Ellas en la ciudad quería homenajear a toda esa generación de mujeres y, al mismo tiempo, hacer una crítica sobre el presente porque, hoy en día, el urbanismo sigue siendo una herramienta de poder; sigue dirigiendo cómo y de qué manera tenemos que vivir; continúa siendo una disciplina al servicio de la especulación de las grandes empresas y de la política. Actualmente se están tomando decisiones de la misma manera en la que se tomaban tiempo atrás: la especulación con la vivienda, la gentrificación o la turistificación son fenómenos que está influyendo en las ciudades hasta el punto de hacerlas todas iguales. Ahora todos los cascos antiguos se están homogenizando como, en su momento, lo hicieron los barrios de las periferias.

Reyes Gallegos
Usted habla de la periferia de Sevilla, pero el discurso es válido para las periferias de otras ciudades.
Un elemento común es la topofilia, la ruptura del vínculo emocional y afectivo con el lugar que se habita. Esto pasó en las periferias y está pasando también en términos generales en el resto de la ciudad porque la iconografía de cada lugar se está perdiendo. No solamente nos están expulsando de los centros, sino que los barrios se están cerrando cada vez más: los más próximos a los cascos antiguos sufren esa pérdida de identidad y de arraigo. Se ve en el cierre de los pequeños comercios y, por tanto, en la desaparición de estas pequeñas microeconomías y de las relaciones entre vecinos, que ya no se conocen entre sí. Al inicio del rodaje, parte del equipo estaba preocupado por la seguridad –“¿Dónde dejamos nuestras cosas?”, decían algunos-, pero, a la medida que fueron pasando los días, se fueron dando cuenta de que estaban en un entorno más amable de lo que esperaban de un barrio de la periferia. Se dieron cuenta de que estaban en un barrio de verdad, donde la gente se mira, se conoce, se ayuda… Nosotros hacíamos la compra allí porque todavía hay comercios genuinos, pero ¿qué pasa en el resto de la ciudad? Se están perdiendo esos lazos y esos afectos.
Es muy emotivo el momento en el que las mujeres cuentan cómo, en los años ochenta, se organizaron para combatir que se vendiera droga en sus barrios y para proteger a sus hijos.
Quizás por el individualismo que impera estamos en un momento en el que, cuando tenemos un problema, nos vamos, cambiamos de lugar… Sin embargo, estas mujeres, evidentemente por las circunstancias que tenían, cuando tenían un problema lo que hacían era unirse y resolverlo. Y, con respecto a la droga, lo que hacían era turnarse para estar en las plazas. Querían asegurarse de que sus hijos pudieran seguir jugando en la calle sin riesgos.

Reyes Gallegos
Su documental se suma a otros proyectos como la película El 47 o el ensayo Las hijas del hormigón, de Aída dos Santos que reivindican espacios urbanos olvidados y nos hablan de las luchas vecinales para transformarlos.
Es curiosa esta coincidencia de trabajos en tan poco tiempo. Ahora estoy leyendo Las hijas del hormigón. Un libro al que hay que sumar también es Nunca voló tan alto tu televisor, de Silvia Nanclares. Por lo que se refiere a El 47, vi, mientras trabajaba en el montaje de Ellas en la ciudad, el documental y solo después la película, con la que creo que mi documental tiene cosas que coinciden, si bien encuentro también grandes diferencias. En El 47, a pesar de la importancia del barrio, existe un héroe, mientras que la historia que yo cuento está protagonizada por mujeres anónimas que, a su vez, representan a otras mujeres anónimas. Cuento una historia generacional de las mujeres de la Transición en la que cualquiera puede verse reflejado. Una de las cosas más bonitas que me está pasando es que se me acercan personas y me dicen que la historia de estas mujeres les recuerda la historia de sus madres, de sus tías, de sus abuelas…Otra gran diferencia de mi documental con la historia de El 47 es el tipo de barrios sobre los que se habla.
Torré Baró era un barrio de inmigrantes que construyeron de noche sus propias casas.
Efectivamente, un barrio autoconstruido en el que la situación económica de los vecinos nada tenía que ver con la que tenía la clase trabajadora de las periferias a la que el franquismo, al hacer esos barrios, prometía bienestar. Uno de los objetivos era que las mujeres dejaran de trabajar después de casarse. De esta manera, los hombres iban a la fábrica y se despreocupaban de las cuestiones domésticas y del tema de los cuidados.
Reyes Gallegos

Un aspecto destacable de estas mujeres es su respeto por la cultura, que se expresa en su lucha por abrir escuelas y bibliotecas para adultos para aprender a leer y a escribir.
Ella sabían que saber leer y escribir era esencial para no ser engañadas. Se ponían en las puertas de las oficinas donde se vendían las viviendas para que no construyeran más pisos a través de engaño. De ahí su lucha por las escuelas para adultos: eran conscientes de que era imprescindible tener formación y cultura para expresar sus necesidades y pedir lo que les correspondía. En este sentido, los colegios de adultos y sus maestros, vocacionales, han sido muy importantes. Eran mujeres y hombres que consideraban necesario enseñar a escribir a quien no sabía, pero fue solo con la democracia cuando se organizó la enseñanza y estos docentes comenzaron a ser remunerados. Hasta entonces lo hacían por pura vocación. Para las mujeres de estos barrios estos colegios fueron fundamentales.
Porque, como en los talleres de los centros cívicos, no solo ofrecían formación, sino que les permitió empezar a tener vida autónoma fuera de su casa.
Empezaron a tener tiempo para sí mismas y empezaron a gestionarlo de manera distinta. Este es un tema que me interesa mucho: indagar en cómo influye el lugar donde vives a la hora de que puedas tener más o menos tiempo para ti, porque tener tiempo para uno es un derecho. Sin embargo, gran parte de las nuevas generaciones que se dedica a los cuidados, o a los servicios, incluida la hostelería, emplean tres horas para ir y volver a su trabajo. Piensa que, en los barrios periféricos, el autobús es ineficiente y no existen otro tipo de transporte público; no hay facilidades para los desplazamientos. Esta sigue siendo una asignatura pendiente a la hora de repensar la ciudad. A esto se suma que el tiempo dedicado a los cuidados dentro de la familia ni se remunera ni se valora: los cuidados siempre se han invisibilizado y se han considerado algo a lo que las mujeres tenían que dedicar su tiempo y ya está. Como me decían algunas: ellos se jubilan, pero nosotras no, seguimos teniendo que dar el callo hasta el final. Y lo peor es que muchas iban a los colegios de adultos con un sentimiento de culpa; por un lado, por dejar de dedicarse a los demás y, por el otro, por no tener tiempo para ellas mismas. Con el tiempo esta herida provocada por la culpa se ha ido sanando.

Ryes Gallegos
Diría que este documental nos habla también del desconocimiento que tenemos de nuestras ciudades quienes las habitamos: las periferias son zonas desconocidas para quienes vivimos en el centro o en los barrios más cercanos al centro.
Hay muchos estereotipos vinculados a la periferia. Tenemos que ser conscientes de que, actualmente, los que vivimos en entornos urbanos que no son periferias estamos sufriendo una crisis sistémica en nuestro espacio urbano. Por eso quería contar esta historia. Quizás la historia de lestas mujeres pueda servir para despertar nuestras conciencias y para preguntarnos cómo queremos vivir.
El documental recuerda que las mujeres en el espacio público pueden ser peligrosas.
Totalmente. Debo decir que, si bien ahora somos muchas las arquitectas, todavía somos pocas las urbanistas y, sobre todo, hay muy pocas las urbanistas que tomen decisiones. Existe un techo de cristal todavía sin romper y bastante inalcanzable; en temas de urbanismo hay muchos políticos y muchos empresarios. Es un espacio muy masculinizado. Lo que sí puedo decir, en relación con lo que comentas, es que he visto cómo el tejido vecinal puede generar resistencia ante determinadas decisiones. Como ciudadanas somos mucho más potentes de lo que creemos.