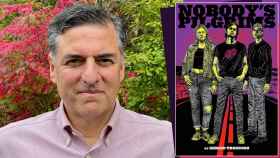No será el bálsamo de fierabrás que apuntale la reactivación económica de Barcelona o que ayude a gestionar los problemas de congestión turística. Pero la gran boda india que se ha celebrado recientemente en la Ciudad Condal es una aportación a tener en cuenta en el debate sobre qué tipo de turismo quiere la capital catalana.
A decir verdad, Turisme de Barcelona ya cuenta desde hace años con un programa específico para que la segunda mayor ciudad española se convierta en punto de peregrinaje de nupcias internacionales, sean estas o no de nivel, como la que se han marcado dos familias ricas de Bombay y Calcuta en Cataluña estos días. El gestor de destino, que durante décadas ha realizado una callada labor de construcción de la marca-ciudad, detectó el nicho y apostó por él.
Como en muchos otras muchas industrias, el sector privado ha rematado a gol. Hace unos días, agencias de India y de Barcelona montaron calladamente un gran evento que regó la ciudad de millones, exotismo y otra necesaria inyección de reputación. El evento es epítome de lo de su clase: gasto por visitante disparado, pernoctación relativamente larga y viaje fuera de los meses de saturación vacacional de la urbe, que son los que van de junio a septiembre.
No es oro todo lo que reluce, claro, y esa metáfora viene como anillo al dedo en el caso de esta última boda india. Este tipo de eventos merecen un sosegado debate sobre el papel de la ciudad como decorado y el peligro de caer en el excesivo protagonismo de las reuniones cortas en la planificación turística global. Es evidente que los flujos deseados, porque así lo han venido diciendo los académicos del sector y también las administraciones, son los que dejan un elevado gasto, no priman los meses pico y optan por el producto local, sea este el cultural, gastronómico, arquitectónico o deportivo, entre otros.
Pero las bodas están. Y es un segmento oteado con envidia por otras ciudades rivales de Barcelona que lo ansían desde que una de las hijas de Lakshmi Mittal, presidente de Arcelor-Mittal, decidiera contraer matrimonio en la ciudad en 2013. Aquel éxito --por bien que desaforado en su ejecución-- abrió un camino que se ha repetido estos días. Los que participaron lo tienen claro: la marca-ciudad ha salido reforzada y despunta sobre otras. Hay interés para celebrar más nupcias euroasiáticas.
¿Hay que renunciar a ello? Como todo, la respuesta no es unívoca. Se impone un debate colectivo sobre la aportación de estos eventos a la economía y la creación de empleo en el destino, contra las externalidades sobre el tejido urbano, incluidas las molestias a vecinos y la mcdonalización del mismo, como argumentos contrarios. En general y bajo mi punto de vista, las razones favorables exceden a los contrarios, con un pero.
Se debería primar este segmento como otros muchos nichos, como el cultural, que el Ayuntamiento de Barcelona ha dicho que será una prioridad tras la pandemia, el deportivo, el arquitectónico o el gastronómico. Ello implica necesariamente desincentivar el sol y playa y determinadas estancias de borrachera que minan la convivencia turística y dejan facturas irrisorias y precariedad.
La fórmula perfecta para el turismo barcelonés se parece pues más a un abanico que a un modelo único. El asunto será de debate intenso el verano que está a punto de arrancar, y cabe guardar esta idea en mente. Mientras, por lo pronto, la gran boda india, que el vulgo hemos presenciado con curiosidad, deja una huella saludable en forma de gasto y reputación en la ciudad. Siempre que no sea la única prioridad de las administraciones, parece razonable que sea uno de los caminos a seguir.