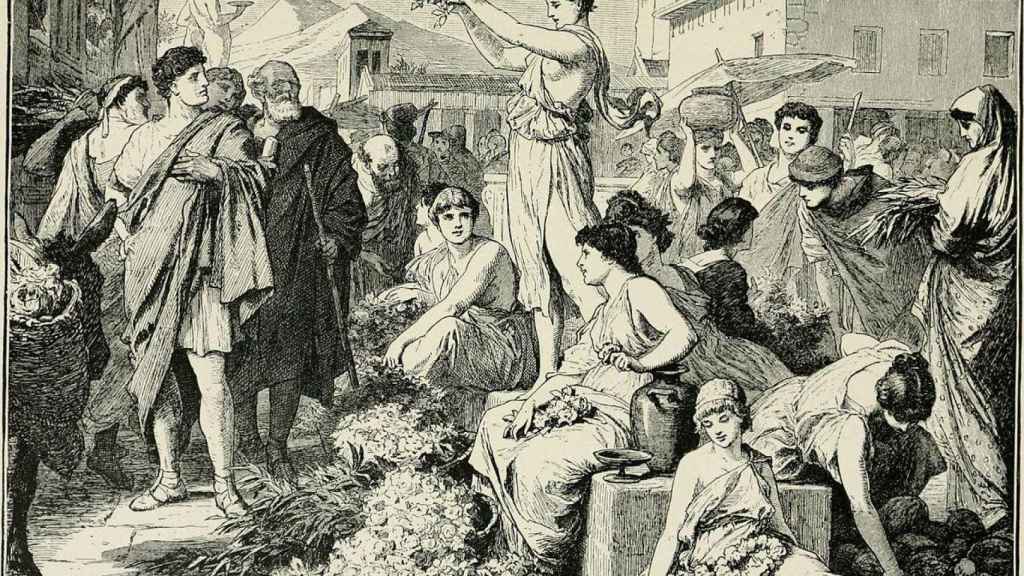
Ilustración que muestra a Cimón, político griego enemigo de Pericles, cortejando a los atenienses / ELLIS EDWARD SYLVESTER
La realidad vista desde el balcón
La voluntad de recuperar el mundo perdido tras la crisis cultural del coronavirus es perfectamente inútil. La ruptura del viejo orden es definitiva y nada volverá a ser igual
12 abril, 2020 00:10Y de repente, encerrados. ¿Se parece el confinamiento a la caverna de Platón? ¿Acaso no mantiene a los hombres en una oquedad de luz artificial, sin que puedan salir al exterior y condenados a mirar hacia la pared en la que se halla la pantalla donde se mueven las sombras que imitan al mundo real? Es una interpretación posible. Pero no la única. Porque bien podría ocurrir que el confinamiento fuera la verdadera salida de la caverna y lo que ahora se percibe fuera la realidad, mientras que lo que antes se creía real no sea sino un mundo de sombras.
La Unión Europea, por ejemplo, tenía la apariencia de una unión de gentes solidarias, tras un proyecto común. Desde las cuatro paredes de casa, en cambio, aparece más bien como una unión de gobernantes preocupados exclusivamente por el voto futuro que les garantice seguir en el poder. ¿El bien común? Otra sombra que se ha desvanecido ante la luz del egoísmo. ¿El libre comercio internacional? Fuere lo que fuere, se percibe hoy como una batalla en la que impera la ley del más fuerte, como cuando Turquía pretendió apropiarse de material sanitario español que hizo escala en Estambul, o cuando Estados Unidos compra el contenido de aviones en plena pista, porque para eso tiene más dinero.
No es la ley del más fuerte: es la ley del más rico. Sí, va a resultar que la idea que se había difundido del mundo era una sombra desdibujada de la realidad, asociada a palabras cuyo significado ha resultado evanescente. De modo que, al quedar encerrado, el hombre moderno descubre que había vivido hasta ahora en una caverna de falsedades. Incluida la propia vida personal, consumida en idas y venidas, en horas de trabajo alternadas con otras de descansos consumistas y alienantes, útiles sólo para seguir rindiendo en la cadena de producción.

¿Servirá esta crisis para que se busque una salida que genere vidas más dignas? Ha ocurrido en otros momentos de la historia. La Revolución Francesa estuvo precedida por una serie de malas cosechas y una hambruna general. Las ideas ilustradas colaboraron a las transformaciones sociales, pero es dudoso que hubieran movilizado a las masas si éstas no hubieran estado hambrientas. En 1755 el terremoto de Lisboa mató a 90.000 de sus 275.000 habitantes. Los gobernantes se apresuraron a reconstruir una ciudad que pudiera resistir nuevos embates de la naturaleza. La Segunda Guerra Mundial dejó millones de muertos y economías devastadas. La voluntad de superar la situación produjo el mayor periodo de bienestar que se ha conocido en Occidente, bien es verdad que sobre las espaldas de los países del llamado Tercer Mundo.
En cualquier caso, parece evidente que la actual crisis abre la expectativa de un mundo mejor: la posible salida definitiva de la caverna; pero también abre una vía a la tentación de la nostalgia, a pensar que hay que reconstruir un pasado en el que cada uno se orientaba con cierta precisión, lo que no dejaba de dar una sensación de seguridad que ahora se echa en falta. Para ello, claro, hay que cerrar antes los ojos y negarse a ver que la crisis es, precisamente, hija de ese mismo pasado. Esta voluntad de recuperar el mundo perdido es, por otra parte, perfectamente inútil. La tragedia es demasiado honda. La ruptura del viejo orden es definitiva y ya nunca nada será igual, lo que no impide que se pueda soñar la imposible vuelta atrás. Tampoco que el porvenir sea aún peor. No está escrito que siempre se aprenda de los errores.
“Una epidemia tan grande y un aniquilamiento de hombres como éste no se recordaba que hubiera tenido lugar en ningún sitio; pues al principio los médicos, por ignorancia, no tenían éxito en la curación, sino que precisamente ellos morían en mayor número porque eran los que más se acercaban a los enfermos”. A los afectados les “sobrevenían fuertes calenturas que atacaban a la cabeza, y enrojecimiento y ardor en los ojos (…) a continuación de estos síntomas, se presentaban estornudos y ronquera, y poco después el malestar bajaba al pecho, acompañado de tos violenta”. Murieron muchos y ocurrió que “todos los ritos antes seguidos para enterrar a los muertos fueron trastornados”. Podría ser una crónica del presente, pero no lo es, como se aprecia ya en el estilo. Son textos de la Historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides que narró la epidemia sufrida por Atenas en el año 430 antes de Cristo. El resultado fue que Atenas perdió la guerra en la que se hallaba embarcada con su vecinos de Esparta y no volvió a ser la ciudad próspera que había sido.

Es evidente que los griegos antiguos tenían problemas para formarse una visión global que les permitiera corregir las cosas y aprender del sufrimiento. ¿Aprenderá el hombre de hoy de lo vivido? Desde luego, está en mejores condiciones y no habría disculpa si no lo hiciera. Pero la seguridad no es plena. Jared Diamond, el antropólogo cuya obra, en cierta medida, es precursora de la de Yuval Harari, aseguraba hace unos días en una entrevista que en el futuro habrá más pandemias. Pero en la reflexión menos apresurada de uno de sus libros –Sociedades comparadas (Debate)–, había escrito: “Las enfermedades, la inmigración y el terrorismo son consecuencia directa de la desigualdad entre las naciones. La propagación de las enfermedades y la inmigración son procesos fundamentalmente imparables” porque mientras que no “disminuyan las diferencias de riqueza entre las naciones la gente seguirá enfermando y emigrando”.
La solución, sugería, era potenciar el sector público: “Destinar un poco más de dinero a la sanidad puede reportar grandes beneficios”. Combatir las desigualdades y fomentar la sanidad pública. He ahí dos proyectos de futuro. ¿Se llevarán a cabo? No lo parece. Lejos de entender que la pandemia es un problema global, los gobiernos nacionales buscan soluciones particulares que beneficien directamente (y a veces en exclusiva) a sus votantes. Unos votantes que hoy se asombran como si sus actuaciones (el voto emitido repetidamente) en el pasado carecieran de consecuencias. Votantes que optaron por las promesas del inmediatismo: menos impuestos, aunque fuera a cambio de recortes sanitarios. El resultado fueron los recortes en bienes públicos, especialmente en sanidad.
Trump arremetió desde el primer día contra el Obamacare, pero otros gobernantes ya habían puesto en práctica el proceso de privatización de aquellas partes de la sanidad pública que fueran más rentables, dejando al Estado sólo las deficitarias. Empezaron Thatcher y Reagan, pero siguieron muchos con entusiasmo: en Francia, en Italia, en España, en Rusia. Sin apenas distinción de credo. Los gobiernos socialdemócratas recortaban menos, pero recortaron también. En España tres autonomías compitieron en recortes: Madrid, Andalucía y Cataluña.
Tres partidos distintos, una sola política verdadera: la privatización de la sanidad pública. El que quiera medicina, que se la pague. Si puede. La ola liberal se imponía en el mundo como una fiebre que ahora que resulta letal se quiere combatir con aspirinas. Hoy mismo, con el virus entrando por las ventanas, las derechas que no gobiernan compaginan un discurso en el que por la mañana piden más inversión sanitaria y a mediodía exigen recortes en los impuestos, sin que a media tarde puedan explicar quién pagará ese gasto.
Y, a pesar de todo, hay grietas en la negrura que permiten la esperanza. Esta vez el virus ataca indiscriminadamente. Es cierto que, en igualdad de condiciones, hay sectores mejor situados para superar la coyuntura. Hace unos días, Amanda Mars, corresponsal de El País en Estados Unidos, daba unas cifras escalofriantes: en Chicago, los negros son el 30%, pero entre los muertos por el virus, el porcentaje se invierte: el 70% son afroamericanos. Y pobres. La cifras se repiten en Louisiana. En Michigan, la población negra es el 14% del total; los fallecidos representan el 41%. Pero estos porcentajes ponen en evidencia que los ricos también están amenazados. Aunque nadie lo verbalizara, imperaba el convencimiento de que una epidemia de este tipo (o la del ébola o la gripe aviar) afectaría, sobre todo, a los países más pobres y a los más pobres en los países ricos.

Minerva y el triunfo de Júpiter (1706) / RENÉ ANTOINE HOUASSE
La arbitrariedad del virus, en cambio, permite confiar en que alguien con poder piense que se ha llegado demasiado lejos y que hay que empezar a corregir las cosas. No por altruismo, sino en defensa propia. El coronavirus contagia por igual a los ricos y a los pobres. Más aún, los que más viajan son, precisamente, los más ricos. Es de su interés, por tanto, poner coto a la situación y evitar que se repita. Cuando el destino estaba en manos de los dioses, cabía la blasfemia, el rechazo a la existencia de un ser que fuera, a la vez, bondadoso y omnipotente. Ahora, está claro que la cosa no se arregla sobornando a los dioses con elogios (rezos) y prebendas (sacrificios). De ahí que incluso los más ultraliberales hayan empezado a pensar en la necesidad de que la única fuerza existente, los Estados, intervengan para alcanzar una solución que sólo puede llegar del sector público.
El hombre ha aprovechado el tiempo de confinamiento para asomarse al balcón de la realidad y descubrir que un mundo mejor es posible y que quizás merezca la pena el esfuerzo de buscarlo. Puede que todo sean más sombras; que, como sugieren partes de la Historia, todo acabe yendo a peor. Pero es posible también, sólo posible (y eso no es poco) que sean muchos los que se nieguen a renunciar al derecho a la esperanza.





