
'Nacionalismos'
Mil y una formas de ser (o no ser) nacionalista con criterio
El historiador holandés Eric Storm indaga, desde una perspectiva global y diacrónica, en las fuentes culturales e ideológicas de los tribalismos políticos en un ensayo fértil y documentado
Entrevista a Eric Storm en Letra Global
El nacionalismo, ese monstruo con infinitas cabezas, es un hijo indeseado de la secularización de Occidente. O mejor dicho: su principal sustituto en términos políticos. El proceso de alejamiento del dogma religioso, soberano omnipotente durante la larga Edad Media europea, que comenzó en los años del Renacimiento, donde se sitúa el origen más temprano de la modernidad, se acelera a finales del siglo XVII y durante todo el XVIII, gracias a la obra de la Ilustración, y llega a su punto más intenso con el Romanticismo, cuando el culto al individuo reemplaza al antiguo Dios versicular, el arte se constituye en religión y la definición de la identidad colectiva se configura –en paralelo a la consolidación de los Estados modernos– como el criterio de descripción cultural supremo.
Estamos, en realidad, dentro de una gran contradicción, como tantas veces sucede en términos históricos. Huyendo del mundo antiguo, en el que la ligazón entre las personas era básicamente de índole familiar –la gens romana– y la religión como instrumento de cohesión comunal se alzaba sobre el sacro legado de los difuntos –todo empieza con los dioses lares–, se produce un retorno –simbólico– a la secular cultura de la tribu. La modernidad instaurará una idea del tiempo lineal y predicará el progreso, pero su manera de avanzar no logra desprenderse de usos y costumbres ancestrales, que permanecen a través de su resignificación política.

Caricatura sobre la complejidad política de Europa en 1899
Esta colosal paradoja explica también que, en un mundo muy distinto (el nuestro), que parecía encarrilado en las últimas tres décadas hacia una globalización sin vuelta atrás, vivamos un regreso a las distintas formas de nacionalismo y, últimamente, estemos además en los umbrales de la reinstauración posmoderna de la lógica de los imperios.
El historiador holandés Eric Storm indaga en estos meandros históricos de los nacionalismos políticos (pasados y presentes) en un ensayo, documentado y fértil, que acaba de publicar Crítica. Nacionalismo. Una historia mundial es una sólida crónica cultural sobre un fenómeno que postula en el tiempo presente una invariante antropológica del pretérito, aunque su formulación no cristalice hasta el siglo XIX y, posteriormente, mute sin cesar hasta nuestros días. Storm estudia la configuración de los arquetipos nacionalistas, expresión (siempre interesada) de un hecho natural: el sentimiento de pertenencia de los seres humanos a un lugar, un idioma, una estirpe.
En algunos individuos esta ligazón es más intensa que en otros, pero la amplificatio del factor diferencial –sobre el que el ensayo focaliza su descripción– no se limita a la existencia de unas raíces culturales, sino que incide en la construcción de un relato sobre ellas cuya función es dirigir el presente (siempre al cobijo de la promesa de un futuro ideal) en una determinada dirección.

Eric Storm Barcelona
Todas las naciones, tengan o no un Estado que las represente, son grandes ficciones, pero la interpretación política que se ha hecho de ellas trasciende el ámbito de lo imaginario para penetrar en el territorio de lo real hasta condicionar la vida pública. No debe pues resultar extraño que Storm sitúe el germen del paradigma nacionalista entre las élites decimonónicas, que fueron las que usaron esta ideología como una forma de dominación, al principio suave, y después brutal, cuyo grado de penetración social es mayúsculo por dos motivos.
Primero, debido a la incapacidad de muchas sociedades para encontrar anticuerpos contra esta enfermedad sin cuestionarse al mismo tiempo a sí mismas. Y, en segundo término, gracias al gregarismo, que funciona en todos los niveles sociales posibles. A través de estas dos estrategias han construido su hegemonía los distintos nacionalismos, que operan en función de una dicotomía categórica que pretende administrar y regular la pertenencia en función de una dialéctica basada en la polarización.
Su éxito social es indudable: quien se atreve a cuestionar el molde cerrado de las identidades comunales establecidas según el lugar de nacimiento o el idioma, sea en una pequeña aldea o dentro de un Estado, se arriesga a ser considerado un traidor a la patria y a padecer –a veces, con la vida– las consecuencias. Algunas de ellas están descritas en la colosal obra de teatro de Henrik Ibsen –Un enemigo del pueblo (1882)–, donde se enfrentan dos conductas: una, honorable, que busca la verdad y el interés general; y otra, propia de la obstinación tribal, capaz de sacrificar ambos principios al imponer la supremacía numérica.
'Un enemigo del pueblo'

¿Cuántos crímenes se han cometido al amparo de esta sublimación identitaria? Basta repasar la historia de los dos últimos siglos para averiguar la respuesta. Storm considera la pulsión nacionalista como uno de los ismos –junto al marxismo y al capitalismo– de la política moderna, con la notable diferencia de que mientras el primero fracasó y el segundo ha entrado en la deshumanizada era digital, el patriotismo instrumental sigue ganando protagonismo y conquistando cancillerías en las dos primeras décadas y media del siglo XXI. Hasta en Estados Unidos, tras la segunda entronización de Trump, las libertades retroceden ante la brutalidad de los métodos (militares) empleados para someter la realidad social a los patrones de la pureza nacional, incluyendo la caza a cielo abierto de los inmigrantes.
Estamos pues ante un fenómeno no que no puede entenderse sin –como precisamente hace el historiador holandés– indagar en la función que las teorías nacionalistas tuvieron para los Estados-nación. Herederos de las monarquías absolutistas, sustentadas en el designio divino y en el sometimiento a la voluntad de un soberano supremo, la exaltación de la pertenencia permitió, tras la Revolución Francesa y la independencia norteamericana, dotar de legitimidad al poder surgido en dichas emancipaciones. Ambos episodios enunciaron otra forma de relación entre las élites y el pueblo –del vasallaje se pasó a la ciudadanía– que, aunque en ningún momento ha sido igualitaria, no ha dejado de simularlo.
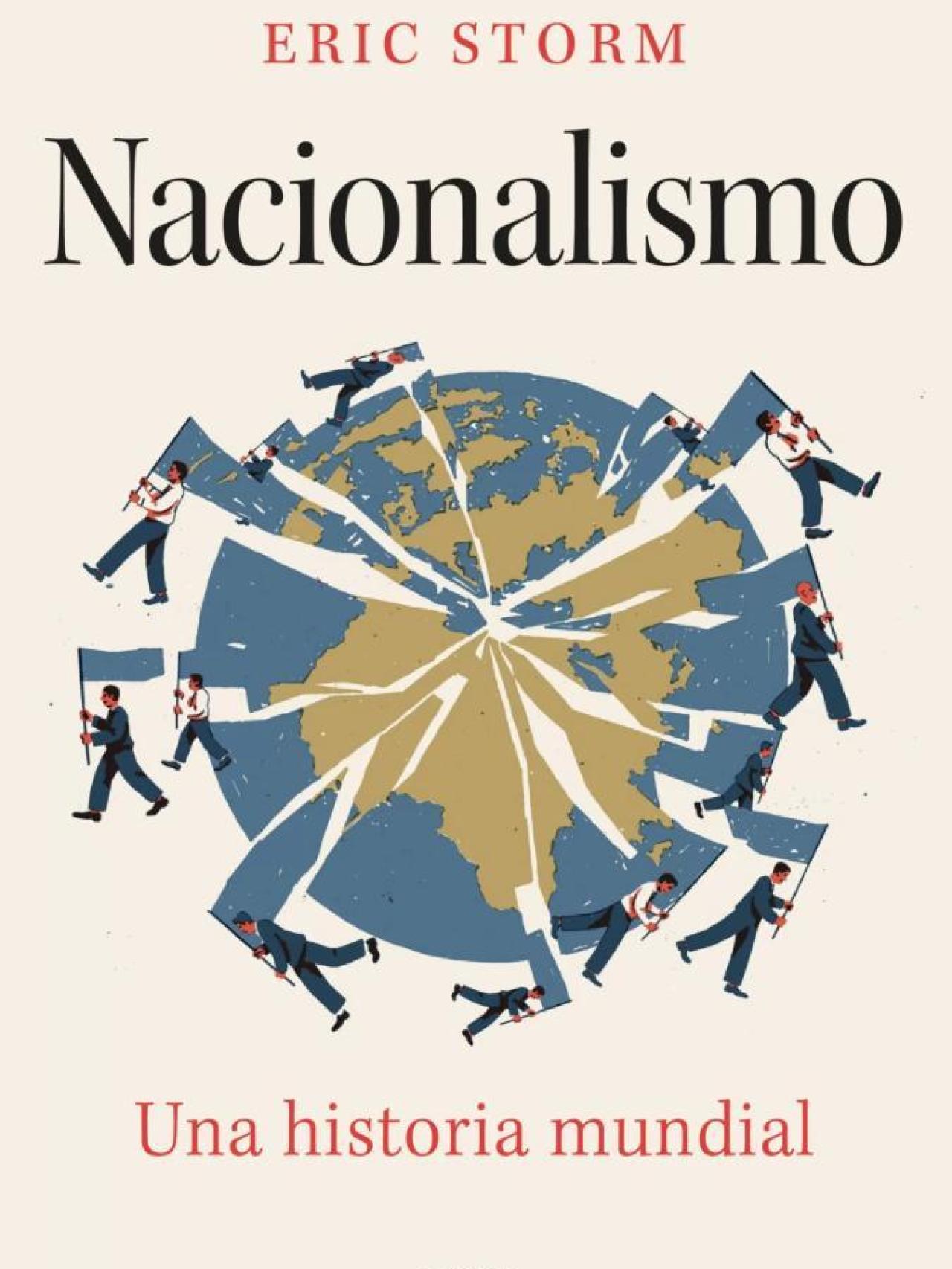
'Nacionalismo. Una historia mundial'
Cabe pues leer el paradigma nacionalista como una forma (distinta) de sumisión, un rasgo que explicaría que, lejos de atenuarse, su llama continúe ardiendo en el pebetero de nuestro tiempo a pesar de que los nacionalismos están detrás de todos los conflictos del siglo XIX y de las dos últimas guerras mundiales. La perspectiva de Storm es eminentemente general, lo que le permite navegar con solvencia entre las diferentes edades del nacionalismo político, capaz de contaminar tanto a los partidos conservadores como a las organizaciones de izquierdas en cualquier tiempo y en cualquier la geografía.
Storm no entra en excesivas profundidades en cada caso, sobre todo en lo que a los distintos nacionalismos hispánicos se refiere. Acaso la mayor aportación de su ensayo sea introducir en esta eterna discusión un factor hasta ahora menospreciado: la importancia que para su influencia juega el contexto internacional de cada época. Una perspectiva que coloca la cuestión en un terreno de juego distinto: no serían ya tanto los argumentos inventados por los nacionalistas para predicar su credo los que habrían contribuido a su crecimiento e implantación en muchos países y tiempos diferentes cuanto su condición instrumental. El nacionalismo es, sobre todo, una poderosa herramienta política.
Esta conclusión es, en realidad, un pertinente aviso a navegantes. No deberíamos menospreciar en absoluto los efectos ambientales y sociales de los nacionalismos artificiales –léase el caso del catalán– que se basan en la invención de un demos alternativo –frente al ethos histórico– y usan todas las instituciones a su alcance, ya sea el mandarinato autonómico, el control sobre la educación o los cauces de propaganda (a través de los medios de comunicación), para difundir sus mensajes e instalar en el imaginario colectivo la idea de una identidad diferencial. Las ficciones políticas nunca son reales, pero pueden convertirse en tales, sembrando la semilla negra del totalitarismo o extendiendo el veneno del populismo y la xenofobia, si las verdaderas democracias no las combaten.




