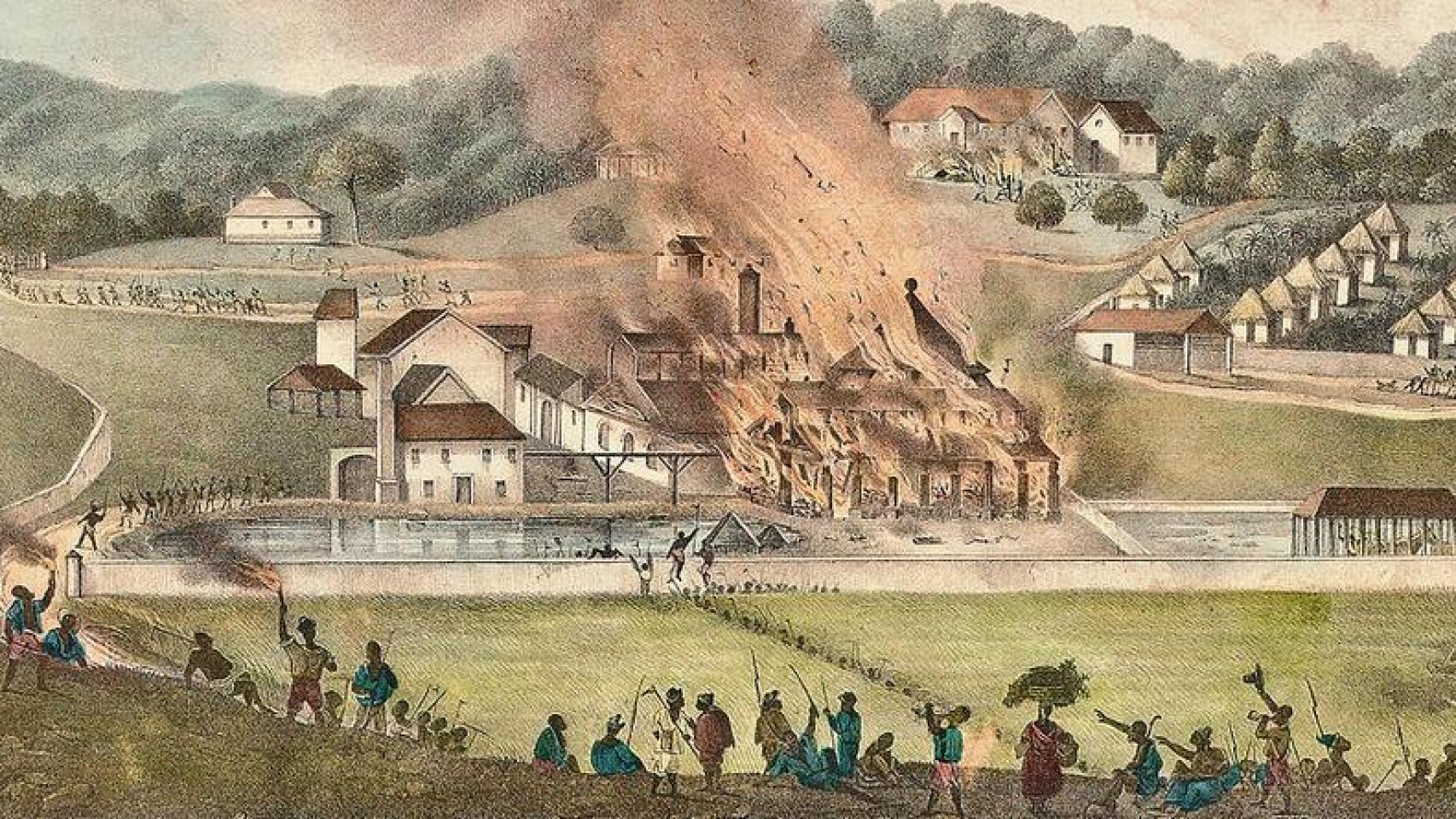Retrato de Enrique García Carrilero de Julián Marías (1963).
Volver a Marías padre (III)
La obra del pensador madrileño, minuciosa y obstinada, parte de Unamuno y Ortega y Gasset pero despliega tal grado de libertad que permitió a la filosofía española evitar la 'institución de la sospecha' y reinterpretar la tradición occidental
“Ortega y Heidegger son los dos filósofos que han puesto la filosofía a otro nivel; en ellos se inicia una nueva etapa; en rigor la inicia Ortega; Heidegger, concentrado sobre su labor, le da el primer gran desarrollo articulado”. En Las trayectorias (1983), el libro que comentábamos al final del anterior artículo, Julián Marías se refería así a la filosofía coetánea de Ortega que, a partir sobre todo de la aparición de Ser y tiempo en 1927, revolucionó el pensamiento europeo. Antes del estrellato de Heidegger, Ortega se estaba imponiendo como el filósofo de referencia en buena parte del continente, especialmente por el influjo de El tema de nuestro tiempo (1923). Pero la irrupción de una filosofía sistemática, escrita dentro de una tradición sólida y arraigada, eclipsó en buena medida los esfuerzos de Ortega por imponer su particular y compleja respuesta tanto al idealismo como al positivismo desde un país y una lengua que no habían tenido apenas experiencia filosófica.
Desde entonces, el carácter precursor de la obra de Ortega con respecto a la de Heidegger ha sido un tópico que incluso degeneró en motivo de burla, por parte, sin ir más lejos, de Luis Martín-Santos, aquejado, como tantos otros miembros de la Generación del 50, de un complejo de Edipo con respecto al filósofo que aún está por dilucidar en todo su alcance. Pero Marías, con un dominio apabullante de la materia, hace en su mencionado ensayo un estudio pormenorizado, riguroso y extraordinariamente lúcido de las concomitancias y divergencias entre el español y el alemán, sin favoritismos impostados, con ecuanimidad y lucidez, yendo al meollo de la cuestión: “Para Ortega, la investigación de la vida humana no es, como la analítica de Heidegger, una ‘propedéutica de la metafísica’ sino que es la metafísica. Mi vida no se reduce al ‘yo’, ni al hombre, sino que envuelve, conmigo, todo cuanto hay”.

Heidegger y Ortega en Darmstadt (1951)
En Las trayectorias se encuentra también el que quizá sea el comentario más justo a La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva (1958), la obra maestra de Ortega y un libro que Marías vio nacer y que pudo comentar con su maestro a medida que se iba escribiendo, como atestigua la interesantísima correspondencia entre ellos incluida en el ensayo. Marías ya le advirtió a Ortega, con toda la razón, que el título era equivocado, pues daba una impresión sesgada del contenido. En puridad, el libro es una recapitulación de toda la historia de la filosofía a la luz de los principios –los límites– que han conformado cada manera de pensar histórica, y a la postre, una reevaluación de los propios fundamentos filosóficos. Hay en Ortega una ambición colosal, entrevista por Marías, de superar la ontología de origen griego y buscar una nueva forma de pensamiento porque “quizá”, escribe el filósofo en su Leibniz, “el filosofar, todo filosofar, es una limitación, una insuficiencia, un error, y que es menester inaugurar otra manera de afrontar intelectualmente el Universo que no sea ni una de las anteriores a la Filosofía, ni sea esta misma. Tal vez estemos en la madrugada de este otro ‘buen día’.
No deja de sorprender y admirar que Ortega escribiera ese libro, sin duda uno de los más imponentes que ha dado la inteligencia europea del siglo XX, en el exilio de Lisboa, con unos pocos libros a su alcance, sin hacerse demasiadas ilusiones con respecto a su publicación –la edición, de hecho, fue póstuma–, rodeado de las ruinas de lo que había sido su mundo, pero a pesar de ello con ilusión, creyendo posible ese ‘buen día’ en que la mente humana afrontaría el Universo de otra manera, una impugnación de todos los errores que la civilización occidental había ido acumulando y en cuya superación se esconde la verdadera magnitud de una razón vital que busca liberar a la humanidad y la existencia de toda constricción teórica, el demonio de la modernidad, haciendo de la vida misma el órgano del pensamiento: “Ser intelectual”, escribía Ortega, “es muy poco ser; primero, en comparación con la cantidad de los otros hombres que no lo son; segundo, en comparación con la inmensidad de cosas que el más pintado intelectual ignora, aun contando sólo las cognoscibles; tercero, en comparación con la totalidad de sí mismo”.

Retrato de Julián Marías en su casa de Madrid.
Julián Marías, en su propia obra ensayística y filosófica, recogería el guante de muchas de estas cuestiones, para empezar el diagnóstico del último Ortega, también clarividente, acerca de la “época antifilosófica” que se vislumbraba tras la Segunda Guerra Mundial: “Hay épocas en que se duda hasta de lo que se cree y la nuestra es de ese jaez”. Para Marías, a partir de 1960, la filosofía había entrado en un estado de decadencia, poniéndose al servicio tanto de la ideología como de la ciencia y desatendiendo su cometido original. Hay una divertida anécdota que ilustra muy bien la cuestión. En 1972, Marías, según cuenta en sus memorias, asistió a un congreso internacional de filosofía en Brasilia. Y al final de una conferencia suya, intervino su amigo Alfred J. Ayer (pronúnciese ea, con un poco de asco en la a), uno de los adalides del positivismo lógico de raíz vienesa, para decirle: I don’t mind your bringing back metaphysics (“No me importa su regreso a la metafísica”), a lo que Marías contestó con mucha gracia: I don’t bring back metaphysics; I bring forward metaphysics (“No quiero volver a la metafísica sino llevarla adelante”).
Esa broma explica en buena parte la motivación de Antropología metafísica (1970), su obra más programáticamente filosófica. Sin dejar de pertenecer a su tiempo, el libro contiene algunas lecciones que resultan hoy más valiosas que en su día. Siguiendo el rastro de Ortega con respecto a la superación de la ontología griega, Marías hace en un momento una poderosa reflexión sobre la tendencia a la “cosificación” propia del conceptualismo helénico:
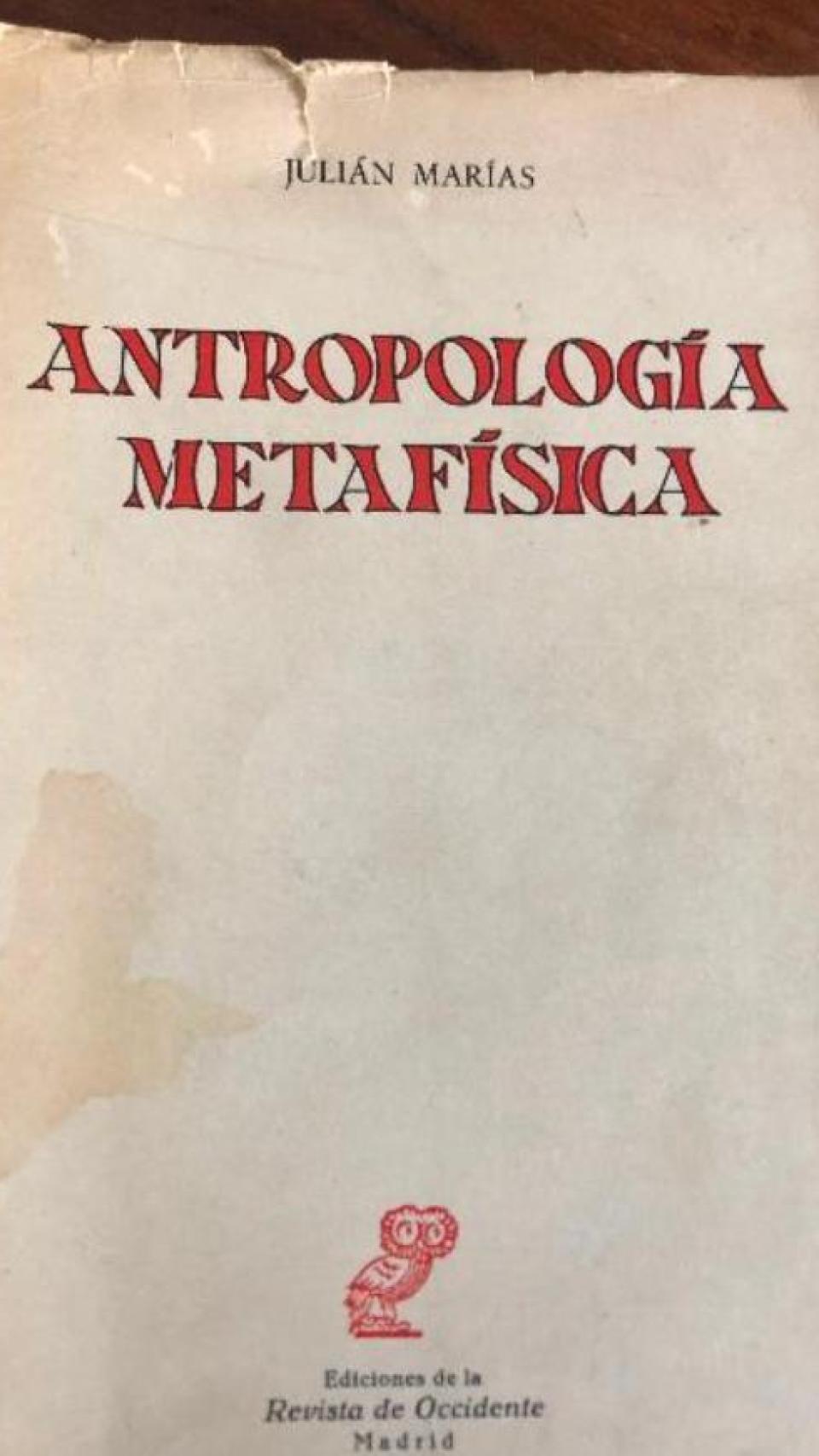
'Antropología metafísica'
“En español podríamos distinguir fácilmente entre ‘nada’ y ‘la nada’ (en alemán, nichts y das Nichts; en francés, cambiando de palabra, rien y le néant; en inglés, nothing y nothingness, con un enojoso sufijo de abstracción que perturba no poco). El artículo confiere ‘realidad’ a la ‘nada’, aunque sea la negación de toda realidad, hecha desde ella. Es el sentido ontológico de lo que he llamado ‘amenaza’. Frente a la nada como ‘materia’ (el ex del ex nihilo) podemos hablar del carácter programático o proyectivo de la nada, la nada como horizonte. Es el correlato de la personalidad. ‘La nada’ está sostenida programáticamente por mí; si se prefiere, y aún con mayor rigor, está ‘radicada’ en el área de mi vida, donde se constituye como la negación de toda realidad, como la amenaza de aniquilación; su ‘consumación’ sería ‘nada’, es decir, la pérdida de su ‘sustantividad’, expresada por el artículo”.
Hay ahí un asunto de enorme enjundia filosófica que ataca de raíz la constitución de Occidente y que nos retrotraería a Parménides, que fue el primero en nombrar esa nada con un artículo que pretendía eliminarla y que en realidad nos condenó a ella. Pero baste decir ahora que el malentendido –la sustantivación de la nada que ocupa el lugar de la negación, creándola– se ilustra en la distancia que media entre un título como Ser y tiempo y El ser y la nada. Heidegger, con toda intención, deja intacto algo que no se puede acotar. Sartre, en cambio, sustantiviza dos estados y, al emancipar el primero, en realidad lo condena a ser nulificado por el señorío conferido al segundo. Y es ese mismo malentendido el que lleva a Marías a formular una de las definiciones más vibrantes y profundas que se han formulado sobre la persona:
“La irreductibilidad de «cosas» –en el sentido más lato de la palabra– es siempre problemática, especialmente si se tiene en cuenta la probabilidad de que, en cuanto cosas, se reduzcan todas a una sola estructura. Hay otro modo de irreductibilidad, otro modelo mental, si se prefiere, con el que no ha contado suficientemente la filosofía: la irreductibilidad personal. Desde esta perspectiva, se impone con evidencia, porque la persona es siempre irreductible a todo lo que no es ella; pero hay un riesgo, que ha invalidado los intentos que el pasado ha hecho de pensar en esta dirección: la eventual cosificación de la persona –visible desde la famosa definición de Boecio–, el abandono del punto de vista estrictamente personal. Si se dice, simplemente, el yo –y esta ha sido la tentación de todo el idealismo– se está perdido; "el yo es una sustantivación o cosificación, que altera la significación originaria y, lo que es más grave, elimina la función denominativa de la expresión yo. Hay que decir yo ejecutivamente. Y entonces resulta evidente que todo es irreductible a mí, como yo soy irreductible a todo, empezando por mi cuerpo y mi alma y, por supuesto, mis hijos”.

El filósofo Julián Marías
Esa liberación del yo idealista por un yo ejecutivo es la natural consecuencia de haber asumido la afirmación de Ortega sobre el yo y la circunstancia, que supone sobre todo entender la propia vida no como algo segregado de su entorno sino como un proceso que envuelve a la persona, su mundo y todo lo que hay. Esa defensa, por otra parte, de la irreductibilidad de la persona resuena hoy en día con mayor pertinencia que entonces, sobre todo si tenemos en cuenta los reiterados intentos de la ciencia por condenarnos a todos en este siglo a una especie de calvinismo genético, sin libertad ni capacidad de elección.
La reflexión sobre la circunstancialidad de la experiencia, por otra parte, llevó a Marías a desarrollar una luminosa reflexión sobre la distinción que hace el español entre ser y estar y que hasta entonces no había tenido desarrollo filosófico:
“La circunstancialidad de la vida humana remite inexorablemente al estar, que está incluido en el stare de la circunstancia; mi vida es el ámbito o dónde en que estoy. Lo que pasa es que esto suele entenderse en el sentido de las cosas, con lo cual se desvirtúa todo: no es que yo esté entre las cosas –como una cosa más–; es que estoy viviendo. La inexistencia del verbo estar en otras lenguas ha perturbado la comprensión de esta situación en general. Tomemos un ejemplo: si digo en francés je suis vivant, hay dos traducciones posibles y probables, ambas inadecuadas: yo soy un viviente; o bien yo estoy vivo; o una determinación del ser, o un estado; no se trata primariamente de eso, sino del sentido de realidad dinámica y a la vez estable del verbo estar con el verdadero gerundio, que no debería confundirse nunca con el participio de presente: yo estoy viviendo”.
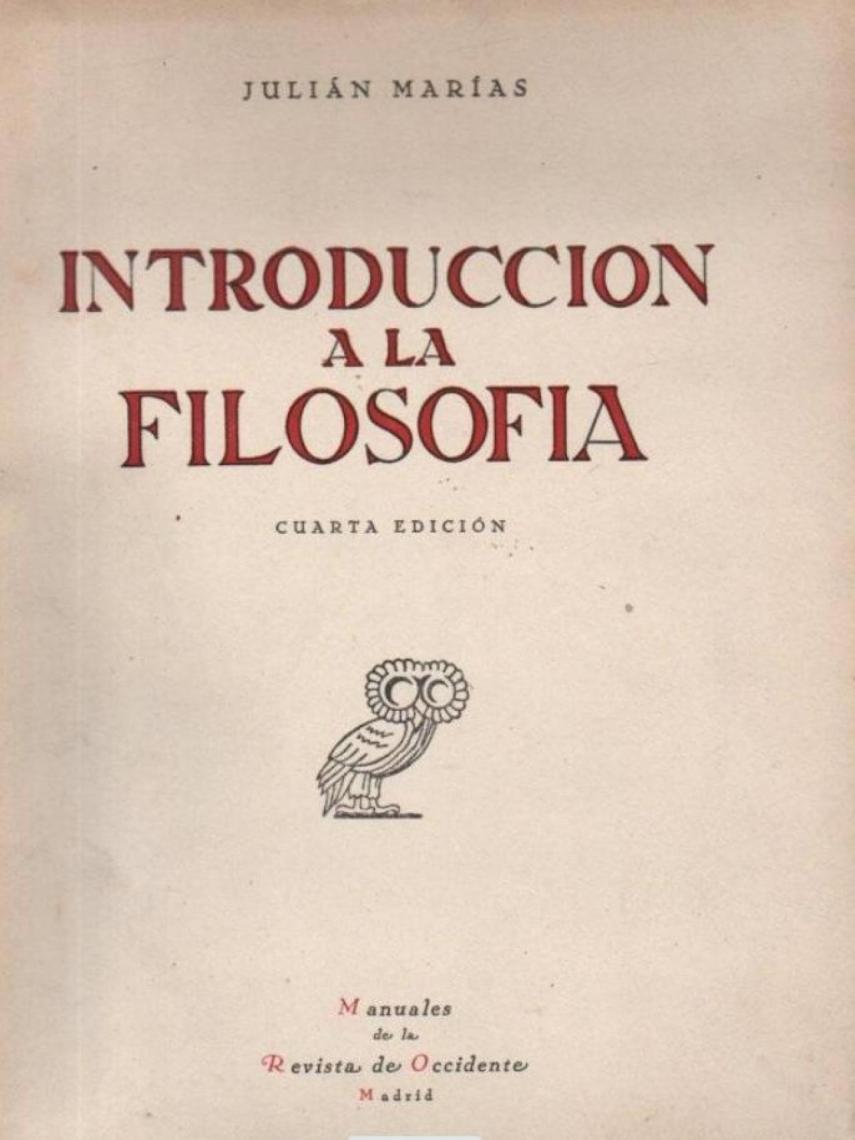
'Introducción a la filosofía'
No deja de llamar la atención que esa corriente de pensamiento, iniciada por Ortega, llevara en sus entrañas, muy precozmente, la solución a muchos problemas que había dejado tras de sí el desmantelamiento de la metafísica, de Nietzsche al propio Heidegger. ¿Acaso no está ya implícita la respuesta política de Hannah Arendt a Heidegger en la propuesta orteguiana de reabsorción de la circunstancia? ¿Y no se adelantó Ortega a la filosofía moral que trató de superar, después de la Segunda Guerra, tanto el positivismo como el existencialismo? El hilo del que tira Marías así parece confirmarlo.
Este extremo, por otra parte, nos sirve también para tomar conciencia de la extraña y anacrónica originalidad del pensamiento español del siglo XX. Su atraso con respecto a las restantes tradiciones europeas ha terminado jugando a su favor. Si por una parte Ortega, con el precedente de Unamuno, tuvo que preparar la lengua para convertirla en una adecuada herramienta teórica, buscando conseguir “la interpretación española del mundo”, también tuvo que repensar, como demuestra su Leibniz, los fundamentos de la propia filosofía, logrando con todo ello que la práctica filosófica tuviera aquí algo de auroral, a salvo todavía de la institución de la sospecha que se había adueñado de otras tradiciones más viejas, más cansadas y, sobre todo, más suspicaces con respecto a la autonomía de la disciplina o incluso con respecto al propio lenguaje. Paradójicamente, ese carácter adánico y afirmativo de la filosofía española permitió una valoración a la vez más crítica y más justa de la tradición, a salvo de los dogmas de estricta observancia impuestos en la segunda mitad del siglo XX.
En ese sentido, hay una observación de Ortega en el Leibniz, comentada por Marías en Las trayectorias, que parece denunciar el origen de la confusión generada sobre el agotamiento de la metafísica: “Es preciso que los hombres de ciencia actuales se traguen, velis nolis, y de una vez para siempre, el hecho de que el rigor de la ciencia de Euclides no fue sino el rigor cultivado en las escuelas socráticas, especialmente en la Academia de Platón. Ahora bien; todas esas escuelas se ocupan principalmente de Ética. Es un hecho claro que el método euclidiano, que el ejemplar rigor del more geometrico, tiene su origen no en la Matemática, sino en la Ética”.

Fernando Savater en Sevilla
¿Cabe imaginar mayor andanada contra todos los supuestos que se han enquistado en nuestro tiempo a favor de la ciencia y contra la filosofía? Fue precisamente esa libertad, basada en una genuina independencia del joven pensamiento español con respecto al resto de veteranas familias europeas, lo que permitió que, en fecha muy temprana, Marías pudiera denunciar lo que él llamaba el “arcaísmo” de las filosofías de moda en su época, basadas en la búsqueda constante de la “culpa”: “La mayoría de lo que ocupa el escenario público refleja una curiosa suspicacia, mínimamente crítica –porque esa crítica la reserva para minucias, y no para sus propios supuestos, que ignora–. Creo que la razón de ello se debe a tres factores: la extrapolación filosófica del marxismo, que apenas fue nunca filosofía, y en todo caso marginal, la arcaica reaparición de los positivismos, especialmente en sus formas menos creadoras; y la extemporánea y desproporcionada influencia de la filosofía inglesa”.
Esa valentía frente los dictados antifilosóficos de su tiempo es la que luego hemos reconocido en otros ensayistas y pensadores españoles. La hybris teórica de Sánchez Ferlosio, dispuesto a pensar desde el lugar que él decidiera, no se explica sin la particular trayectoria del pensamiento español. Y la resistencia de filósofos como Fernando Savater o José Luis Pardo, cada uno a su muy distinta manera, frente a las imposiciones de un supuesto pensamiento posmoderno, podría perfectamente incardinarse en la minuciosa y obstinada labor a redropelo que llevó Julián Marías a partir de Ortega. (Continuará).