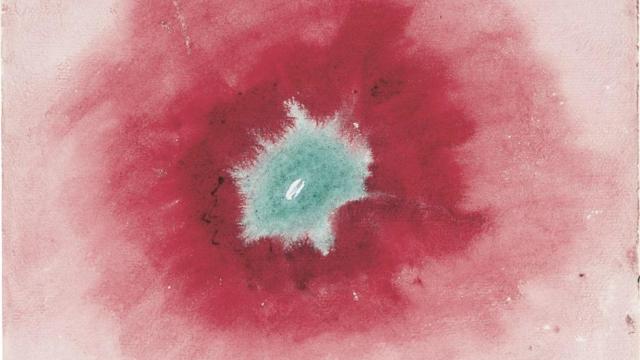'Homenot' Gaudí y Güell, arte, negocios, mecenazgo / FARRUQO
Gaudí y Güell: arte, negocios y mecenazgo
La fusión entre la industria y el arte expresada en la relación entre el arquitecto y el empresario, un dúo irrepetible, enmarca el salto del ochocientos al novecientos
1 noviembre, 2019 00:05Paseando por París, en la Exposición Universal de 1878, el industrial Eusebi Güell Bacigalupi se enamora de una vitrina con grabados art deco en la que se exponen guantes. De vuelta a Barcelona le pide a Esteban Comella, propietario de una reconocida guantería, que le presente al artista con la intención de conocerlo a fondo. El primer encuentro entre el gran arquitecto y su mecenas es un momento cumbre de nuestra cultura, una marca ontológica fuera del tiempo comparable, sin lugar a dudas, al primer contacto entre Lorenzo de Medici y Miguel Ángel en un taller escultórico de Florencia.
Cuando el joven Gaudí conoce a Güell tiene 26 años y todavía no había dejado impresa en la piedra la huella de su genio. Un día, en el taller del ebanista Eudald Puntí, se encuentra de frente con el industrial: “un personaje bíblico, mezcla de Noé, Abraham y Moisés”, escribe el arquitecto en una de las cartas dirigidas a su amigo del alma Alfonso Trías. El gran mecenas, cumplidos apenas los treinta, tiene el rostro a la vez dulce y bizarro; es un joven de pelo rubio y piel blanca, salpicada de pecas.
Gaudí y Güell cenan aquella misma noche de 1878, en las Siete Puertas y, a lo largo de la conversación, el gran maestro del Modernismo, aún lejos de su madurez artística, se da cuenta muy pronto de que el futuro conde, vestido con levita de amplias solapas, cuello blanco y corbata generosa, es un apasionado del arte y de las letras. También lo es de la economía y de su país, la España del ochocientos, rica en matices y diferencias, como lo es hoy a los ojos de la razón. Entiende que aquel hombre con apariencia de lord inglés y gustos de príncipe del Renacimiento ha reunido a científicos, artistas y emprendedores para construir una nueva Barcelona, la ciudad del futuro. El arquitecto observa la misma noche que Eusebio Güell no anda con normalidad; parece flotar; se desliza sobre la punta de sus pies, encorvando el torso.
 Las cartas del joven Gaudí a Trías recobran valor ahora, un siglo y medio después, gracias a su relator ficcional, Xavier Güell, músico prestigioso, tataranieto de Güell Bacigalupi y autor del libro Yo, Gaudí (Galaxia Gutenberg), una novela en clave epistolar, escrita en primera persona a modo de introspección sobre “el cuerpo dolorido y el espíritu desasosegado del arquitecto”, en palabras del autor. Las páginas del Güell tataranieto alimentan las mentiras que nos conducen a la verdad. Son una meta-ficción histórica, una aproximación gatopardiana, por así decir. En ellas se dramatiza lo que no ocurrió, con la intención de expresar, con mayor exactitud, lo que sí ocurrió. Un trabajo minucioso y denso; un logro alejado de la novela histórica como género pero, al mismo tiempo, una recopilación completa de certezas y aproximaciones, en línea con la estela discursiva de Margarite Yourcenar, en Memorias de Adriano.
Las cartas del joven Gaudí a Trías recobran valor ahora, un siglo y medio después, gracias a su relator ficcional, Xavier Güell, músico prestigioso, tataranieto de Güell Bacigalupi y autor del libro Yo, Gaudí (Galaxia Gutenberg), una novela en clave epistolar, escrita en primera persona a modo de introspección sobre “el cuerpo dolorido y el espíritu desasosegado del arquitecto”, en palabras del autor. Las páginas del Güell tataranieto alimentan las mentiras que nos conducen a la verdad. Son una meta-ficción histórica, una aproximación gatopardiana, por así decir. En ellas se dramatiza lo que no ocurrió, con la intención de expresar, con mayor exactitud, lo que sí ocurrió. Un trabajo minucioso y denso; un logro alejado de la novela histórica como género pero, al mismo tiempo, una recopilación completa de certezas y aproximaciones, en línea con la estela discursiva de Margarite Yourcenar, en Memorias de Adriano.
Las cartas del joven Gaudí a Trías recobran valor ahora, un siglo y medio después, gracias a su relator ficcional,
La aproximación al artista del libro de Güell no procede de un relato imaginario sino de acontecimientos convertidos en ficciones. El receptor de esta correspondencia, reunida en Yo Gaudí, está vinculado al Parque Güell, un escenario impactante: puerta del Paraíso, reino de la curvatura a imagen de la naturaleza, versión exotérica del número 33, inclinación solar del Mediterráneo en un ángulo de 45 grados, cruces de cuatro brazos o la cabeza de una enorme serpiente (¿emplumada?), que atraviesa el centro de las cuatro barras; y todo, sobre un desnivel enroscado de 60 metros de altura, en la ladera del Monte Carmelo de Barcelona. No hay duda de que, en el Parque Güell, Gaudí rinde culto a la simbología masónica, tal como han recogido Ernesto Milà, en Gaudí y la masonería. Los pasos perdidos del arquitecto y especialmente, Josep Maria Carandell en su decisivo Parque Güell: una utopía de Gaudí. Enorme cronista, Carandell puso un empeño especial en describir piezas gaudinianas enclavadas en el Eixample, como La Pedrera o la Casa Batlló, emblemas de una ciudad cuyos símbolos descubrió por ósmosis casi metafísica, gracias a su padre, Joan Carandell, escritor prolijo bajo el seudónimo de Llorenç de Sant Marc.
Gaudí es un ser de ninguna parte. No acepta jamás la hostilidad del mundo exterior; es su desarraigo lo que quizá le hace adelantar su fin, tal como piensa el doctor Santaló, médico de cabecera, amigo, albacea del arquitecto y el hombre que, después de la muerte del arquitecto, descubre una nota manuscrita en tinta azul que dice: “Cartas a Alfonso Trías”. Las lee cumpliendo su deber testamentario y queda poseído por una enorme desazón. Antes de eso, Santaló comprende un día que Gaudí lleva sobre sus espaldas “el peso del mundo”, por decirlo en la voz lejana de Peter Handke. Mientras vive recluido en cama a causa de una enfermedad, sabe que el arquitecto, enfundado en un raído abrigo negro, es arrollado por un tranvía y trasladado al Hospital de la Santa Cruz, hasta el momento de su muerte, solo y considerado un mendigo por los facultativos y las monjas que le atienden en el primer momento. Los últimos años del arquitecto han sido los de un hombre encorvado y ensimismado, que ofrece la imagen de un anciano con un cirio en la mano durante la procesión del Corpus. Sin embargo, no olvida, no, que un día fue el joven rebelde que diseñó las farolas de la Plaza Real y dibujó para el gran maestro de obras Fontseré.

Monumentos de Gaudí para Güell / UNSPLASH.
Todavía convaleciente, Santaló es informado del entierro de Gaudí, cuando todo se enluta de arriba abajo con una solemnidad que corta la respiración. Es el caluroso 12 de junio de 1926, el día en que la ciudad se ha levantado preguntándose “por quién doblan las campanas”, escribe Xavier Güell en el pórtico de su obra. A partir de aquí, el autor de Yo, Gaudí se lo pregunta todo: ¿Qué Sagrada Familia veríamos si él hubiese podido terminar sus bocetos? ¿Por qué ayudó a mosén Cinto Verdaguer en su conflicto con el marqués de Comillas, suegro del mecenas? ¿Qué visión tenía Gaudí del catalanismo? ¿Qué le unió al poeta Joan Maragall, además de la música?
Son preguntas arbitrarias, omniscientes, pero reales porque Gaudí se las hace a sí mismo, y ninguna es respondida con tanta vehemencia como esta: ¿Qué habría cambiado de la Sagrada Familia su discípulo preferido, Josep Maria Jujol, en el caso de haber sido él el encargado de continuar las obras? Gaudí lo expone así en la letra de Xavier Güell: “Sí amigo Alfonso”, dice en una de sus cartas, “debes saberlo, “Jujol ha llenado de vida y color mis edificios; le debo los chorros de luz que cubren las fachadas de las casas Milà y Batlló, el coro de la catedral de Palma de Mallorca o la sala ipóstila de la Sagrada Familia”. Precisamente la sala Hipóstila, inspirada en el templo de Amón en Karnak, sella una fraternidad indisoluble entre ambos arquitectos. Gaudí y Jujol se entienden sin palabras y así define el genio la mejor virtud de su discípulo: “Su intuición es una forma de inteligencia distinta de la razón”. Y aun con todo, Jujol no es el señalado por el maestro para culminar la Sagrada Familia.
Gaudí le escribe a Alfonso Trías que, en sus noches insomnes, lee el Fedro de Platón. A lo largo de sus cartas deja un conjunto de citas que expresan su anhelo: Las cartas a Lucilio de Cicerón; un pedacito del Joven Werther –“A ti te debo mi vigor, pasión, inclinación, culto y locura…– de Goethe, el gran poeta alemán, cima del Sturm und Drang, que también fue masón, como Gaudí; fragmentos de Whitman, arrancando con “¡Oh capitán! ¡Mi capitán!....”, un momento inmortalizado, muchos años después, en el celuloide por el actor Robin Williams, en el papel del profesor que recita de pie encima de la mesa en El Club de los poetas muertos; de Unamuno con “Casto amor de vida solitaria/rebusca encarnizada del misterio…”, extraído del manuscrito Cartas a Azorín seguido de este epitafio: “que duermas bien, niño mío”, y firmado, Antón, como el resto de misivas. Y en la última, un recurso ensoñado: “remar juntos, reposar juntos…¿Cuándo, amigo mío, cuando?... ¡Qué frío hace esta noche!”
El arquitecto escribe estas cartas en su edad madura, convaleciente de una brucelosis en el Hotel Europa de Puigcerdà, frente al lago. Ya es un artista consolidado, mientras que su receptor es todavía un muchacho de quince años, abuelo de Xavier Trias i Vidal de Llobatera, el médico y político nacionalista que fue alcalde de Barcelona hace apenas unos años. La intensidad afectiva de Gaudí se desborda: ¿Qué es la amistad? ¿Se trata de una cierta forma de erotismo? Despide muchas de sus misivas con “querido mío”, pero en una de ellas le recuerda que Dios le ha dado el don de la castidad.
En el interior del gran artista se mueve una pulsión homoerótica incontenible, pero sublimada. El joven Trias, se convierte así en Tazio, el adolescente polaco dotado de una enorme belleza, que inspira a Gustav von Aschenbach, en Muerte en Venecia de Thomas Mann; ambos anclados en el Lido veneciano en plena epidemia de cólera, la dolencia que metaforiza el mal. Gaudí, por su parte, enfermo y deprimido, cree que va a morir en la primavera de aquel 1911; hace testamento y acepta la compañía de Santaló. Escribe todas sus cartas a Trías el mismo año de la publicación de la novela de Mann. La muerte en la ficción de Aschenbacch conmueve virtualmente a la intelectualidad europea; el fin real de Gaudí, quince años después, hará llorar a un país estético.
Para el creador de la técnica del trencadís, como traslación del impresionismo pictórico a la arquitectura, el arte es una coraza frente al instinto, pero también lo es su estricta religiosidad. Se considera un Daimon; ama la belleza; habla de la abnegación, del sacrificio y de la entrega plena al amigo. El genio anhela restablecerse para acabar la Sagrada Familia, la cripta de la Colonia Güell (su joya a escala), la catedral de Palma de Mallorca y el Parque Güell.
El encuentro entre Gaudí y Eusebi Güell Bacigalupi está marcado por la amistad y el intercambio de proyectos y opiniones hasta el mismo día de 1918 en que fallece el mecenas. Es una entente entre dos visiones contrapuestas que buscan el mismo fin, como se ve en la construcción del Palacio Güell de la calle Nou de las Ramblas y en las cocheras de la Avenida Reina Victoria. En aquellos momentos ambos tratan de escribir sobre la piedra una continuación del poema épico de Verdaguer, ka Atlántida. Responden al sueño mitológico del gran poeta de la Renaixença con la hipérbole de la curva dictada por la naturaleza. Güell nunca fue un perdonavidas de billetero suelto; ejerce el mecenazgo sin comprar humo. Pone su enorme fortuna a los pies de su país. Sobre sus espaldas se han depositado dos enormes patrimonios: el de Joan Güell, el presidente de la patronal Fomento del Trabajo Nacional, que defendió al mundo textil con la política comercial proteccionista del Arancel; y por el lado de su suegro, el primer marqués de Comillas, el imperio de ultramar reflejado en los vapores de la Transatlántica, los ferrocarriles, el tabaco, el azúcar y los negocios inconfesables de la trata, que recientemente han levantado polvaredas de opinión y retirado su estatua junto a la Casa Llotja de Mar.

Eugeni d'Ors: el hombre de las mil caras.
La fusión entre la industria y el arte expresada en este dúo irrepetible enmarca el salto del ochocientos al novecientos. Los que creen entonces que el Modernismo es un barroco enfático y atrevido colindante con el mal gusto, excluyen al arquitecto ya encumbrado. Y hacen bien, porque Gaudí nunca se declara modernista; abomina la taxonomía; se sabe inclasificable. Sea como sea, detrás del intocable Gaudí, el art decó catalán recibe durante años las andanadas del noucentisme. El mismo año 1911 de las cartas desde la Cerdaña, Eugeni D'Ors, mandarín retrógrado, colaboracionista más tarde en el Gobierno provisional de Burgos durante la guerra del 36, y enemigo insensato de Gaudí, coordina el Almanach dels Noucentistes. Los artistas del novecientos tienen el ingenio, pero han perdido el mecenazgo que han disfrutado los modernistas en plena Revolución del Vapor. La transición entre las dos grandes vanguardias de la cultura contemporánea es ya un hecho irreversible.
Xavier Güell, en Yo Gaudí, despliega su instinto musical. El autor vive intensamente la palabra, no por su estricto significado sino por su sonido. Su personaje atraviesa dos distancias dolorosas: la de Alfonso Trías, el amigo íntimo, y la de su discípulo, Jujol, el artista que aportó efervescencia cromática a la obra de Gaudí. El arquitecto sabe que la amistad y el amor no están libres de ser corrompidos ¿Cómo expulsar entonces el dolor de la soledad? El dublinés Óscar Wilde lo contestó en su carta, De profundis, enviada en 1891, a su íntimo amigo, Alfred Douglas, Bosie, y convertida en obra de arte. Güell la elige como cita augural de su entrega: “Lo místico en el arte, lo místico en la vida, lo místico en la naturaleza, eso es lo que busco, y en las grandes sinfonías de la música, en la iniciación del dolor, en las profundidades del mar quizá lo encuentre”. Confinado por escándalo en la cárcel de Reading, el dandy supremo presenta, a los ojos de todos, la tragedia de su mundo íntimo.
Gaudí, por su parte, desnuda sus sentimientos, abre a la luz sus emociones a pesar de vivir en la Cataluña oscura y litúrgica del obispo Torras i Bages. Su correspondencia revela su profunda pasión por el verbo a la hora de amar. En Gaudí la arquitectura habla más allá del boceto, como habla la música, más allá de su composición. La biografía epistolar del genio, escrita por Xavier Güell, al unir música y literatura se convierte en una partitura, que crece en misterio y desemboca en un final apasionado.