
El amor en el arte, por Farruqo
Entre Venus y Cupido: el diálogo eterno entre Caravaggio, Rubens y Botticelli
Nick Trend en 'El amor a través del arte' ofrece un paseo por amores eternos, esquivos, encadenados, ardientes, compartidos o no correspondidos
También: Tríptico de claroscuros para Caravaggio
En el amor y en el arte, el ornamento es una virtud. En el autorretrato de Peter Paul Rubens, con su esposa e hijo, la correa que atraviesa el pecho del pintor sostiene la vaina de su espada; tiene un uso menor, es decorativa. El noble artista ennoblece a su esposa, Helena Fourment, mostrándola en un óleo, saliendo desnuda del baño o en el Jardín del Amor de Amberes, a base de detalles del cuerpo femenino que no son azarosos, sino directamente pasionales.
Por su parte, Rembrandt tiende a la elegancia cuando erotiza sus cuadros familiares; esconde la pasión, que siente por su amante Betzabé, para verter esta energía sobre su esposa Hendrickj Stoffels, capaz de contener los celos y mantener unida a la familia del pintor.
Dos siglos más tarde, Joaquín Sorolla, demuestra que la lucidez no es un destello del símbolo sino la relación entre el símbolo y su realidad. En el terreno del amor, el llamado “pintor de la luz” expresa una suerte de simbiosis entre el artista de Flandes (Rubens) y el de Holanda (Rembrandt).
Sorolla es hombre de una sola mujer: Clotilde García, amante y modelo con el tino de una bailaora española, como se ve en su obra Clotilde con traje negro, un tamaño natural con el brazo de ella extendido del que penden metros de satén. La obra, adquirida en 1909, por el Museo Metropolitano de Nueva York, muestra el anillo con los nombres de Sorolla y Clotilde, un homenaje no revelado al “solo Goya” grabado en el anillo de la duquesa de Alba en la obra del aragonés universal. Después de ver la Venus del espejo de Velázquez, en el Rokeby Park (Reino Unido), Sorolla pinta a su amada desnuda sin Cupido con la velazquiana paleta de grises y rosas.
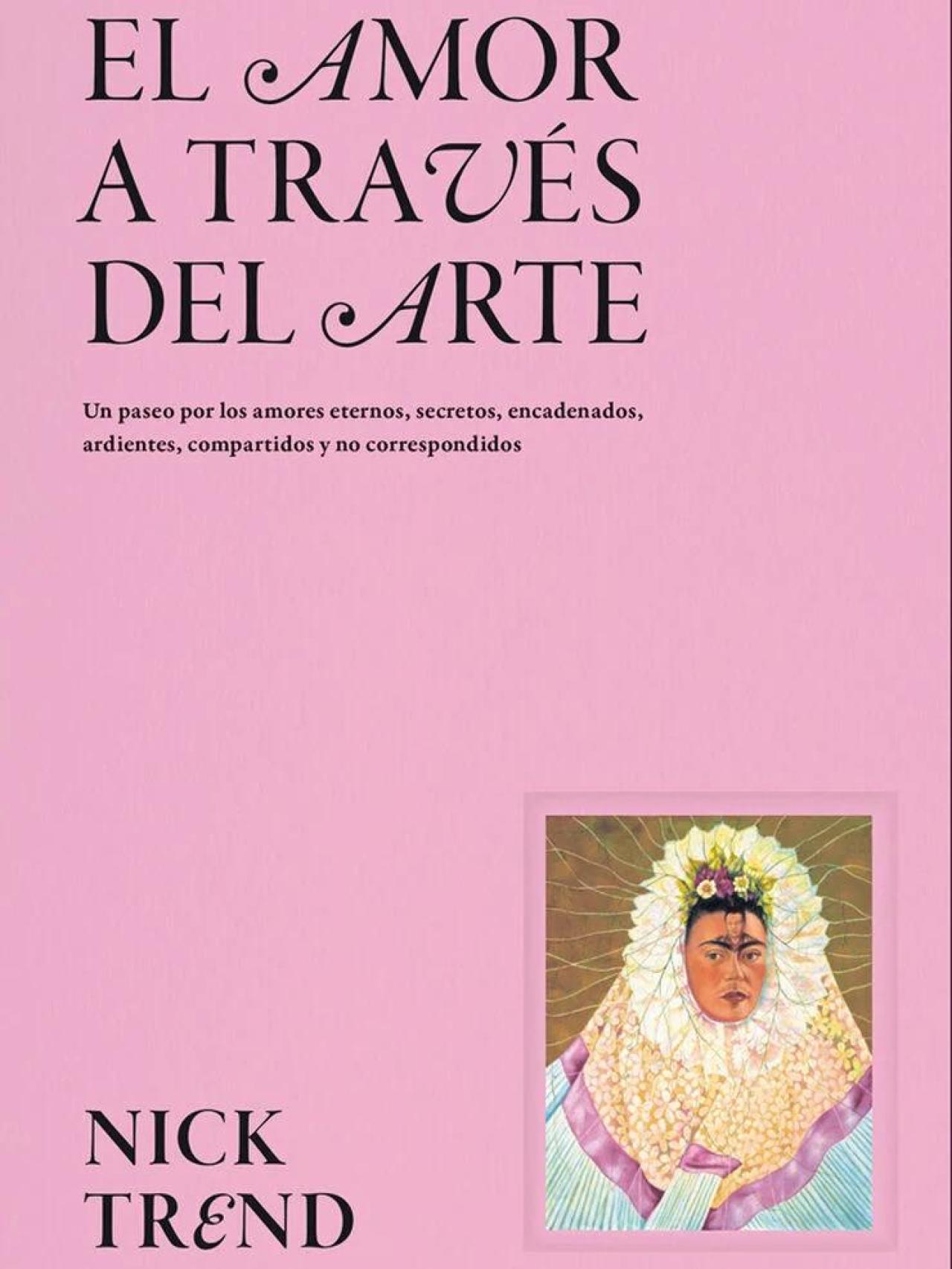
Portada del libro 'El amor a través el arte'
Del principio de armonía vamos a la pura fantasía de Marc Chagall, en El cumpleaños, la fusión entre el artista y su amada, Bella Chagall, una imagen del teatro de los sueños donde resplandece un “mundo vertiginoso en el que los amantes se besan y las flores florecen, pero no se rigen por las leyes de la gravedad”, escribe Nick Trend en El amor a través del arte (cincotintas), un paseo por amores eternos, esquivos, encadenados, ardientes, compartidos o no correspondidos.
Con setenta obras seleccionadas, Trend desvela relatos amorosos detrás de imágenes icónicas del arte en Occidente. Habla de imágenes. Y localiza al símbolo entre la realidad y los pinceles. “El pensamiento humanista y científico no crea deserciones en masa a favor de lo real. Por el contrario, la nueva era de la incredulidad fortalece el sometimiento a las imágenes”; es el aviso a navegantes de Susan Sontag, en Sobre la fotografía (Alfaguara).
No es una defensa a ultranza del naturalismo figurativo sino una reivindicación de la imagen después de la ruptura de Picasso, quien acaba con la representación tradicional al liquidar la perspectiva y el punto de vista único. El gran cubista, celebrado por Gertrude Stein, apartó de su encono creativo a modelos y amantes funcionales como Olga Khokhlova o Marie-Thérèse.
Mundo intuitivo y mágico
El arte contemporáneo separa el objeto del sujeto, glorifica el raptus creativo. Es el grito de presentación; el “aquí nos veis”, de Frida Kahlo, que sale junto a su esposo, Diego Rivera, cuando ambos se muestran cogidos de la mano, pero sin entrelazar sus dedos, signo inequívoco de un amor en quiebra.
Rodeada de pretendientes consagrados como Josephine Baker, Georgia O’Keeffe o León Trotski, la pareja sufrió rupturas, reconciliaciones, divorcios y bodas de segundo turno, como es bien sabido. Frida encontró la raíz en su Autorretrato como tehuana, envuelta en telas zapotecas y un perfil de Diego lacrado en su frente.
Poco después, Diego Rivera maravilló al mundo del arte en el Retrato de Frida; son los ojos de la América india bajo enormes cejas que rompen para siempre el complejo colonial. Frida consolida el rostro impresionante de la mujer mexicana con labios de rubí, colgantes de oro en sus orejas, sobre un fondo azul zafiro y verde esmeralda. El retrato nos habla de colores, murales, ojos humanos y rostros en los que la geometría se funde con el mundo intuitivo y mágico.

Autorretrato de Frida Khalo como tehuana
Mucho antes, Rivera tuvo antecedentes menos mastodónticos y más lascivos como el de fray Filippo Lippi, en el quattrocento, un hombre de templo, pero voraz en los placeres de la vida. Su modelo, Lucrecia Buti, una novicia cedida por un convento al pintor aceptó posar para el fraile como una Salomé Bailando en el banquete de Herodes.
En su fresco Historias de San Esteban y San Juan Bautista, Salomé ocupa el centro de la escena mostrando una sugestión difícil de controlar para el ardor del tonsurado. Y a este amor no convencional le sigue la furia de Caravaggio, con un cuadro titulado Muchacho con un cesto de frutas. La fruta desliza la voluptuosidad: un higo maduro se abre en la base, una granada se agrieta y derrama sus semillas tras una hoja de parra. Cuando Michelangelo Merisi da Caravaggio llega a Roma, a los 21 años cumplidos, es un pintor pobre que dibuja bodegones en un taller de maestros del color.
Espiritualidad y mundo físico
Caravaggio alterna sus pinceles con las peleas callejeras, bajo el lema “sin esperanza, sin miedo”, junto a un grupo de artistas radicales. Con el tiempo su calidad se impone y le abre la puerta del mundo hedonista y del lujo extremo de los cardenales romanos, que entonces son los grandes marchantes. Una de sus mejores piezas, El tañedor del laúd, es una alegoría del placer en la que hace de modelo un barítono castrati instalado en la casa del Cardenal Del Monte, el gran mecenas. El pintor alcanza su cenit en Baco, el dios de la embriaguez, un autorretrato que celebra su inclinación por la belleza masculina. Se diría que ha aprendido de un hetero anterior y sensual, Rafael de Urbino (1483-1520), al autor de La Fornarina, con la figura de Margherita Luti, su misteriosa modelo, la hija de un panadero de Siena.

El nacimiento de Venus de Botticelli
También en pleno Renacimiento se dan los casos del amor no correspondido, como el de Sandro Boticelli por Simonetta Vespucci. La tensión que soporta El nacimiento de Venus de Botticelli, hace de la obra una unidad ontológica entre el amor y la verdad, la espiritualidad y el mundo físico. La dualidad medieval ha sido superada por el humanismo.
Esta Venus, inspirada en Simonetta es el primer desnudo erótico desde la Antigüedad, una representación a tamaño natural de la diosa romana, nacida en la espuma del mar y empujada, sobre una concha, por los vientos hasta la orilla. Existen argumentos para encarnar a la diosa con Simonetta, nacida en Porto Venere, cerca de Génova, sabiendo además que el cuadro fue encargado por Pier Francesco de Médici, el primo de Juliano.
La exuberancia de Botticelli puede estar embargada de tristeza porque el trazo sobre un fondo luminoso forma parte de “esa economía que deja huella por su aberración y por su lujo intolerable”, en palabras de Roland Barthes (Fragmentos de un discurso amoroso; Ed siglo veintiuno).
Sensual y opulenta
En cuestiones de amor, la obsesión está condenada al fracaso. Así le ocurrió a Henry Fuseli, manierista y prerromántico, ardientemente enamorado de Anna Landolt. Lo prueba su cuadro La Pesadilla, no como la reacción a un rechazo sino como una venganza, que el pintor británico de origen suizo quiso mejorar en una obra posterior, Retrato de una dama, hasta convertirse en la viva imagen de un amante rechazado. Eros suplanta por completo a la voluntad inicial del artista, de raíz fáustica.
Mucho después del sublime humanismo de la Edad de Oro, la senda de las amantes misteriosas descubre a Renoir y Lise Tréhoy (en el fin ochocientos). Su obra, Ninfa junto a un arroyo, refleja el flechazo de Pierre-August Renoir ante Lise en el jardín de un amigo, Jules Le Coeur, en el bosque de Fontaineblau.
Pintor y modelo recorren un camino desde el recato, Lise cosiendo, hasta la desenfadada Odalisca en el que Lise nos mira sugerentemente; un regreso arrebatador al ideal heroico de la noble Florencia.
En la taxonomía de la dupla amor-arte, nunca puede faltar la pasión bajo los focos de Sarah Bernhardt, la imagen sensual y opulenta, consciente del poder que ejerce sobre su artista, el pintor Georges Clairin. La Bernhardt actriz es la mujer que llena teatros, en comedias o tragedias antiguas; interpreta papeles femeninos, como Lady Macbeth, y masculinos, como Hamlet; también esculpe con habilidad, como muestra el busto de su pintor, Clairin, con la cabeza del modelo inclinada hacia atrás, al estilo de un artista frente a su caballete.
La Bernhardt ama sin disimulo al futuro rey Eduardo VII, al pintor Gustave Doré, al mismo Víctor Hugo y a un buen número de los actores con los que ha compartido escenario. Se apasiona por su amiga y amante, la pintora Louise Abbéma, autora del óleo Sarah Bernhardt junto a un lago, inspirada en el Bois de Boulogne donde la genial actriz posee una finca palaciega.
Cruce emocional
La gran dama de la escena pinta y moldea, y deja en herencia su famoso Autorretrato como Pierrot, una obra que ella misma reinventa inducida por Colombina, un personaje del texto original de Jean Richepin, al que la Bernhardt también tuvo en su alcoba.
Los excesos amorosos confluyen Dora Carrington, la pintora que se enamoró de Lytton Strachey, el escritor homosexual del Círculo de Bloomsbury y muy pronto fijó sus ojos en una mujer lesbiana. Rechazada por ambos, se casó con un hombre al que no amaba y pronto se enamoró de su mejor amigo, el hispanista Gerald Brenan. Pintó retratos de todos ellos, su mejor herencia. Brindó al futuro y, antes de suicidarse, se citó mentalmente con sus amantes casi en el momento de exhalar, como en El sueño del Fauno, el poema de Mallarmé.
Los tríos amorosos profundos tienen su parte en la historia de la pintura. El más dramático por su intensidad de corazón, no de piel, tuvo lugar entre Berthe Morisot y los hermanos Manet, una unión tamizada por la influencia lejana de Jean-Honoré Fragonard, el maestro rococó del Antiguo Régimen francés, en cuya obra fijó Morisot su elegante mirada.
El balcón es la pieza más significativa de Edouard Manet con Eugène de modelo y la tensión entre ambos expresa mejor que cualquier otro ejemplo de cruce emocional entre el artista y su modelo. Berthe, sin embargo, tras la muerte de su padre, acaba casándose con Eugène Manet, el hermano de Edouard. Este último tira la toalla, pero la dupla pictórica Berthe-Edouard se convierte en inmortal; atraviesa enciclopedias y recuerdos iluminados. Convierte a la pintura en el desiderátum por el que pujan otras artes sublimes, como la poesía y la música.




