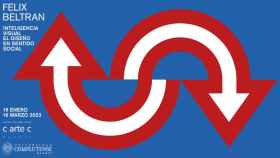Durante mi infancia ya asaz lejana, recuerdo que el mundo de los menores no se mezclaba prácticamente nunca con el de los mayores. Yo los veía como dos mundos paralelos, cada uno con sus propias reglas, en los que reinaba la política de no intervención. En el colegio, aunque te estuvieran zurrando la badana de mala manera, nunca aparecía un profesor para imponer la paz y el orden: era como si no nos vieran o, aún peor, les pareciese normal lo que estaba sucediendo. Cosas de críos, ya se sabe. El llamado bullying, o matonismo, siempre ha existido, pero no ha sido hasta hace relativamente poco que los adultos parecen haberse dado cuenta de que era un tema que también les incumbía. Si sobrevivías a la infancia, entrabas en el mundo adulto y te sumabas a sus costumbres, entre las que no figuraban (por lo menos, aparentemente, luego ya te dabas cuenta de que sí, pero con un tono menos literal) el matonismo, el acoso por el motivo que fuera y el maltrato a tus semejantes. Evidentemente, la depresión infantil y adolescente no se tenía en cuenta y se tomaba asimismo como una de esas cosas de críos que ya se les pasará, y peor para ellos si no es así.
¿A dónde pretendo llegar con este exordio? Pues a la conclusión, basada simplemente en la observación, de que la vida física y moral de niños y adolescentes le importaba un rábano a todo el mundo hasta hace cuatro días. Ahora, cuando parecen haberse acabado la vida infantil y la vida adulta como los compartimentos estancos que fueron durante décadas (o siglos), el mundo de los mayores parece prestar finalmente atención a lo que sucede entre los menores de edad. Así es como hemos descubierto las depresiones precoces, los pensamientos suicidas, el matonismo a lo bestia, las inseguridades sobre la propia condición sexual y otra serie de temas que ocupan su espacio en los telediarios. Finalmente, dos mundos que vivían de espaldas entre ellos se han mirado a la cara y lo que han visto no le ha gustado a nadie: pensemos, por poner un par de ejemplos recientes, en las gemelas de Sallent que se tiraron por el balcón (una era aspirante a trans y ha muerto, la otra ha sobrevivido, pero aún no sabemos si saldrá de esta) o en el profesorado de esa escuela valenciana que ha dimitido en pleno porque no sabe cómo hacer frente a los problemas de estabilidad mental de sus alumnos. No falta quien dice que antes estas cosas no pasaban. O quien habla de una generación de cristal, excesivamente mimada, que no sabe buscarse la vida y se desespera por todo. No sé qué recuerdos tiene de su infancia y adolescencia esa gente que cree que el matonismo, el acoso, la tristeza o los deseos suicidas de los menores de edad son una novedad de los tiempos que corren. Yo tengo la impresión de que esos horrores siempre han estado aquí, pero los adultos conseguían no verlos, no enterarse de ellos o achacarlos a cosas de críos porque así se sentían mejor consigo mismos, que no tenían la culpa de nada, claro está, y ya, de paso, se quitaban problemas de encima.
Llevamos ya cierto tiempo descubriendo la pólvora varias veces al día. Lo cual debería tener un aspecto positivo sobre situaciones que, cuando yo era un niño o un adolescente, no lograban captar el interés de los adultos. Una vez tomada conciencia de que las supuestas cosas de críos podían tener elementos dramáticos, sería de esperar una mayor participación de los adultos en una realidad que se han pasado años y años ignorando. Y, sin embargo, los problemas, aunque ahora se los reconozca como tales y no como simples cosas de críos, siguen creciendo, y de manera exponencial en algunos casos: el bullying goza de una salud de hierro (parece que a la difunta de Sallent le hacían la vida imposible por querer ser un niño), la tristeza y la depresión están en su punto álgido (mientras apuntamos a la pandemia porque no sabemos exactamente a qué se debe), suben los conatos de suicidio (aunque muchos no pasen de la fase mental, lo que ya es preocupante) y, por regla general, el mundo de los niños y los adolescentes cada día se parece más a un campo de batalla, aunque yo creo que siempre lo fue; simplemente, no se le hacía el menor caso y todo se reducía a broncas paternas cuando los pensamientos negativos se limitaban al terreno de la gamberrada.
Tal como nos explican los telediarios la situación, da la impresión de que, de repente, niños y adolescentes se han deprimido en masa hasta llegar a quitarse de en medio en algunos casos. Y con la explicación de los efectos de la pandemia parece que ya nos damos por satisfechos. La melancolía, nos decimos, siempre ha sido muy propia de la adolescencia, y si hemos leído algo podemos citar al joven Werther. Pero es que parece que ahora la tristeza y el desengaño vital empiezan antes, en plena infancia. Y el panorama que nos encontramos, y ante el que parece que no sabemos qué hacer, es el de una extraña mutación que ha convertido a niños y adolescentes en zombis alienados que maltratan a sus semejantes o a sí mismos. Hay quien llega a sostener que los críos de ahora no son como los de antes, y culpa de ello a los videojuegos, a las redes sociales, a internet en general y a una supuesta flojera mental que les impide enfrentarse a la existencia como se supone que hicimos nosotros, los que hace años que somos adultos.
Francamente, me cuesta creer en mutaciones de ese estilo. Me pasa lo mismo que con el aparentemente alarmante crecimiento de las violaciones y del acoso sexual. Me resulta muy difícil suscribir esa mentalidad adanista según la cual todas las desgracias que llenan los noticiarios son inventos recientes. El hombre siempre ha sido un lobo para el hombre, y el niño ni les cuento, pues hay pocos momentos en la vida de un ser humano en los que se pueda ser cruel de manera tan impune. Yo diría que todas esas noticias que ahora nos horrorizan es porque hemos tomado la decisión, ¡por fin!, de verlas y valorarlas en vez de despreciarlas como cosas de críos. Nos ha llevado décadas darnos cuenta de que teníamos un problema con la infancia y la adolescencia, un problema que no se soluciona echándole la culpa a la época que nos ha tocado vivir. Mi impresión es que esas desgracias que ahora nos interpelan deberían haber llamado nuestra atención hace mucho tiempo. ¿O es que antes no había ningún crío maltratado por sus compañeros de clase o ningún adolescente al que la vida se le hiciese más cuesta arriba que a los demás y le llevara a considerar la posibilidad de largarse de este mundo dando un portazo?
Es de agradecer que por fin se mire al horror de frente, pero me temo que vamos tarde y que nos esperan años de un trabajo que nunca emprendimos cuando tocaba, cuando el mundo adulto y el de niños y adolescentes solo compartían el tiempo y el espacio y no se concedía la menor importancia a lo que ocurría en este porque, ya se sabe, eran cosas de críos.