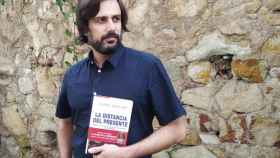El candado inmisericorde de la ley electoral –paradójicamente, sigue siendo la española– consolidó esta noche la mayoría independentista en el Parlament de Cataluña pero deja sin resolver, una vez más, el bloqueo político en el que se encuentra sumida la política catalana, y por tanto también la española, desde hace una década, cuando comenzó el infausto procés. Los nacionalistas avanzan en su división interna sin dejar de sumar votos. Continúan siendo dominantes frente a los atomizados partidos constitucionalistas, que retroceden en escaños –cuatro menos– y además, en esta ocasión, sufren una significativa metamorfosis.
Visto así, pareciera que este 14-F apenas es un remedo de los comicios de 2017. La clave de la noche electoral, quizás también el eje de la legislatura, son los movimientos tectónicos que, tanto en la orilla soberanista como en la bahía autonomista, muestran unas urnas con muchos menos sufragios que hace cuatro años –la participación apenas alcanza más de la mitad del censo; un registro pobrísimo–. Aquí las cosas sí se mueven de forma significativa. A esta escala, el panorama global se torna, como dijo Ortega y Gasset, imposible. Casi podríamos hablar de catástrofe.
Entre los independentistas, que venían librando una guerra fratricida por conquistar la hegemonía dentro del bloque nacionalista, porque su nueva mayoría parlamentaria, que es la misma de ayer, no deja de ser siamesa: ERC y JuntsxCat están condenados a mantener su alianza táctica, aunque todavía no esté claro –las urnas no lo han dicho; los partidos deberán resolverlo– si será mediante una suavización en los planteamientos maximalistas compartidos durante la última década o perpetrando un nuevo desafío institucional contra la democracia. No hay más.
Entre las filas constitucionalistas, en cambio, el panorama se complica sobre la situación de partida. La victoria (inútil) del PSC y la rotunda irrupción de Vox en la política catalana con once escaños –a costa del despeñamiento de Cs, ganadores de los comicios de 2017, y un retroceso del PP que ha sido inferior al esperado, de sólo un escaño– auguran mayor desunión dentro del bloque autonomista –una circunstancia que potencialmente favorecería al independentismo– y parece garantizar (ya veremos en qué términos) la viabilidad del indulto en favor de los políticos del procés condenados por sedición por el Tribunal Supremo, que ni es justo ni tampoco democráticamente razonable, pero será. Y pronto.
Al mismo tiempo, estas elecciones van a convulsionar la labor de la oposición parlamentaria en Cataluña, que probablemente se radicalizará con la misma intensidad que el independentismo furibundo. El simbólico triunfo del partido de Abascal, vencedor en su pulso particular con Pablo Casado, al que cada convocatoria electoral que se sucede lo erosiona más, fortaleciendo la imagen de interinidad en Génova, supondrá más conflicto, ruido y enfrentamiento social, toda vez que los ultramontanos pasarán a administrar un tercio de la bolsa electoral que tenía Cs. El campo de acción de los independentistas fuera de su particular burbuja será también mayor si tenemos en cuenta que, además de la fórmula del tripartito soberanista –Junts+ERC+CUP–, cuentan con la simpatía de los comunes –la marca catalana de Podemos–, que seguirán practicando una ambigüedad tan bíblica como interesada.
Cataluña, en definitiva, sigue encerrada en su espiral. El efecto Illa ha sido tan significativo como estéril. Cs pasa de la cima a la sima, lo que pronostica su inmendiato naufragio, al haber perdido su mensaje, su estrategia y la utilidad ante sus votantes. Irse a Madrid implicaba perder Barcelona. El aggiornamiento del PP no ha evitado otro quebranto –Vox ha rentabilizado mejor la situación de tensión– y el independentismo, con sus múltiples cabezas, parece incapaz de virar hacia la posiciones más tibias, y por ende, más inteligentes, sin incurrir en el peligro totalitario de la inquisición y los aquelarres internos.