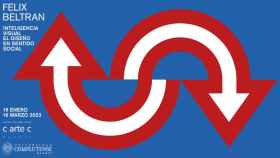Emilia Landaluce ha acuñado, con el permiso de otro colega tertuliano, un nuevo y clarificador vocablo con el que definir determinados comportamientos de algunos de nuestros representantes políticos: diputeros. A saber, se trata de señorías –en este caso, varones de izquierdas—, feministas hasta el mediodía y puteros al atardecer. Una vez más se demuestra que la ideología no está reñida con las prácticas sexuales, ni antes ni ahora.
Salvo el nombre del Tito Berni, Patxi López ha espetado que qué nos importa quiénes son los representantes implicados en esas aventuras sexuales de voto y de pago. Es cierto, ¿para qué queremos saber si son dos, cinco o quince los diputeros relacionados el caso Mediador? Qué más da el nombre y la cantidad. Aunque solo sea uno el que haya utilizado el cargo público para beneficio de su entrepierna, su nariz o su bolsillo, es suficiente muestra de presunta corrupción para que el partido ponga a disposición del erario lo gastado en mantener sentados esos traseros privilegiados durante casi toda la legislatura. Después ya llegará la sentencia, y se sabrá cómo queda el haber o debe de tan venerable organización política y la reputación de su líder, que recordemos alcanzó el poder tras una moción de censura contra la corrupción.
La reacción moralista del PSOE recuerda la complacencia que, durante siglos, ha tenido la Iglesia católica respecto a las prácticas sexuales de sus curas, frailes y demás dignidades eclesiásticas, sufragadas siempre con el dinero del común de los fieles. Tan solo cuando el escándalo era excepcionalmente mayúsculo se procedía a despojarlos de sus hábitos, mientras, se sonreía y se miraba para otro lado.
Quizás resulte extraño, pero tuvo que ser la Inquisición la que pusiera un poco de orden entre tantos contagiados por el llamado veneno de Dios. Aunque solo fue la punta del iceberg del grandísimo problema de millones de agresiones sexuales cometidas por clérigos, fueron centenares y centenares los procesados hasta fines del siglo XVIII. Casi nunca los expulsaron de la acogedora Santa Madre Iglesia, pero sí fueron habitualmente condenados a algunos kilómetros de destierro respecto al lugar donde habían agredido a sus víctimas, a permanecer encerrados en conventos o a someterse al tedioso entretenimiento de ejercicios espirituales.
Cuando el Santo Oficio fue abolido en 1820, muchos curas de irrefrenable o caprichosa libido camparon, por fin, a sus anchas durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. El anticlericalismo republicano dio buena cuenta de ello en multitud de publicaciones debidamente ilustradas.
Dejó escrito Caro Baroja que, después de la Guerra Civil, hubo “demasiados curitas y frailes con la boina roja y las dos estrellas de teniente marchando con el jacarandoso contoneo del vencedor”. El franquismo fue la edad dorada para estos depredadores que, como en el último caso conocido de Josep Vendrell –párroco en Caldes d’Estrac y Montcada i Reixac—, ejercieron también de profesores de Religión en colegios e institutos durante aquellos años de la convulsa Transición, enmascarados como curas progres y envueltos en un halo de Ducados y con un implacable aliento a Soberano.
Curas que por la mañana predicaban y repartían hostias, y por la noche abrían braguetas y demás sacramentos, siempre a dos manos. Ahora son diputeros los que aprueban leyes feministas contra la explotación sexual por la mañana y, previa selección por catálogo, se restriegan con prostitutas por la noche. En parte son públicas las vidas de sus señorías, pero es preferible que sus vicios secretos sean privados, salvo que estos los pague el común de los ciudadanos. El problema no es, pues, que el PSOE censure el gusto por la prostitución, sino que lo anteponga a las prácticas corruptas de sus diputados, el mayor veneno para el presente y futuro del parlamentarismo, de la democracia y la nación.