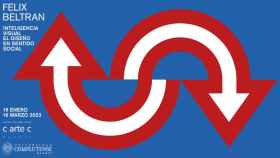Hace mucho tiempo tuve un profesor de tenis argentino con un humor muy fino que, además de no perder la esperanza en mi revés, me hacía muchas preguntas sobre mis libros. “El próximo día te regalo uno”, le dije, pensando que le haría gracia leer la novela en la que aparece el club de tenis. “Yo es que no leo nada”, me respondió con sinceridad. Después me contó que su padre, de pequeño, le ponía el rollo de papel de WC delante de la cara y le decía: “Toma, al menos léete esto”.
Me sorprendió su respuesta, libre de cualquier sentimiento de culpa o de vergüenza. Por lo general, la gente que no lee libros suele poner alguna excusa –que no tiene tiempo, que no se concentra, que no le interesa la ficción— o al menos hace ver que se siente mal por ello. Yo misma me he sentido incómoda admitiendo que desde que soy madre dispongo de poco tiempo libre, voy más cansada, y cuando llega la noche me resulta más fácil encender el televisor y tragarme un par de capítulos de una serie –modo encefalograma plano— que agarrar un libro y ponerme a leer.
Luego, claro, me cuesta conciliar el sueño, porque las pantallas excitan, mientras que la lectura relaja, entre otras muchas ventajas: adquirir vocabulario, estimular la memoria y la curiosidad, imaginar situaciones y personajes, aprender cosas nuevas, desarrollar el sentido crítico y la empatía, desconectar, rebajar el estrés.
En general, el cerebro agradece el esfuerzo mental que supone leer un libro, teniendo en cuenta la facilidad con la que hoy podemos acceder a cualquier información y comunicárnosla de unos a otros de forma mucho más rápida. Pero es una información superficial, rápida, poco analizada. Esto, sumado al declive de las humanidades, en un mundo donde se premia el pragmatismo, la inmediatez y el puritanismo cultural (¿de verdad hay que censurar/actualizar libros infantiles del siglo pasado? Los niños no son tontos, solo hay que enseñarles a leer) los libros parecen algo inútil o incluso peligroso. Leer una novela puede acabar pareciendo una pérdida de tiempo porque (a simple vista) “no sirve de nada” y encima hay riesgo de que te vuelvas racista o gordófobo si la ha escrito Roald Dahl.
A mí los libros siempre me han servido de mucho, sea para conocer lugares desconocidos como para entender situaciones complejas, como la guerra de Ucrania, como por ejemplo con el libro que Joshua Yaffa, corresponsal del The New Yorker en Rusia, publicó en 2020, Between Two Fires. Yaffa explica lo que es vivir en la Rusia de Putin a través de historias humanas, como la del propietario ruso-ucraniano de un zoo en Crimea que al principio está a favor de la anexión a Rusia, hasta que su vida empieza a desmoronarse, o la de una activista de derechos humanos en Chechenia que hace lo que puede para ganarse el pan. Sin juzgar ni tomar partido, Yaffa pone de manifiesto las ambigüedades de la sociedad rusa, explica realidades humanas con las que es posible empatizar. No entiendo como un libro así no ha sido traducido al español. Probablemente porque es demasiado largo y la traducción resulta demasiado costosa. Esta es la respuesta que he escuchado en boca de algún editor cuando he preguntado por qué tal o cual libro no está en español.
En estos momentos, estoy aprendiendo sobre cómo es la vida en un pueblo remoto de Wisconsin gracias a la lectura de Canciones de amor a quemarropa, una novela de Nickolas Butler. Y he descubierto que los catalanes compartimos algunos rasgos culturales con este gélido estado del Medio Oeste. “He viajado mucho, pero el Medio Oeste es el único lugar en el que alguien gastaría dinero en un local solo por la lástima que le dan sus dueños. Y también porque sus dueños te conocen por el nombre, supongo”, dice uno de los protagonistas. Eso mismo pienso yo cada vez que mi madre regresa a casa con la infumable barra de pan y los cruasanes insípidos de la panadería de mi pueblo.