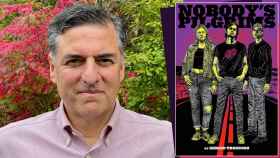Acaba de ser condenada a 25 años de cárcel Nancy Crampton Brophy, autora de novelas de crimen que publicaba en la red. A la señora Crampton no la han condenado por la dudosa calidad de su prosa, sino por saltar con torpeza del ensueño de la ficción a la realidad factual, por saltar de la teoría especulativa a la práctica: o sea, por asesinar a su marido siguiendo las pautas que ella misma había establecido años atrás en su libro Cómo matar a tu marido (How to murder your husband).
Parece que las circunstancias del asesinato y los movimientos de Crampton eran sospechosos, y que el juez leyó la novela, vio grandes similitudes entre el texto y el crimen, y, apoyado en la investigación policial, ha caído con todo el peso de la ley sobre los quiméricos sueños de la señora Crampton, que, habiendo quedado viuda, esperaba vivir el resto de su vida muy cómodamente gracias a las galas del difunto.
Es un caso asombroso de autoconfianza (pero no único ni original, como luego veremos) o de vanidad narcisista. Y también de confusión entre actos. Porque desde luego escribir una novela es un acto, de creación artística, y matar a un semejante es también un acto, pero de destrucción. Hacer coincidir armoniosamente la creatividad y la destrucción es ya harina de otro costal, cosa muy diferente y especialmente difícil; aunque famosamente De Quincey defendiera la consideración del asesinato como una obra de arte, hay que recordar que lo postulaba en una obra de carácter humorístico, de un humor negro.
¿Cómo decirlo? En principio la ficción literaria potencia la imaginación, multiplica especulativamente las posibilidades, es expansiva; ensancha la vida; mientras que pegarle dos tiros por la espalda a tu marido cercena e interrumpe su desarrollo, es un acto radicalmente reductivo. ¡Creo que esto no admite discusión!
Se me dirá que hay casos de artistas que, como el norteamericano Jimmie Durham, que murió a finales del año pasado, basan sus obras precisamente en la destrucción. En efecto, en una de sus deliciosas performances Durham se sentaba a una mesa, con una piedra en la mano, y la gente le llevaba cosas que dejaba sobre la mesa. Durham las destrozaba con fuertes golpes de la piedra. ¡Siguiente! Pero en la brutalidad de su démarche hay algo cómico, higiénico y exaltante. Cada vez que la mano con la piedra caía sobre el objeto como una ciega fuerza primitiva y lo aplastaba y destruía, uno sentía una clara satisfacción. Algo parecido pero más sofisticado, diría yo, a ciertas escenas en las películas de El Gordo y el Flaco en las que cada uno va rompiendo los bienes del otro, por ejemplo desguazando sus coches, y provocando en el espectador una especie de risa metafísica. El gozo de la liquidación de lo superfluo.
En absoluto se puede decir lo mismo del asesinato, que, aunque pueda, en caso de quedar impune, beneficiar al criminal, consterna y daña a la víctima y a sus seres queridos y no hace ninguna gracia.
Incluso aunque en algunos casos, atendiendo a la excelencia e ingenio en la ejecución, se lo pudiera considerar un “arte” --cosa que dudo--, sería abusivo considerar a la señora Crampton como una artista. Ella advierte en su novela que para matar a tu marido has de ser especialmente cuidadosa, debes controlar hasta el último detalle, porque cuando los investigadores se planteen la clásica pregunta Cui prodest? (¿a quién beneficia el crimen?), la primera sospechosa vas a ser tú, la esposa, como beneficiaria de ahorros, pensiones y demás propiedades del difunto.
Para desviar las sospechas, la novelista da una serie de consejos supuestamente sabios. No se puede decir que no hiciese los deberes antes de pasar a la acción. Pero a la hora de la verdad, toda su ciencia no le ha dado los resultados apetecidos porque hay filmaciones de cámaras de seguridad que la muestran merodeando el lugar de los hechos con un arma en la mano cuando ella aseguraba que estaba en otro sitio muy lejano haciendo calceta.
Esta señora es una chapucera en el crimen, en la escritura o en las dos cosas.
Se podría añadir que encima adolece de falta de originalidad. Acaso el lector recuerde el caso del escritor polaco Krystian Bala, que en el año 2003 publicó su primera novela, Amok, donde con frío cinismo que llamó la atención de la crítica explicaba los detalles de un crimen perfecto, cometido por un tal Chris contra el amante de su mujer. La novela alcanzó en su país cierta repercusión; un policía la leyó; constató que muchos detalles coincidían con las circunstancias del irresoluto asesinato de Dariusz Janiszewski, que había tenido un affaire con la esposa de Bala; el caso fue reabierto, el escritor fue detenido, juzgado y condenado y ahora está en la cárcel, convicto de asesinato.
Podría ser que en ambos casos, el de Crampton y el de Bala, haya un problema de narcisismo exhibicionista.
O quizá es que el asesino era un escritor flojo, un mal escritor, además de un escritor malo.