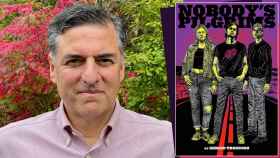Mi hijo me envió el otro día un mensaje por el móvil diciéndome que se había despertado preocupado porque había soñado que me había muerto. Mucho silencio íntimo.
A los pocos minutos, un viejo amigo me comunicaba que su mujer, gran farmacéutica, había fallecido. A principios de la semana se había marchado el padre de una compañera de trabajo. Dolor, dolor, dolor.
Mis recuerdos viajan a mi pasado familiar, cuando mis padres se fueron. El tiempo es generoso, te permite olvidar la sensación de que a menudo no estuviste con ellos todo el tiempo que se merecían. Otras prioridades, casi siempre el trabajo, era el argumento y la excusa principal.
Más tarde, al llamar a mi hijo, me decía que tenemos que saber compartir y disfrutar del presente. El dolor nos envuelve, y tal vez la receta sea saber estar en la proximidad, saber compartir los momentos más nimios, más cotidianos. Nos hemos acostumbrado a vivir a la espera de momentos excepcionales y nos estamos olvidando de vivir la normalidad.
Abrazar a la hija mayor a la que se le ha muerto su padre, al compañero que ha perdido a su mujer, saber compartir lágrimas es un ejercicio de humanidad. Las lágrimas no tienen género, ni raza, ni religión, son universales.
A menudo todos hemos ido a ceremonias para despedir a personas que se han marchado y las vivencias personales que cada uno evoca, en esos momentos, son íntimas e intransferibles, por ello mi reflexión es para todas las personas que se sienten desconsoladas en estas circunstancias.
En nuestra tradición cultural hablar de la muerte es aún bastante tabú. Aprendamos de otras civilizaciones a compartir el dolor, los testamentos vitales son un pequeño ejemplo de la gestión solidaria de los apegos. Conservemos los momentos de alegría que nos dieron las personas que se han ido.