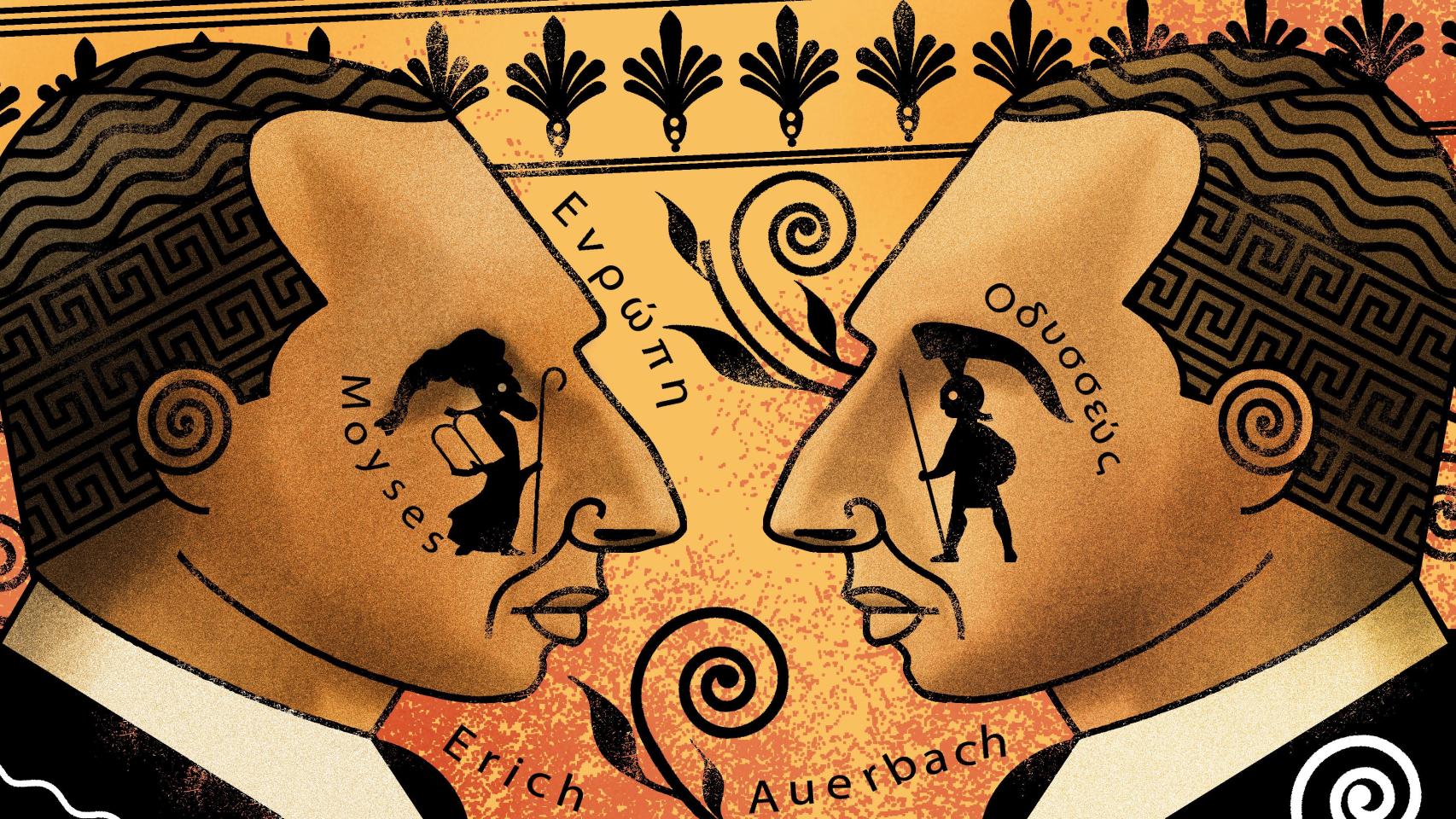Eva Bach Barcelona
Eva Bach: "Hemos perdido la capacidad de admirar el arte mayúsculo que es el crecimiento humano, la infancia"
Pedagoga y maestra, la experta en educación emocional desentraña algunos de los malentendidos más extendidos sobre las emociones y propone una guía para poder detectarlos en 'Disparates emocionales: ¡basta ya!'
“Para abrir una autoescuela hace falta una titulación y una licencia. Para informar sobre algo tan esencial y vital como son las emociones, solo hace falta tener un móvil y darle al botón rojo”. Eva Bach, una de las pioneras en introducir el concepto de “educación emocional” en nuestro país, habla alto y claro: las redes sociales no son un buen lugar para informarse sobre salud mental y métodos de crianza. En ellas reina un “caos absoluto”, que ha venido formándose alrededor de aquellos dos universos, tan complejos y significativos por los que decidió dedicar su carrera hace más de treinta años: la salud emocional y la infancia.
Harta de la cantidad de desinformación revestida de conocimiento, ha convertido su proclama en el título de su nuevo libro: Disparates emocionales: ¡basta ya! (Plataforma Editorial), y lo explica en esta entrevista con Letra Global.
Usted es licenciada en ciencias de la educación, también maestra y pedagoga, ¿qué le llevó en su momento a interesarse por el campo de la psicología, en concreto por la educación emocional?
Me interesé por este campo cuando estaba en la escuela, durante los siete años que pasé como maestra. Me di cuenta de que había dos tipos de problemas en el crecimiento y la educación del niño: unos son los naturales de cada etapa psicoevolutiva, necesarios e inevitables. Cada una tiene sus retos, eso es consustancial al hecho de crecer y de vivir. Sin embargo, había una segunda tipología de problemas que no eran tan naturales y que son evitables: aquellos derivados de la falta de capacidad adulta para dar respuestas adecuadas a los problemas naturales del crecimiento, es decir, a la primera tipología de problemas.
Ahí me di cuenta de que había un trabajo importante para llevar a cabo no con los niños, sino con el propio adulto, padres, madres, profesorado. Era a principios de los años noventa y aunque ya se estaba investigando, todavía no se había puesto un nombre. Sin embargo, yo ya detectaba que era algo que los adultos proyectábamos sobre los niños y adolescentes. Entonces vino Goleman, que acuñó el concepto de inteligencia emocional, y partir de ahí pude entrar en el campo con mucha más certeza, yendo a buscar todo lo que había de bagaje, ya no solo de la neurociencia, sino también en la psicología humanista, en la pedagogía y en otras disciplinas anteriores, filosofía y muchas otras.
¿Cómo definiría el concepto de inteligencia emocional?
A mí me gusta definir la inteligencia emocional de una manera muy visual, huyendo de las definiciones más académicas, con una imagen que aparece en el libro: es un corazón con ojos, orejas y boca. Creo que lo puede entender desde un niño pequeño hasta una persona adulta: se trata de ponerle ojos, orejas y boca al corazón para poder mirar, escuchar y expresar adecuadamente lo que nos sucede por dentro y también lo que le sucede por dentro a las otras personas, sobre todo cuando tenemos responsabilidades educativas. La inteligencia emocional se nota, se ve en nuestra forma de comunicarnos, pues es ponerle corazón a las palabras, al gesto, a las actitudes. Entonces, creo que es una forma gráfica de expresarlo.
Cuestión de actitud, no de una serie de pasos a seguir, a una lista cerrada o a una serie de "tips", como acostumbran a enumerar los gurús y supuestos expertos en emociones que proliferan en redes sociales.
Huyo de los tips porque suelen ser simplificadores, reduccionistas, muchas veces estereotipados, tópicos. La inteligencia emocional se trabaja con actitudes en tres ámbitos: hacia uno mismo, cómo me siento, cómo me manejo con mis emociones, cómo estoy internamente respecto a todo esto que me sucede dentro. Un segundo ámbito es hacia afuera: cómo traslado mi sentir a mis relaciones y cómo me manejo emocionalmente en ellas. Claro, también se trata de cómo se sienten las otras personas respecto a mí y qué emociones les transfiero. Un tercer ámbito importantísimo es lo que yo estoy irradiando, desprendiendo en mi entorno. Es decir, qué huella estoy dejando en mi paso por el mundo.

Eva Bach Barcelona
Ese abstraerse de uno mismo, de la propia satisfacción, el ir más allá del yo, no es algo que esté precisamente en boga en una sociedad tan competitiva e influenciada por las redes sociales y la cultura del ego que estas fomentan. Los valores que promueve el humanismo se consideran anticuados, poco prácticos...
En realidad, cuando estamos negando la importancia que tiene el humanismo, estamos negando lo más esencialmente humano. En el fondo, aplicado a las emociones, el humanismo no es otra cosa que recuperar todas aquellas dimensiones que hemos ido dejando de lado: las tristezas, las dificultades, la impotencia, la frustración que a veces sentimos, las heridas del vivir. Se trata de ir recuperando todo esto que nos "humaniza", que nos hace personas más humildes, más honestas y más abiertas a reconocer nuestra vulnerabilidad, porque la realidad es que todos podemos ser heridas y heridos.
Debemos ser personas delicadas en el fondo y en las formas para no hacernos daño, respetándonos dentro de la diferencia con tal de que nuestras capacidades puedan florecer y podamos ponerlas al servicio de una buena vida para uno mismo y para nuestro entorno. Para mí esto es el humanismo y no es algo de segunda, para mí es de primerísima, mucho antes que nada. Ahora hay multitud de estudios que corroboran la importancia de estas dimensiones, pero creo que es algo que se siente desde una actitud puramente humana.
Rescato del libro la siguiente reflexión: "Los trastornos no hacen más que agudizarse porque no se abordan las angustias y desazones internas que erosionan los paisajes del alma".
Exactamente. Lo que ocurre es que enseguida intentamos cambiar ese estado ingrato, displacentero, ese estado emocional que es complejo, que nos hace sufrir o nos genera malestar. Sea en niños, en jóvenes o en personas adultas, intentamos enseguida cambiarlo con frases y pensamientos positivos, con los tips que comentabas antes, y no atendemos lo que realmente está pasando en la estructura intrapsíquica de la persona. Y entonces eso se queda ahí encerrado. Al no abordarse ese tema no podemos construir una resiliencia. Para adquirir esta capacidad de fortalecernos ante las adversidades y trascenderlas, debemos poder expresar lo que nos sucede y que una mano amiga nos ayude a elaborarlo, a darle un sentido e integrarlo. Si se queda dentro porque enseguida nos lo quieren cambiar, esto se va malogrando y cada vez el malestar es mayor hasta que surge una perturbación mayor, como un trastorno mental, de conducta o cualquier otro.
En Disparates emocionales habla sobre la celeridad con la que vivimos, lo rápido que vamos a todas partes. Usted recomienda volver a la contemplación, a la reflexión. ¿Qué papel juega el arte en todo esto?
Está claro que el arte desarrolla toda una serie de capacidades y de talentos que son indispensables para una gestión emocional saludable; desde la pausa, la reflexión, la sintonía profunda conmigo y con la otra persona. El arte tiene algo maravilloso, y es que nos hace de espejo. Afina la empatía porque nos pone delante de nosotros mismos y de lo que sienten personas distintas a nosotros que en el fondo, son bastante iguales. Entonces, el arte es una fuente maravillosa de crecimiento en todas sus dimensiones: la música, la pintura, las artes plásticas, la danza... Yo añadiría aquí la contemplación de la naturaleza, de los momentos y también del crecimiento de otras personas. Creo que hemos perdido la capacidad de admirar y contemplar algo que es un arte mayúsculo: el crecimiento humano, la infancia. Hoy las familias vamos con prisas, vamos pensando en los tips, en lo que hay que hacer para educar. Nos centramos en los resultados, en lo que queremos que sean y se nos olvida el proceso. Olvidamos esa cercanía, esa contemplación y presencia que acaricia el crecimiento del niño con ternura, maravillándonos en el camino. Esto con prisas, sin capacidad contemplativa y sin capacidad de maravillarse, desde luego es imposible.

'Disparates emocionales'
En el entorno familiar y sobre todo en el educativo se prioriza el currículum del niño, que saque buenas notas es equivalente a asegurarle un buen futuro. ¿Pero es mejor sacar un diez en un examen, o tener matrícula en capacidad para maravillarse y entusiasmarse por las cosas que nos enseñan?
Creo que es mejor sacar un diez en capacidad de maravillarse, porque quién es capaz de ello, quién es capaz de celebrar la vida y de ver que la vida vale la pena a pesar de las penas –si se lo pueden transmitir así–, va a poder encontrar ese aspecto con el que sacar matrícula en la vida. Empezamos al revés muchas veces. Buen adolescente es igual a buen estudiante, buen estudiante es igual a buenas notas y se nos olvida el principio a partir del cual se desarrolla todo el nuevo paradigma de la inteligencia emocional, que es algo corroborado científicamente: una trayectoria académica brillante, una mente privilegiada o un expediente académico lleno de dieces no garantiza el éxito en la vida, entendiendo por éxito ser una persona autónoma, responsable, solidaria, empática. Por tanto, tener muchos títulos colgados en la pared de tu despacho no garantiza que se pueda decir que eres humano y que realmente haces un servicio de transformación humanizada en la sociedad.
Esas capacidades que usted menciona son las llamadas soft skills.
Exactamente. Un estudio de IESE constató que muchas empresas no encontraban el perfil de personal que estaban buscando y no era precisamente por falta de conocimientos más técnicos, sino por falta de esas soft skills, esas habilidades de comunicación, autorregulación, autogestión, autoconciencia, trabajar en equipo, automotivarse, empatía, asertividad, etcétera.
Además, sin estas capacidades puedes ser brillante en una disciplina, pero puedes ser un desastre en cuanto a las consecuencias de la aplicación de todo esto que tú sabes. De hecho, Howard Gardner ya decía que una persona inteligente sin una actitud ética y moral –y para tener esa actitud hace falta mantener una armonía en las emociones y poder recuperarla cuando esa armonía se quiebra–, pues esa persona inteligente solo desde el punto de vista académico o cognitivo, puede hacer saltar el planeta por los aires.
En esta última década hemos sufrido una pandemia mundial, el auge de los conflictos bélicos, una escalada del nivel de intolerancia y de odio. ¿Cómo podemos aliviar el desasosiego emocional que percibimos al observar este panorama?
Hay que contrarrestar ese malestar buscando noticias, actividades, momentos que nos reconforten, que neutralicen todo esto. También, evidentemente, es crucial rodearnos de entornos en los que haya lugar para la esperanza. Y ahí siempre digo que, por suerte, las personas como yo que tenemos la gran fortuna de trabajar en educación y de ponernos al servicio de la infancia y de la adolescencia, encontramos la esperanza en el hecho de que cada día nacen niños y niñas. Son una oportunidad de transformación para todos. Y aquí me gustaría citar a mi compañero Jordi Amenós, que también menciono al final del libro: la guerra interna es la única que cuando la apaciguamos puede acabar evitando las guerras externas. Por tanto, qué importante es que nosotros trabajemos en intentar contrarrestar todo eso que vemos y que tanto nos inquieta. Muchas veces reproducimos a pequeña escala, porque los mecanismos de la guerra también funcionan en el día a día y en el tú a tú cuando no hay luz, no hay orden ni hay paz en nuestro interior y en nuestro mundo emocional. Se trata de empezar a construir nuestra paz para que revierta en la paz colectiva.
¿Tener emociones es lo que nos hace humanos, o es la razón?
Durante muchos años pensamos que éramos animales racionales y que por tanto era la razón la que nos hacía humanos. Pero en este momento se sabe que somos racionales y emocionales a la vez. Esto lo dicen los grandes neurobiólogos que han trabajado este tema. Creo que el gran giro antropológico de base neurocientífica es el habernos dado cuenta de que la dimensión emocional es tan básica, tan de primera categoría y tan indispensable como la razón. Chesterton decía que tan terrible es perder la razón como solamente conservar la razón. Si vamos cojos de una de las dos partes de, saber o de sensibilidad, de conocimiento o de emoción, hay algo que flaquea en nosotros y seguro que nos va a ocasionar problemas o que los vamos a ocasionar.
Aunque tampoco podemos decir ahora, a tenor de la importancia que hemos descubierto que tienen las emociones, que hay que pasar de la preponderancia de la razón a la preponderancia de la emoción.
Sí, ese “haz lo que sientas y lo que te haga feliz”.
Exacto. Antes era haz lo que la razón te indica, lo que esos valores pensados nos dicen que tenemos que hacer, y ahora es haz solamente aquello que sientas y aquello que la emoción te empuja a hacer. Esto también es una barbaridad, porque dejarse llevar por la emoción es tan terrible como no hacerle ningún caso.
Al final, ¿qué es la emoción?
La emoción es una respuesta con una base biológica, una base hereditaria. Está claro que es algo también preconsciente, que normalmente ocurre antes de que la conciencia pueda tener noticia o pueda percatarse de ella. Pero es mucho más que eso. Cuando reducimos la emoción a biología –que lo es, porque evidentemente es un impulso y tiene una parte incentiva y reactiva– estamos equivocándonos, porque es algo más, es aprendizaje. El porcentaje de heredabilidad de las emociones no es tan grande como para que no quede un espacio importantísimo a la educación. En la mayoría de aspectos, ese porcentaje se sitúa en torno al 40-50%.
Y aspectos como la impulsividad, la creatividad o la empatía no superan en mucho un 50% de herencia. Por tanto, ¡qué margen tan amplio queda a la educación! La emoción tiene una cara, que es la biológica, pero hay otra, que es dónde reside su potencial y su riqueza transformadora: el poder para humanizarnos a través de ella, para comprendernos, conocernos e iniciar de su mano un proceso de construcción personal y por lo tanto, también social.

Eva Bach Barcelona
¿Existe la opción de decir, yo educo a mi hijo en el día a día, en lo que va surgiendo, o es necesario informarse?
La educación debe estar informada y si puede ser formada, desde luego. Igual que tratamos de seguir unos consejos pediátricos para un buen funcionamiento del crecimiento en lo orgánico, en las vitaminas, en el sueño, en la alimentación, también en las emociones tenemos que formarnos e informarnos porque son una dimensión esencial. Lo que ocurre es que el mejor plan en realidad, es el propio. Pasa por ocuparnos de nuestro propio bienestar emocional, de nuestro propio crecimiento y salud emocional. Siempre digo que la clave de la salud emocional de los niños y de los jóvenes está en la salud emocional de sus adultos de referencia. Por tanto, lo mejor es que en lugar de buscar una actividad o un plan para mis hijos, me encargue primero de estar yo bien, de ser esa presencia serena, tranquila, plácida, amorosa, tierna, que acompaña, que escucha, que acoge. Aquella que pone eso que decíamos: corazón en la mirada, en la escucha, en las palabras, sin que eso suponga en ningún caso falta de límites. Cuando hablamos a veces de acompañamiento amoroso se entiende que no les podemos frustrar, pero esa presencia tiene también que saber decir "no" de esa manera amorosa y equilibrada. Ocuparnos de esto es el mejor plan que podemos hacer de educación emocional para nuestros hijos e hijas.
¿Qué deberíamos aprender los adultos sobre las emociones?
En el libro expongo los treinta malentendidos emocionales más comunes, pero así a grandes rasgos yo diría que lo primero es entender que se trata de un proceso a lo largo de toda la vida, no son acciones puntuales, no se trata de hacer algo pensando que haciendo aquello ya habremos resuelto los problemas con una emoción concreta. Está demostrado que los resultados de la educación emocional solo persisten y son eficaces cuando hay una continuidad en el tiempo de las acciones.
Una segunda cuestión que me parece muy interesante también destacar es que la educación emocional la tenemos que encaminar hacia la salud más que a la felicidad. La felicidad puede hacerse añicos o puede estar cuesta arriba en determinados momentos, aunque no lo pretendamos. En esos momentos, ayudar a nuestros hijos e hijas para que sigan orientándose a la salud se traduce en que yo intento recuperarme, hacer lo que está en mis manos, buscar la ayuda necesaria, seguir transmitiendo ese amor a la vida...
Al final, el objetivo de la educación emocional no es solo calmar las emociones. Por más que hayamos encontrado una estrategia hay que hacer algo más: conocernos, comprendernos a través de aquella emoción que se nos dispara y que nos supera de forma constante. Por tanto, la educación emocional no se termina calmando emociones y poniendo nombre a lo que sentimos, lo hace cuando nos comprendemos mejor a partir de ello.
Los niños tienen como referentes las series, películas y novelas que disfrutan; estas ficciones infantiles también participan de su educación. ¿Recomienda alguna obra en particular?
Ahora mismo me cuesta decir solo una porque bebo de muchas fuentes. En el libro hay ochenta citas. Me cuesta quedarme con una. En infantil me sucede lo mismo. En estos momentos estoy dando una conferencia que me piden muchísimo, Cómo fomentar una sana autoestima a partir de 20 cuentos. La autoestima está muy ligada a la buena gestión de las emociones y de las necesidades, a identificarlas y a tenerlas en cuenta. Uno de los que recomienda es Así es mi corazón, de Jo Witek, un libro troquelado donde están todas las emociones que podemos sentir, las gratas y las ingratas, de una forma muy poética. Hay otro que en su momento encontré fácilmente, se titula también Vegetal como sientes, de Saxton Freymann. Son una serie de imágenes tomadas por unos fotógrafos de Nueva York sobre estados emocionales hechos con vegetales y frutas, dan mucho para hablar sobre el tema emocional y por tanto, pueden ser buenos recursos.