
«El funeral de Shelley» (1889), de Louis Édouard Fournier
Shelley y su amistad con Byron
Pretextos publica, por primera vez en español, Julián y Máddalo. Una conversación, el poema que P.B. Shelley escribió sobre su amistad con Byron, en una versión traducida por Luis Castellví Laukamp con introducción de Prue Shaw
“La poesía acuna / a los más desdichados de los hombres: / sufriendo aprenden lo que en verso enseñan” (“They learn in suffering what they teach in song”). Quien así habla es Máddalo, personificación apenas disimulada de lord Byron en el poema que Shelley escribió sobre su amistad con el poeta y que acaba de publicarse por primera vez en castellano. Se trata de Julián y Máddalo. Una conversación (Pre-textos), con traducción de Luis Castellví Laukamp e introducción de Prue Shaw, el mismo dúo que ya nos dio una estupenda edición de otra obra maestra del mismo autor, El triunfo de la vida (Pre-textos, 2022).
Algunos llegamos tarde a Shelley por culpa de las opiniones contundentes de nuestros críticos tutelares, sobre todo de T. S. Eliot y W. H. Auden. El primero lo consideraba poco menos que un adolescente insoportable y el segundo decía que no le gustaba su dicción y que le ocurría lo mismo que con Brahms. Cada vez que oía una determinada secuencia de sonidos ingratos al oído, resultaba ser obra suya. Dejando de lado la arbitraria e injusta –por no decir boba– acusación contra Brahms –uno de los músicos más revolucionarios dentro de los estrictos cánones clásicos–, Shelley, como demuestran como mínimo estas dos obras citadas, fue un poeta arriesgado, lleno de inventiva y visión, luminoso como pocos. Uno entiende muy bien que Harold Bloom lo defendiera con contundencia frente a la condena de Eliot y, en general, del modernism.

Percy Bysshe Shelley, retratado por Amelia Curran (1819).
Roberto Bolaño –que fue muy buen lector de poesía, como prueban sus novelas– solía decir que había dos grandes categorías de poetas. En la primera estaban los adultos, sabios y conscientes de su oficio, entre los que situaba a Baudelaire y donde también podríamos incluir a Eliot y a Auden. Y la segunda la conformaban los adolescentes, jóvenes sin tanta cultura ni tanta experiencia crítica pero que “dan todo lo que tienen”. Ese dar todo lo que se tiene puede ser en ocasiones algo mucho más valioso y profundo que la madurez, como en el caso de Shelley o de Keats, los adolescentes del movimiento romántico inglés. Byron estuvo a caballo –nunca mejor dicho– entre las dos categorías, siendo capaz de relacionarse con los mayores –Wordsworth y Coleridge– para azotarles con la fusta de su soberbia y su mordacidad adultas mientras alimentaba el fuego de su mejor poesía con el combustible de los restos de su inocencia juvenil.
Julián y Máddalo es un poema interesantísimo por muchas cuestiones. Escrito en los últimos años de la vida de Shelley, que moriría ahogado en 1822 durante una travesía a bordo del velero Don Juan –su desfigurado cadáver se reconocería, entre otras cosas, por el pequeño volumen de Keats que llevaba en el bolsillo–, la obra narra la conversación que en Venecia mantienen Máddalo, un conde veneciano –la máscara de Byron– y Julián, personificación del propio Shelley, “un inglés de buena familia”, idealista y convencido de que el ser humano puede cambiar, sobre todo si se prescinde de ciertas “supersticiones morales”. Frente a esa concepción adanista y revolucionaria de la condición humana, Máddalo encarna una visión escéptica e incluso cínica.

'Julián y Máddalo'
En la época en que concibió el poema, Byron disfrutaba de una vida desenfrenada en Venecia, ciudad que había transformado en el símbolo de su ruptura con Inglaterra, de su huida de la fama y de su concepción carnavalesca de la existencia, tal y como reflejó en Beppo, su excelente mascarada poética sobre la especial sentimentalidad de los venecianos y a la vez subliminal denuncia de la hipocresía de sus compatriotas. Byron, además, estaba inmerso en la composición de Don Juan, su inacabada obra maestra tardía, una mezcla de narración, épica, ensayo y monólogo dramático que además era una diatriba anti idealista, aunque salvada al final por el canto a la vida que subyace al escarnio y la brutalidad.
El poema de Shelley se inicia con un paseo a caballo de los dos amigos por la orilla del Lido. En la descripción que Julián hace de Máddalo se aprecia la impresión que Byron debía de causar en su círculo, a la vez admirado y repelido por su aura: “Máddalo / tomó partido por lo oscuro. El hecho / de sentirse mejor que los demás / cegó, creo, su espíritu de águila / abismado en su propia brillantez”. Toda la obra, de hecho, consiste en una discusión entre los dos personajes acerca de su distinta consideración de la humanidad.
Al cabo de un rato, los amigos descabalgan y se adentran en góndola por la laguna, contemplando Venecia, que Shelley describe memorablemente como un conjunto de palacios y templos que parecían like fabrics of enchantment – “arte de magia” en la bella y rítmica traducción de Castellví, aunque también podría traducirse como “telas de hechizo”–, hasta llegar a un punto desde el que se divisa un edificio que Máddalo quería mostrarle a su amigo.

Lord Byron, el retorno
Se trata del manicomio, que Máddalo describe en una estupenda tirada: “¡Tienes enfrente / el emblema de nuestra condición, / que queremos divina e inmortal, / pero perece! El alma pende como / aquella lúgubre campana negra / de una torre que el cielo alumbra, debe / tañer nuestras ideas y deseos, / que alrededor del corazón vencido / rezan –como los locos sin saber / por qué razón–, y así como la insólita / visión cedió a la noche, igual la muerte / cercena la memoria y la separa / de sí misma, de modo que olvidamos / la vida, incomprendida y fracasada”. Al día siguiente, Julián, animado por lo que los franceses llaman esprit d’escalier –la respuesta que se nos ocurre al marcharnos por la escalera después de una discusión en casa de unos amigos–, va a casa de Máddalo y se lo encuentra durmiendo.
Mientras espera, juega con su niña –un personaje basado sin duda en Allegra, la hija natural que Byron había tenido con Claire Clairmont y que moriría al cabo de unos pocos años–, a lovelier toy sweet Nature never made, una manifestación de la inocencia pura que parece preparar la réplica de Julián, quien insiste en la capacidad del hombre para redimirse: “Podemos ser felices, ascender / a la altura imperial de nuestros sueños. ¿Dónde sino en la mente está el amor / la verdad, la belleza que buscamos?”
Máddalo no se deja convencer y, para reafirmarse en sus posiciones, lleva a su amigo al manicomio a ver a un interno que ha perdido el juicio por cuestiones amorosas. El personaje –que los críticos suelen identificar con Torquato Tasso, un poeta renacentista víctima de desequilibrios psíquicos, muy apreciado por los románticos– les cuenta entonces su historia en un largo monólogo delirante que podría resumirse en estos versos: “¡Soy viva muestra / de cuánto aguanta el hombre sin morir!”
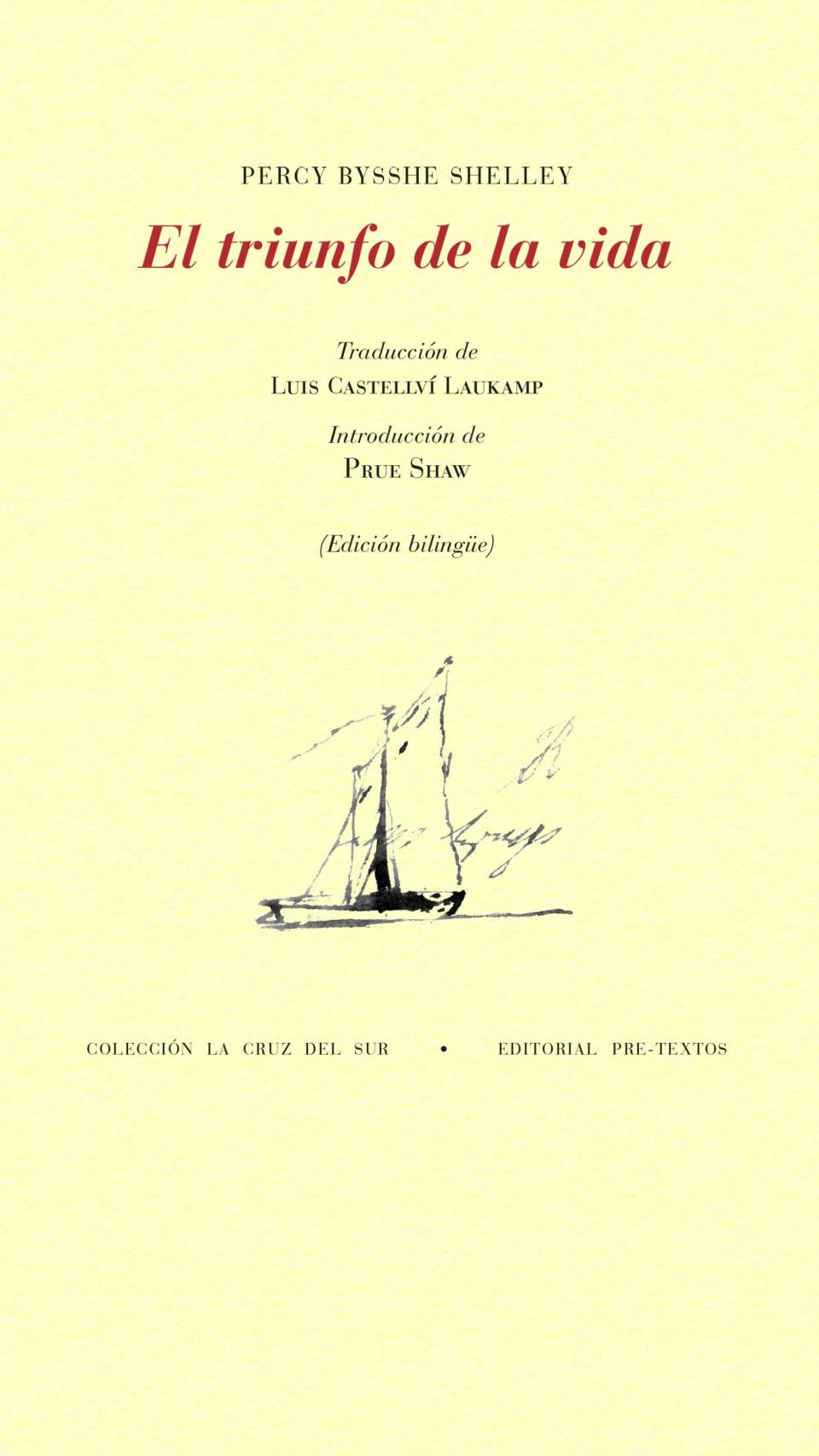
'El triunfo de la vida'
El demente se convierte así en símbolo de la oscuridad de la mente y en representante del canto entendido como única expresión plausible de lo inexplicable e irracional. Shelley pone al final en boca de Máddalo esa definición perfecta que para cualquiera que tenga el oído avezado a la dicción de Byron le sonará genuina: “Most wretched men / are cradled into poetry by wrong, they learn in suffering what they teach in song” (“La poesía acuna / a los más desdichados de los hombres: sufriendo aprenden lo que en verso enseñan”)
Julián termina por marcharse de Venecia para regresar al cabo de unos años. Máddalo está de viaje en Armenia, pero le recibe su hija, convertida ya en una bella joven (“a wonder of this earth”) –sin saberlo, Shelley le estaba dando a la hija de Byron una plenitud que no tendría. Cuando le pregunta por el loco, la chica le cuenta que la mujer por la que enloqueció apareció de nuevo, arrepentida, lo que curó al enfermo. La pareja vivió en el palacio de Máddalo un tiempo hasta que se produjo una nueva ruptura. Julián quiere saber más, pero la chica se resiste a explicarlo por la dureza de lo ocurrido. Solo le confirma que los dos ya han muerto.
Al final, la joven se lo cuenta, pero Julián decide no transmitirlo (“no contaré esta historia al frío mundo”) Quien calla otorga, podría haber contestado Byron, que parece llevarse la razón, a pesar de que la fe de Shelley –a través de su impersonación en Julián– siga vibrando para nosotros en ese silencio último.




