
'El traslado de José Antonio Primo de Rivera'
‘Presentes’: una memoria sin Historia con fondo de Falange
Paco Cerdà recrea la marcha fúnebre que llevó el cadáver de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante a El Escorial para rescatar historias anónimas de la posguerra en un libro que es un homenaje y un memorial más que una narración
Era natural que, después del paréntesis de los años ochenta, durante el cual muchas editoriales españolas y algunos autores de la nueva narrativa –un marbete pretencioso que ya, de entrada, descalificaba por omisión la obra de la anterior generación de escritores, considerados antiguallas– la literatura contemporánea en nuestro país acabase regresando a la Guerra Civil y a la posguerra (incivil, vengativa y miserable, pero también viva, porque nada contagia más las ganas de vivir que haber conocido de cerca la muerte) para hacer su propia interpretación de la Historia.
No sólo es algo lícito sino necesario: una tragedia colectiva como la que dividió España durante más de dos tercios de la pasada centuria no se extingue con el testimonio de quienes la vivieron (incluidos aquellos que murieron en el trance) ni tampoco cesa con la mirada de todos los que –sin querer, forzados por las circunstancias– heredaron las heridas derivadas del odio que llevó a cometer atrocidades a ambos bandos.
Falange y Literatura. Fascismo / DANIEL ROSELL

Pasadas ocho décadas de aquel espanto histórico todavía debemos recordar las causas y no olvidar las consecuencias del exterminio entre esas dos delirantes Españas, que asesinaron a su vez a la Tercera, donde habitaban quienes se negaron a posicionarse con unos o con otros. De ahí que sean bienvenidas todas las lecturas contemporáneas de ese tiempo de supremas carencias y grandes esperanzas, en los que unos habían perdido todo –la vida y también la libertad– y otros se apropiaron del monopolio de la verdad, no precisamente en un ejercicio de honestidad.
Sobre la Guerra Civil y sus derivadas han escrito libros Javier Cercas –el episodio de Soldados de Salamina o Anatomía de un instante, sobre el golpe de Estado de Tejero, que es una excrecencia de la contienda civil–; Dulce Chacón (La voz dormida), Emili Teixidor (Pan negro), Alberto Méndez (Los girasoles ciegos), Manuel Rivas (La lengua de las mariposas), Ignacio Martínez de Pisón –el último, Castillos de fuego, se abre con el relato del traslado del cadáver de José Antonio desde Alicante a El Escorial–, Julio Llamazares –Luna de lobos–, Antonio Muñoz Molina (La noche de los tiempos) o Andrés Trapiello (Me piden que regrese).
Paco Cerdà
Barcelona

Al mismo tiempo se han ido enriqueciendo las bibliografías de estudios académicos y grandes monografías históricas, entre las que destacan los nuevos trabajos de Stanley G. Payne y Joan María Thomàs, junto a muchos otros. El pretérito, salta a la vista, pervive en el presente porque, en el fondo, no es pasado. A esta larga lista, que a veces suelen olvidar hasta los autores que forman parte de ella cuando quieren otorgar a sus obras la (falsa) condición de ser pioneras sobre este asunto, en un gesto no sabemos si calificar como adolescente o ridículo, o a ambas cosas, se suma Presentes, un libro que el periodista valenciano Paco Cerdà (1985) acaba de publicar en Alfaguara.
Cerdà debutó (en castellano) con Los últimos (Pepitas de Calabaza), una crónica sobre la despoblación en la España rural; prosiguió con El peón (Pepitas de Calabaza), centrada en la figura de Arturo Pomar, un niño prodigio del arte del ajedrez en el Madrid de la posguerra que se enfrenta con Bobby Fischer y es objeto de la manipulación del régimen franquista; más tarde recreó el advenimiento de la Segunda República –el régimen político que ocupó el poder en 1931– en 14 de julio (Libros del Asteroide).
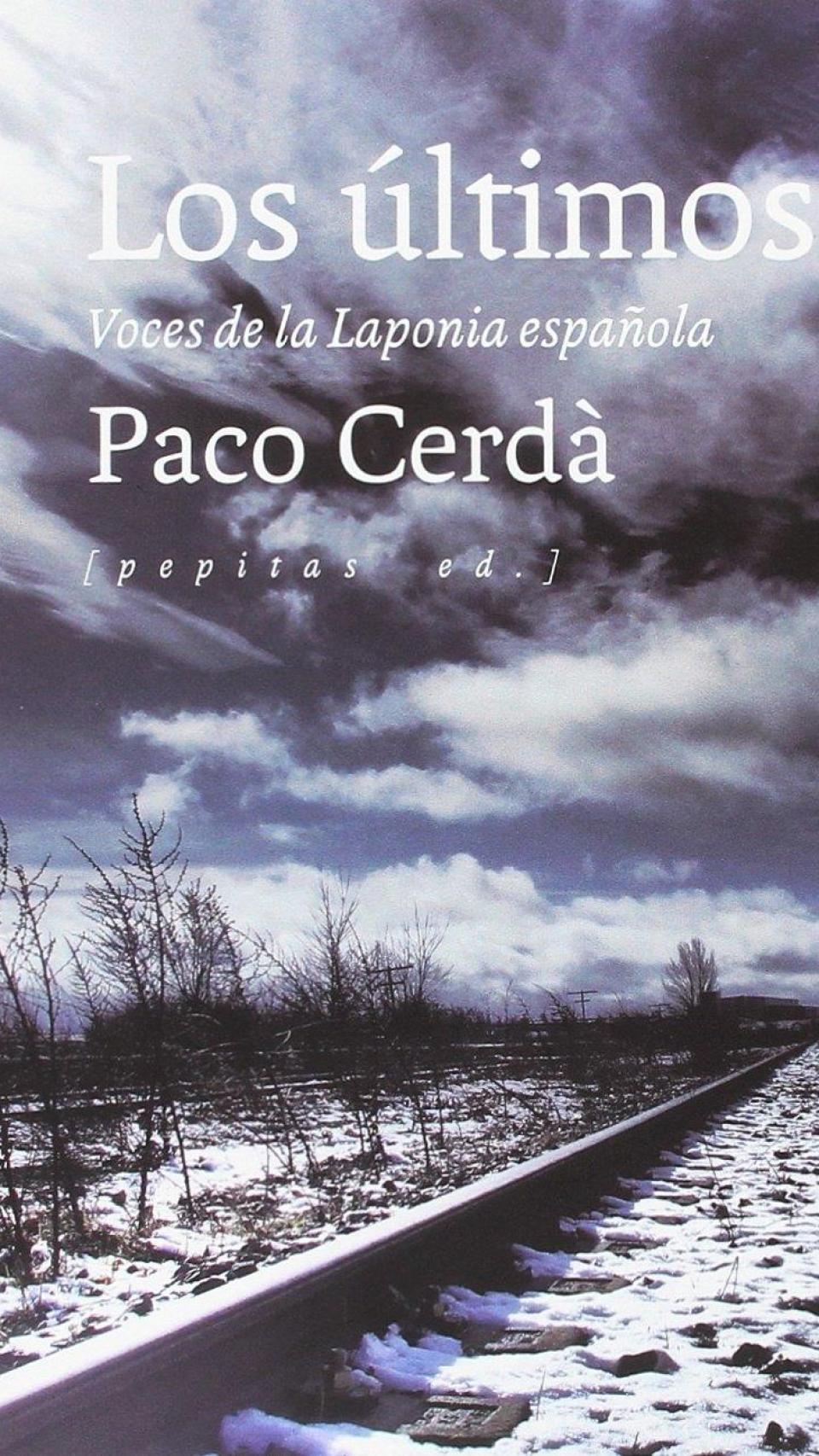
'Los últimos'
Sus obras son esencialmente documentales. Basadas en hechos reales, que no es lo mismo que realistas, acostumbran a tener una clara predilección por el collage, practican una cierta obsesión temporal (sus historias, por ejemplo, se ordenan a partir de las horas de un mismo día) y beben, entre otros, en el trabajo de escritores como Éric Vuillard o Antonio Scurati.
Presentes, la obra que Alfaguara ha incorporado a su catálogo, incide en esta misma línea y dirige su atención hacia el desfile ritual, con evidentes pretensiones místicas e intenciones claramente propagandísticas, que organizó la dictadura franquista –seis meses después de celebrar en Madrid el denominado desfile de la victoria– para convertir a Primo de Rivera (hijo) en el primer mártir de su causa (que tampoco era exactamente la misma que defendió en su brevísima vida el fundador de Falange).
Con este suceso histórico como aparente hilo conductor –Cerdà dosifica su libro en capítulos no muy extensos, fechados en función de cada uno de los días de la larga marcha– el periodista valenciano entrevera una colección de historias (unas conocidísimas, como la del cantante de copla Miguel de Molina o el poeta Miguel Hernández; otras, menos populares) sobre los derrotados republicanos y personajes, entre ellos mutilados, que estuvieron en el bando nacional y padecieron la posguerra igualmente.
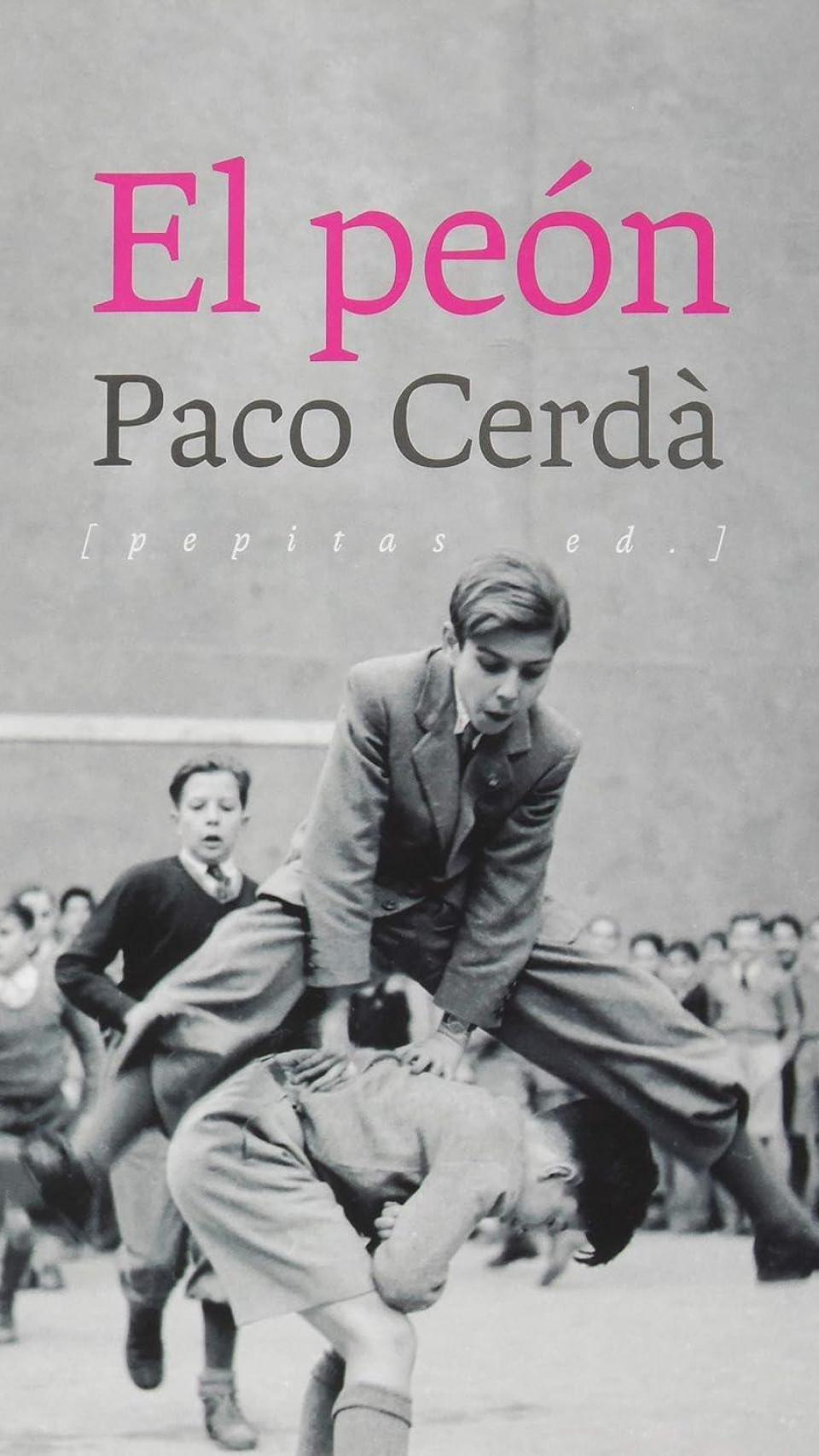
'El peón'
De esta forma intenta crear un contraste dramático entre la insistente prosopopeya de los falangistas (que equipara a los fascistas italianos) y la desgracia, humilde y angustiosa, de sus enemigos, mostrados siempre en su condición de caídos en vida en una España destrozada por un odio que se prolongaría muchas décadas después del final oficial de la contienda. El planteamiento, perfectamente lícito, porque un escritor tiene –y debe tener– libertad absoluta para contar lo que quiera, es efectista. Sin duda, hará gozar a los lectores que compartan este mismo punto de partida, pero tiende a asimilar, incluso mecánicamente, a los perdedores –salvo excepciones que avalan la regla– como las únicas víctimas de la violencia.
Cerdà, que en las entrevistas de promoción sobre el libro retrata al bando golpista de Franco como “supuesto vencedor” de la Guerra Civil, hace suya en esta obra una sola perspectiva de la contienda, al tiempo que descubre que la ampulosa ceremonia de santificación de José Antonio fue una operación publicitaria –diseñada desde El Pardo– para transmitir la idea de que la España de la cruzada venía a instituir, exactamente igual que la Iglesia, su particular santoral. De él quedaban excluidos todos los republicanos, considerados enemigos incluso después de la derrota.
El marco conceptual queda fijado de forma nítida: por un lado, la ceremonia premoderna de entronización del César falangista; por otro, el sufrimiento infinito de aquellos que, mientras la máquina franquista reivindicaba sobre un fondo tenebroso su regreso sonámbulo al Medievo, padecían en sus carnes el afán de venganza y la desgracia.

La comitiva fúnebre con el catafalco de Primo de Rivera
Cabría objetar, en este punto, algunas cuestiones. Por ejemplo: Primo de Rivera también fue una víctima –de las más tempranas– de la contienda. Igual que tantos fusilados del bando republicano. ¿Fueron entonces unos asesinos los militantes del “pelotón mixto de la CNT y la FAI” que le dispararon a las “siete menos veinte de la mañana del viernes 20 de noviembre de 1939”? Más matices: la afirmación de que Falange era un partido político minoritario, cierta desde el punto de vista estrictamente electoral, había cambiado por completo tras la guerra, que multiplicó exponencialmente el número de militantes azules –incluyendo entre ellos incluso a jornaleros, obreros y a una parte de las clases medias– tanto por un lógico pánico social como por interés crematístico individual.
Cuando José Antonio es conducido a El Escorial, y después trasladado al Valle de los Caídos en 1959, la única Falange que existía era la franquista (FET de las JONS), nacida del polémico decreto de unificación con los tradicionalistas carlistas del año 1937. El José Antonio del catafalco negro no era, al menos en el instante de su peregrinación entre hachones de fuego, rezos, plegarias y fusiles vueltos del revés, un político sin suerte, sino la reliquia simbólica que representaba la voluntad del régimen de dotarse de una ideología política que le permitiera fingir una legitimidad que nunca consiguió y, en paralelo, cortase las disensiones internas, inexistentes en el levantamiento militar, donde no hubo ningún principio político de por medio, sino una abyecta rebelión cuartelera.
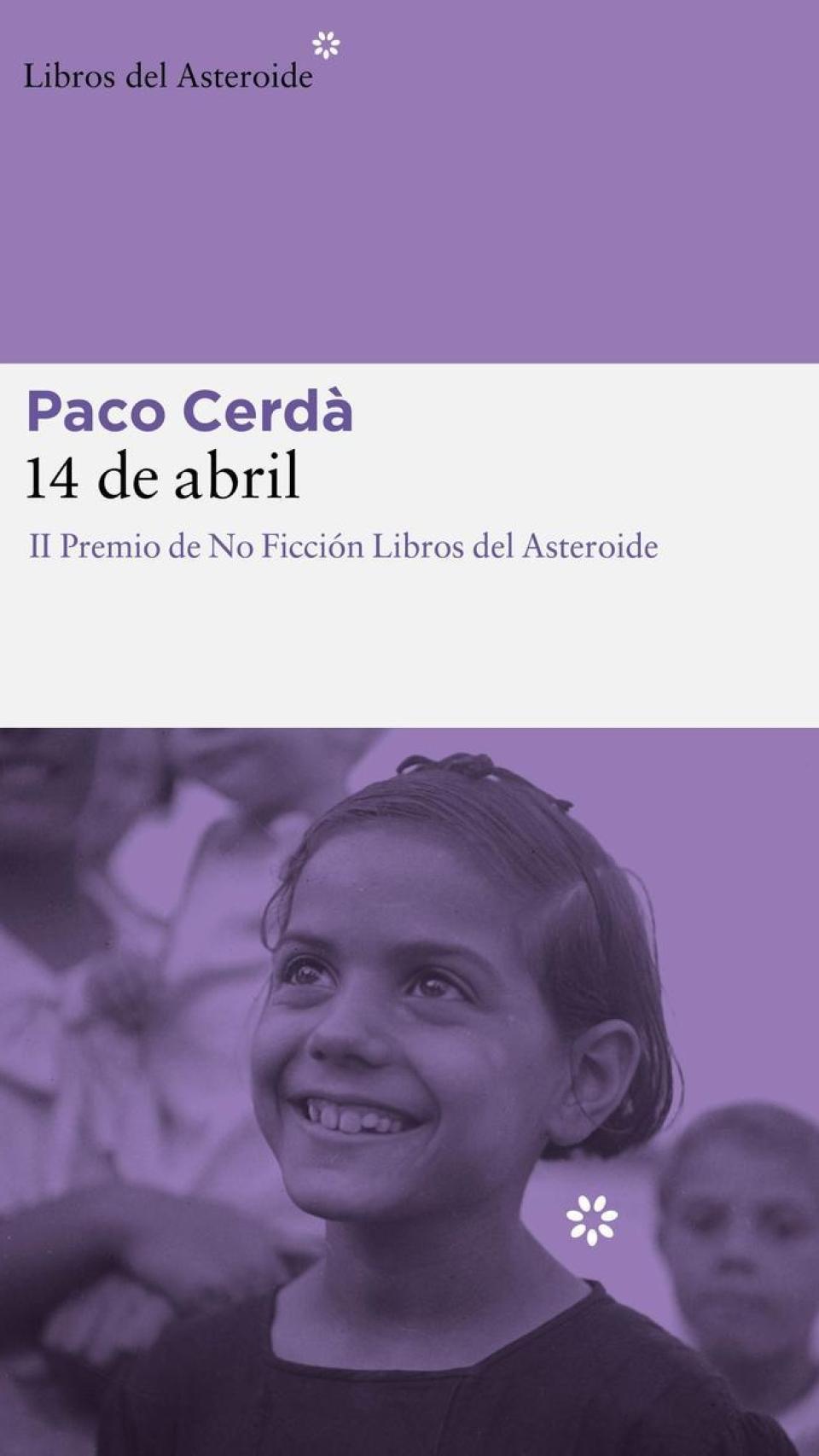
'14 de abril'
Tampoco puede calificarse el espectáculo de la peregrinación falangista como “una demostración de fuerza del bando vencedor”. No hacía falta demostrar nada: España y los españoles ya eran una posesión de los golpistas, que desde su triunfo se habían convertido en los únicos que podían fusilar a capricho, al contrario que durante los años de la guerra, en los que los ajusticiamientos –sin juicio o con vistas simuladas– fueron la norma en ambas orillas. De hecho, en esto consistió la victoria franquista: en ejercer el monopolio de la violencia de forma indefinida y decidir quién seguía con vida y a quiénes les esperaba una muerte pálida y muda.
Cerdà, en un gesto que le honra, pues no es común, dedica el epílogo de su libro a explicar en detalle cuáles han sido sus fuentes, los libros que ha manejado y los testimonios que le han inspirado esta reconstrucción. Su labor de documentación, notable, no hace sin embargo que el libro sea un relato histórico. Probablemente tampoco era su intención. Estamos ante otra cosa: un memorial sobre la derrota que pretende ser el reverso de la estampa oficial. La orientación que el autor ha querido dar libremente a su obra queda explicitada desde el momento en el que estos testimonios de personajes colaterales a José Antonio –que suman 22 sobre 11– doblan en número a los episodios sobre la comitiva fúnebre.

José Antonio Primo de Rivera
Tampoco nos parece una narración stricto sensu, a pesar de que la editorial lo presente como una “novela de no ficción”. Al margen de la contradicción propia del término, derivada del nominalismo editorial de la industria norteamericana, la memoria (individual) no es, al cabo, más que una forma peculiar de fábula porque, aunque incluya ingredientes reales, éstos están alterados por el recuerdo personal e inevitablemente atravesados por la emoción. Recordamos lo que hemos vivido en función de la huella que dichas vivencias –directas o indirectas– dejaron en nuestra conciencia. La experiencia es una aproximación (subjetiva) a la verdad, pero no puede ser considerada un hecho indiscutible. El libro de Cerdà es un bello homenaje a los vencidos sobre un fondo teatral falangista, pero su gavilla de personajes no logra la exactitud, siempre relativa, de la Historia. La novela es el territorio de las preguntas y la ambigüedad, no un espacio para dar respuestas y fortalecer certezas. Las víctimas pudieron ser también verdugos, aunque no haya (en el libro) muchos testimonios de este tenor. En Presentes no hay grises. Es un documento en blanco y negro.
Después está la cuestión puramente literaria, que es la principal, dado que las novelas –al contrario de lo que practica el revisionismo y prescribe la insistente corrección política– no deberían juzgarse nunca en función de términos morales, sino artísticos. El periodista valenciano escribe con voluntad de estilo. El libro contiene pasajes brillantes. Su escritura busca el efecto y la sorpresa, pero, a pesar de sus capacidades, la descripción de algunos episodios queda lastrada, a nuestro juicio, por dos cuestiones.

Traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera al valle de Cuelgamuros en 1959
En primer lugar, no se distingue en ningún momento la voz del narrador de las voces (ajenas) de los distintos personajes, mezclando indistintamente ambos registros. El autor hace suya con esta decisión toda la ampulosa terminología y el excesivo léxico falangista, en el que reincide una y otra vez sin descanso –en la corte literaria de José Antonio había poetas, pero su bruñido verbo sólo debe ser estimado como elemento ambiental o de forma irónica– hasta caer en reiteraciones innecesarias.
Cerdà también huye de la subordinación –“la frase en español casi siempre es larga y acaba en forma cola de pescado”, decía Josep Pla– como alma que llevase el diablo. ¿Por qué? Su intención –creemos– es hacer más ágiles las descripciones, dotándolas así de mayor movimiento mediante una infinita sucesión de frases muy cortas, de una única palabra, ya sea un adjetivo o un sustantivo. La pretensión de fondo pudiera ser loable pero, llevada al exceso, produce un resultado desigual, incluso cómico:
“La puerta. Quién es. Miguel de Molina. Sí. Tres individuos. Necesitamos que nos acompañe. A dónde. A la Dirección General de Seguridad. Qué he hecho. Un trámite simple. Puedo ir mañana. No, debe ser ahora. Vístase. Déjenme quitarme el maquillaje. Dese prisa. Las solapas levantadas. El susto en el cuerpo. Vamos. El teatro vacío. Los dedos fuertes en el brazo. El coche. El acelerador. Demasiado acelerador. Lavapiés. Recoletos. Cibeles, pero no Alcalá. Y entonces, la alarma. Ese no es el camino de la Dirección General de Seguridad. Y entonces la pistola. El culatazo en la cabeza. Espera, todavía no. Y esa amenaza: todavía no. El qué. Eso no se sabe. Los Altos de la Castellana. La llave de contacto. Silencio. Oscuro. Luces de chalets lejanos. Solo eso: el paisaje del terror. Y el primer empujón. Al suelo. Por qué. Por marica y por rojo (…)”.
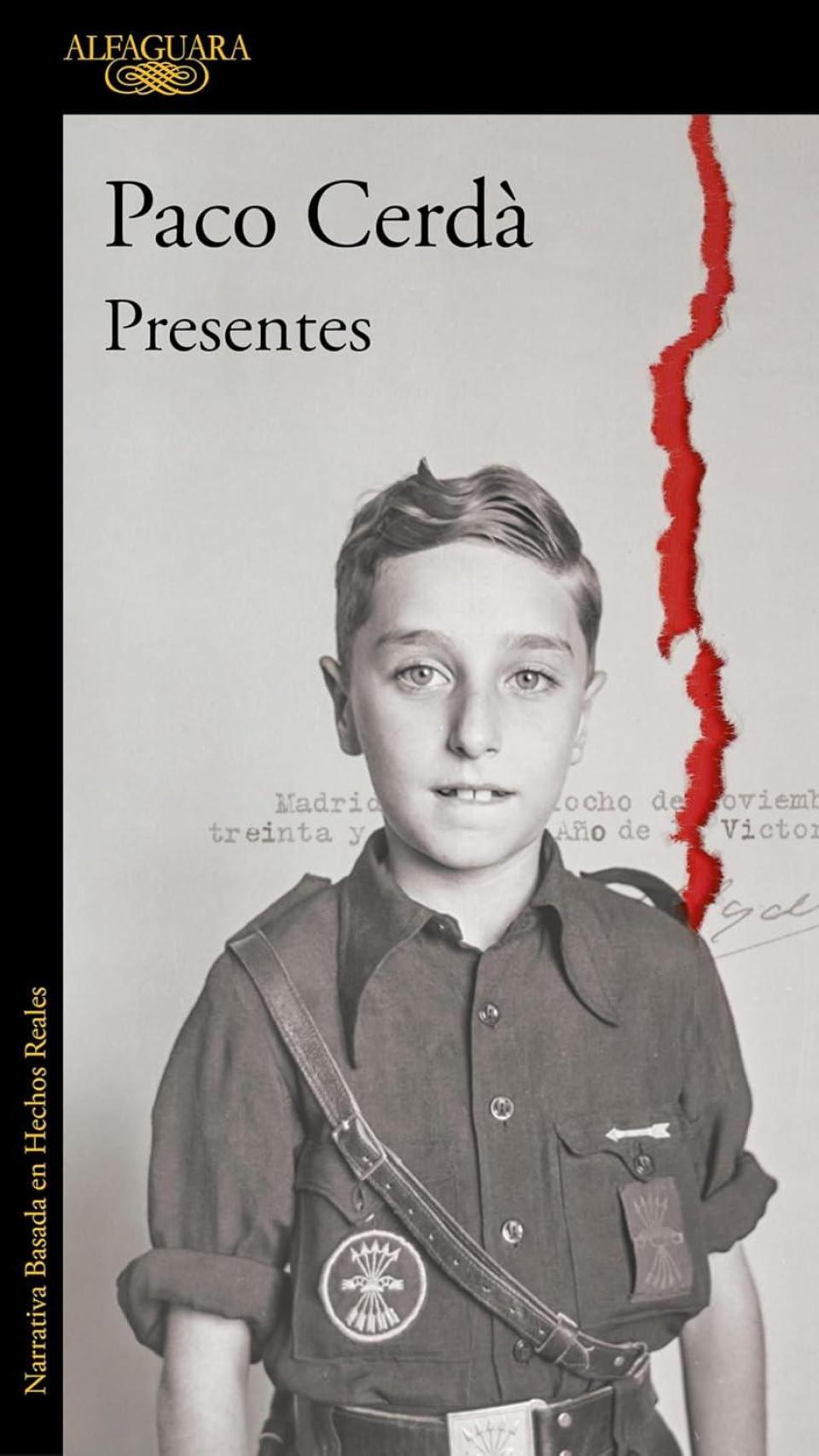
'Presentes'
Cabe notar también que una buena parte de los materiales usados para la documentación –ya sean oficiales o privados– son obras de propaganda, tanto del bando franquista como del lado republicano. Cerdà utiliza estos recursos para dotar a sus estampas –no cabe hablar de una narración articulada que vaya fluyendo de forma natural– de mayor verismo, pero la propaganda, cualquiera que sea y venga de donde venga, debe ser depurada de las adherencias interesadas, que en su caso son todas.
El NO-DO ayuda a conocer la atrabiliaria dicción de la dictadura, igual que los carteles republicanos –“Unidad, Trabajo, Ofensiva”, “Madrid, la tumba del fascismo”– dan cuenta de la palabrería del Frente Popular, pero no son fuentes históricamente fiables, salvo como meros recursos ambientales, si lo que se persigue es hacer de verdad un ejercicio de no-ficción. Esto es: de lo que siempre hemos denominado –y aún llamamos– realismo. Como artefacto, Presentes va a tener lectores. Nos alegramos. Pero ni es una novela ni tampoco una obra realista. Es una amplificación. Dicho sea, por supuesto, sin desmerecer el indiscutible trabajo de su autor, al que desde aquí mandamos –sin conocerlo de nada– todo nuestro afecto.




