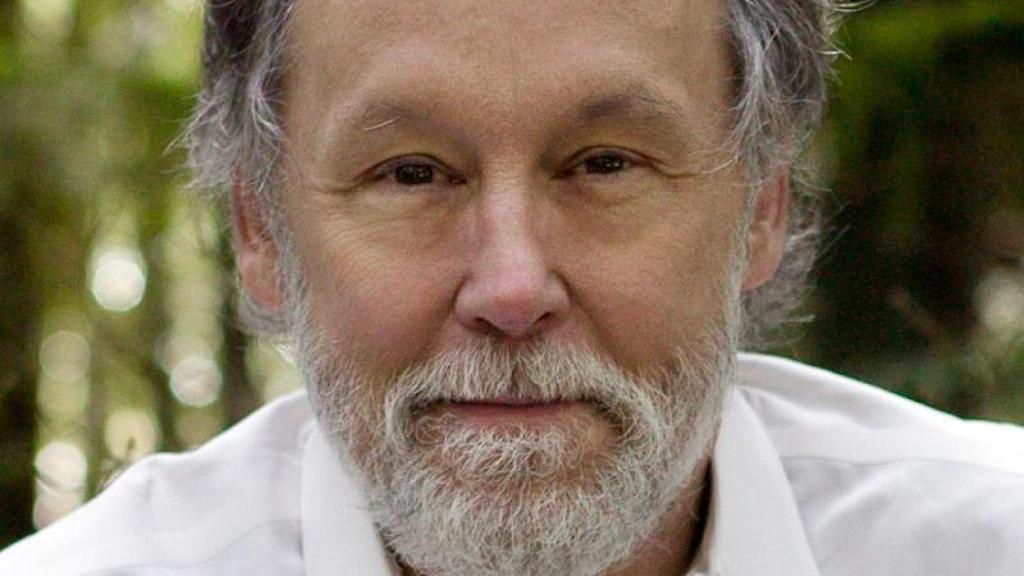
El escritor Barry López, autor de 'La invitación'
'La invitación', de Barry López
'Letra Global', junto a Granta en español, publica un texto de Barry López, en el que reflexiona sobre la naturaleza y el esfuerzo por conocer un lugar de manera profunda
4 octubre, 2024 13:45Letra Global con Barry López. De forma conjunta con Granta en español, publicada por Vegueta, nuestra publicación presenta una selección de los mejores textos, una muestra de la literatura contemporánea, con los mejores creadores. Granta en español, que dirige la editora Valerie Miles, ha logrado una gran repercusión gracias a la atención y al mimo de escritores de todos los continentes.
Granta en Español, es émula de la revista británica Granta, y se publicó por primera vez en mayo de 2003 por iniciativa de los editores Valerie Miles y Aurelio Major, motivados por la necesidad de interpelar y trasvasar las literaturas que han ido surgiendo en países hispanoparlantes y angloparlantes en los lustros recientes.
La traducción es de Lucas Aznar Miles.
La invitación, de Barry López
Cuando era joven y apenas había empezado a viajar con ellos, imaginaba que los indígenas veían y oían más, que eran sencillamente más conscientes en general que yo. Y en efecto eran más conscientes, y veían y oían más que yo. Sin embargo, la falta de conversación habladaal viajar con ellos debió haberme dado una pista sobre por qué podía ser cierto; pero no me la dio, no por mucho tiempo. Se trata de esto: cuando un observador no convierte de inmediato en lenguaje lo que le transmiten sus sentidos, en un vocabulario y estructura sintáctica que todos usamos al intentar definir nuestras experiencias, hay una posibilidad mucho mayor de que los pequeños detalles, que pueden en un principio parecer poco importantes, sigan presentes en el primer plano de una impresión, desde donde, más tarde, pueden profundizar el sentido de una experiencia.
Si mis compañeros y yo, por ejemplo, nos topáramos con un oso grizzly alimentándose del cadáver de un caribú, me inclinaría a fijarme exclusivamente en el oso. Mis compañeros se fijarían en la parte del mundo en la cual, en ese instante, el oso es sólo un fragmento. El oso se podría comparar, allí, con una hoguera, una especie de incandescencia que ilumina todo lo que está en su entorno.
Mis compañeros desviarían la mirada hacia el borde de la luz y después volverían al fuego, una y otra vez. Situarían repetidamente lo más pequeño en el marco de lo más grande. Al prestar atención a los olores en el aire, o al escuchar el canto de un pájaro o el ruido de la maleza quebradiza que se agita, efectivamente extenderían hacia delante y hacia atrás el momento del encuentro con el oso.
La estructura del fenómeno, que más tarde quizás abrevie a «encuentro con el oso», es más voluminosa que la mía; y si mis límites temporales del evento normalmente consistirían en poco más que los momentos del propio encuentro, los suyos incluyen el tiempo previo a nuestra llegada, al igual que el tiempo posterior a nuestra partida. Para mí, el oso es un sustantivo, el sujeto de una oración; para ellos, es el verbo, el gerundio «oseando».
Tras años de viaje con indígenas por muchos campos y parajes aprendí dos lecciones sobre cómo estar más presente en un encuentro con un animal salvaje. Primero, debía entender que estaba entrando al evento mientras estaba desarrollándose. Había empezado antes de que yo llegara y seguiría desarrollándose después de mi partida. Segundo, el propio evento –supongamos que no molestamos al oso mientras se alimentaba y sólo asimilamos lo que estaba haciendo y después nos escabullimos– no podía ser definido con referencia sólo a la geografía física de nuestro entorno en esos momentos. Por ejemplo, digamos que quizá yo no recuerde algo que todos vimos media hora antes, una huella de caribú en la tierra suave al borde de un arroyo; pero mis compañeros sí lo recordarían.
Y un rato después de nuestro encuentro con el oso, digamos un kilómetro más adelante, se darían cuenta de otra cosa –unos cuantos pelos de grizzly enganchados en las escamas de un árbol– y lo relacionarían con algún detalle observado en aquellos momentos cuando estábamos mirando al oso. El evento que en mi mente yo estaba catalogando como «el encuentro con un grizzly en la tundra», ellos lo estaban viviendo como una inmersión súbita en la corriente de un río. Estaban nadando en él, sintiendo la corriente, notando la temperatura del agua, los remolinos y por dónde entraban los arroyos tributarios.
Mi aproximación, en cambio, era, en general, la de fijarme en los objetos de la escena: el oso, el caribú, la vegetación de la tundra. Un conjunto de puntos a los que intentaría dar sentido conectándolos con una sola línea. Mis amigos se habían situado dentro de un evento dinámico.
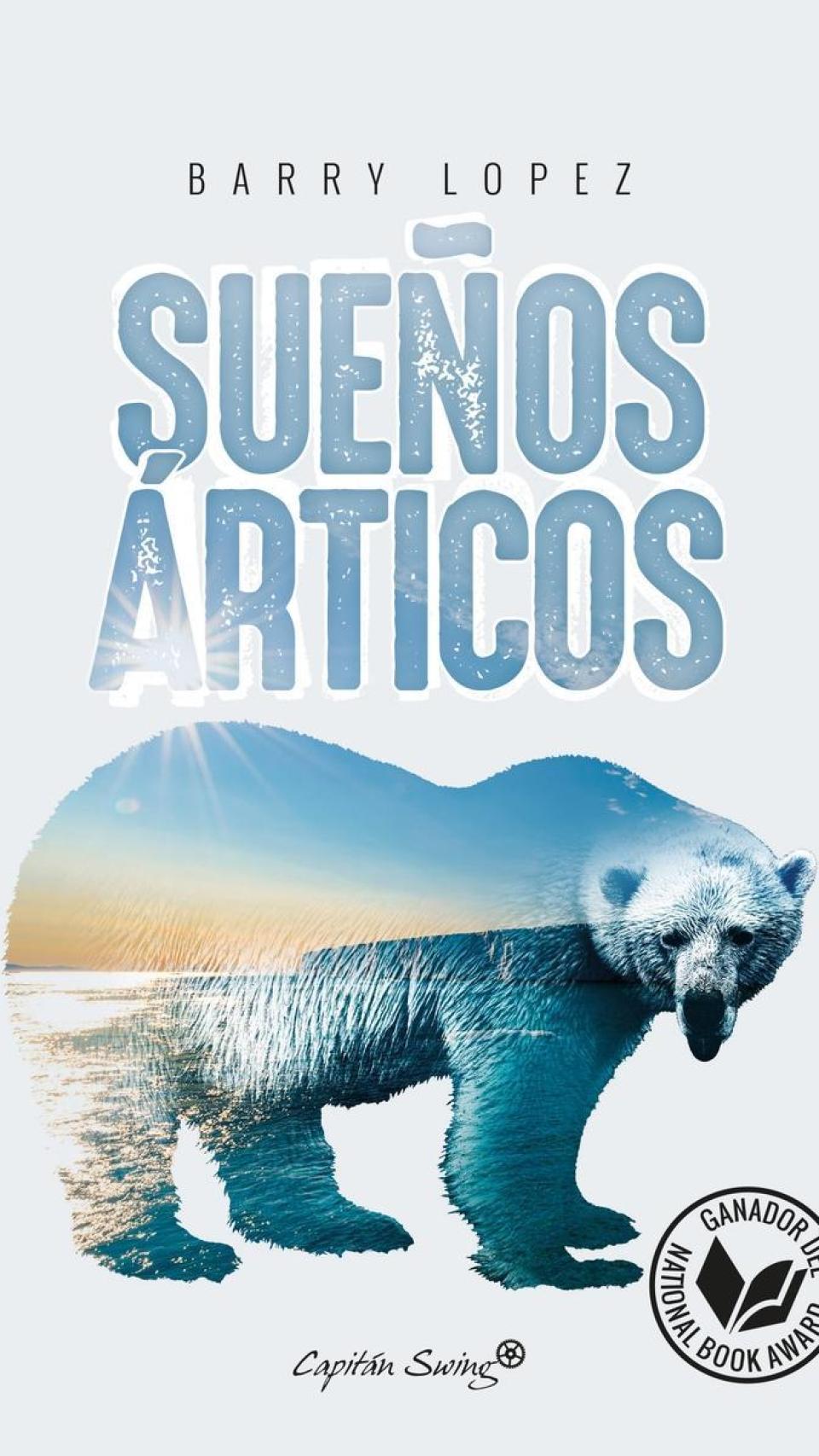
Portada del libro de Barry López
Además, a diferencia de mí, no sentían la inmediata necesidad de darle sentido. Su manera de abordarlo era la de dejar que siguiera desarrollándose. Fijarse en todo y permitir que todo significado que pudiera emerger lo hiciera a su debido tiempo. La lección que debía aprender no sólo consistía en prestar más atención a lo que ocurría a mi alrededor, si esperaba comprender con más profundidad el evento, sino que debía mantener un estado de análisis mental suspendido mientras observaba todo lo que ocurría, resistiendo el impulso a definirlo y resumirlo. Alejarme de la conocida compulsión a entender. Es más, debía incorporar una característica prototípica de la manera en la que observan los indígenas: prestan más atención en lo que encuentran a las pautas que a los objetos aislados.
Cuando vieron al oso inmediatamente empezaron a buscar una pauta que se resolvía frente a ellos como «un oso alimentándose de un cadáver». Empezaron a unir varias piezas que luego acaso se ensamblarían solas creando un evento mayor que «un oso alimentándose».
Asimilaban estas piezas no integradas mientras viajábamos –la naturaleza del paisaje auditivo que impregnaba este paisaje físico particular; la ausencia o presencia de viento y la dirección de la cual provenía o había variado; un trozo de cáscara de huevo moteada al pie de un árbol; las hojas faltantes de las ramas de una especie de arbusto; un agujero cavado recientemente– podían no transmitir mucho por sí mismas. Pero al permitir que lentamente se conviertan en una pauta, podían volverse reveladoras. Podían iluminar aún más el territorio.
Si la primera lección, para aprender a ver el paisaje con mayor profundidad, consistía en estar siempre atento, y reprimir el impulso a situarse fuera del evento en lugar de permanecer dentro, y permitir que su sentido se resuelva más tarde; la segunda lección, para mí, fue darme cuenta de cuántas veces le pedía a mi cuerpo que se sometiera a los dictados de mi mente; cómo la extraordinaria capacidad de mi cuerpo para discernir las texturas y los aromas, para distinguir los tonos y los colores del mundo exterior, era descartada por la mente racional.
Aunque creía que estaba del todo presente en los mundos físicos por los cuales viajaba, comprendí a la larga que no era así. Casi siempre sólo estaba pensando en el lugar en el que me encontraba. Al principio asombrado por un evento, digamos que por el gruñido de un zorro gris en el bosque nocturno o la emergencia de una gran ballena en el agua, con demasiada frecuencia lo analizaba de inmediato.
De cuando en cuando estaba tan encadenado a mis pensamientos, a una catarata de ideas, que incluso perdía el contacto con los detalles que mi cuerpo todavía estaba acopiando del lugar. Mi oído percibió la canción de un gorrión zacatero coliblanco, y la volvió a oír, y advertí que la segunda vez cantaba un gorrión distinto. La mente, complacida consigo misma por haber identificado aquellas notas como las del gorrión zacatero coliblanco, estaba demasiado ocupada resumiéndolo como para seguir prestando atención a lo que el oído todavía ofrecía. La mente no estaba haciendo uso de la capacidad del cuerpo para discernir los sonidos. De modo que el conocimiento mental del lugar seguía siendo superficial.
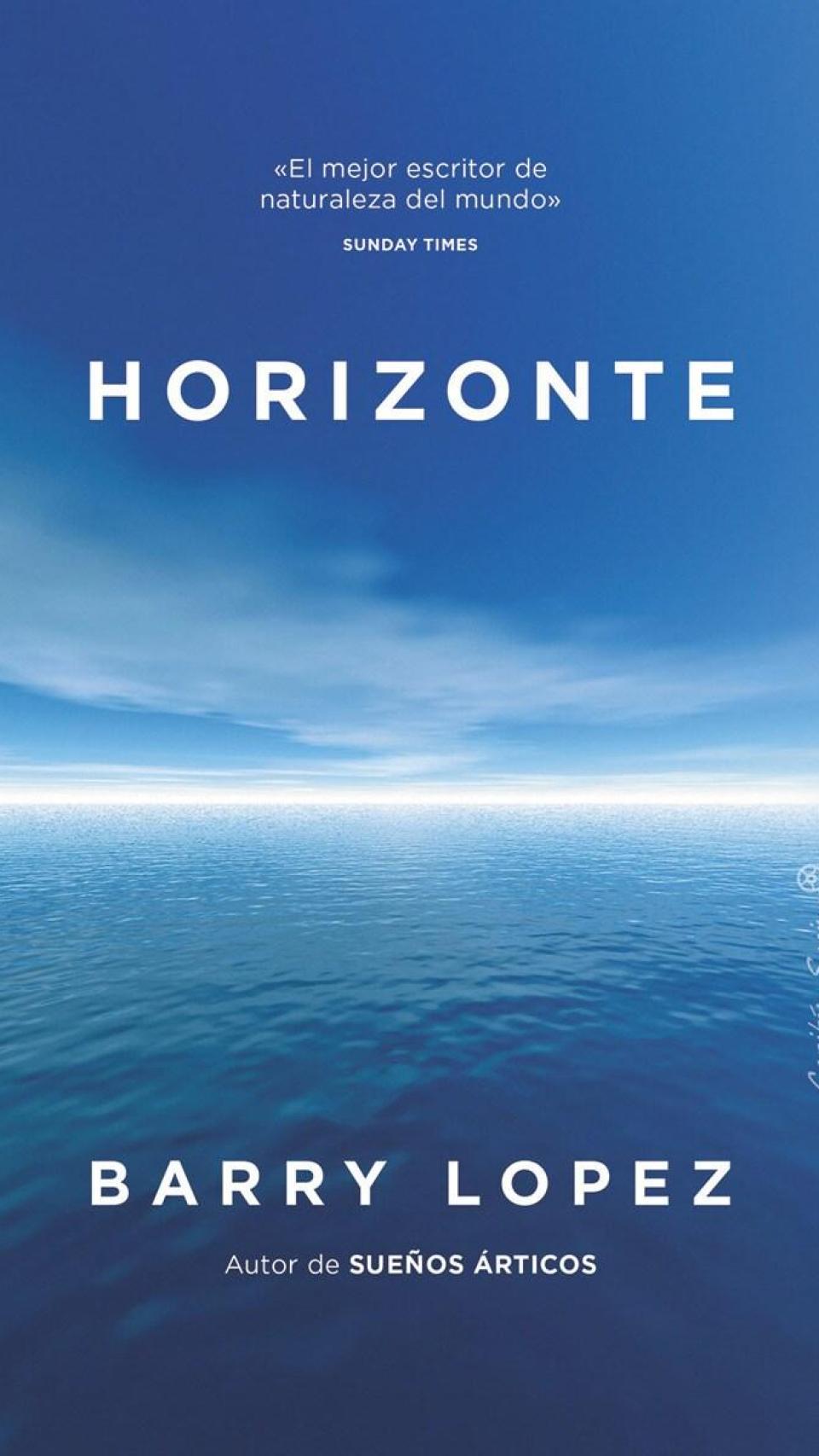
Portada de un libro de Barry López
Mucha gente ha escrito sobre cómo, en general, los indígenas, al atravesar un paisaje, suelen recolectar más información que un forastero, alguien de una cultura que ya no valora mucho la intimidad física con un lugar, que considera este tipo de sensibilidad un atributo «primitivo», algo que un visitante de una cultura «avanzada» cómodamente cree que ha dejado atrás.
Ese punto de vista tan despectivo me parece que ignora el gran valor intangible que puede ofrecer la intimidad física con un lugar. Incluso suelo comentarle a quien expresa condescendencia con dicho deseo de intimidad, aunque parezca maleducado, que para los seres humanos no es posible dejar atrás la soledad. Ni tampoco puede alguien de una cultura condescendiente con la naturaleza eludir fácilmente el persistente pensamiento de que la vida carece de sentido.
La soledad existencial y la sensación de que la vida es intrascendente, ambos sellos distintivos de las civilizaciones modernas, me parece que derivan en parte de que hemos abandonado la creencia en los aspectos terapéuticos de nuestra relación con el lugar. Una sensación constantemente actualizada de la complejidad innombrable de las pautas en el mundo natural, pautas siempre presentes y discernibles que incorporan al observador, y socavan el sentimiento de que uno está solo en el mundo o de que nuestra presencia en él es intrascendente. El esfuerzo por conocer un lugar de manera profunda es, al fin y al cabo, una expresión del deseo humano de pertenencia, de que encajamos en algún sitio.
La determinación de conocer un lugar particular, así lo he vivido, siempre se ve recompensada. Y todo lugar en la naturaleza siempre se ofrece, creo, a ser conocido. Y en algún momento del proceso empiezas a sentir que tú mismo estás siendo conocido, de modo que cuando te ausentas del lugar sabes que te echa en falta. Y esa reciprocidad, la de conocer y ser conocido, refuerza la sensación de que somos necesarios en el mundo.
Quizás la primera regla para todos nuestros empeños sea prestar atención. Quizás la segunda sea ser paciente. Y tal vez la tercera sea estar atento a la sabiduría del cuerpo. Mi experiencia me dice que los individuos indígenas no están necesariamente más atentos que los criados en la cultura moderna en la que crecí.
Las culturas indígenas están, sin duda, tan repletas de individuos poco atentos, perezosos y sin criterio como las culturas «avanzadas». Pero tienden a valorar más
la importancia de la intimidad con un lugar. Cuando viajas con ellos eres sumamente consciente de que la suya es una praxis fundamentalmente diferente a la tuya. Están más atentos, son más pacientes, y están menos dispuestos a decir lo que saben, a que se colapse el misterio en el lenguaje. Cuando era joven y alguno de mis compañeros de viaje hacía alguna observación deslumbrantemente perspicaz sobre el lugar por el que estábamos viajando, a veces sentía envidia, un sentimiento relacionado no tanto con el deseo de poseer un conocimiento tan profundo, como con el deseo de pertenecer de una manera tan evidente a un lugar en particular. A ser de manera tan obvia una parte integral del lugar en el que uno se encuentra.
Un oso grizzly pelando las ramas de una viña de zarzamoras en un matorral es más que un oso pelando las ramas de una viña de zarzamoras en un matorral. Es un punto de entrada en un mundo al que la mayoría hemos dado la espalda al empeñarnos en ir a otro sitio, creyendo que nos irá mejor si sólo pensamos en un oso grizzly pelando las ramas de una viña de zarzamoras en un matorral.
Ese momento es una invitación, y la invitación del oso a participar se ofrece sin prejuicios a todo aquel que pase por ahí.
Traducción del inglés de Lucas Aznar Miles



