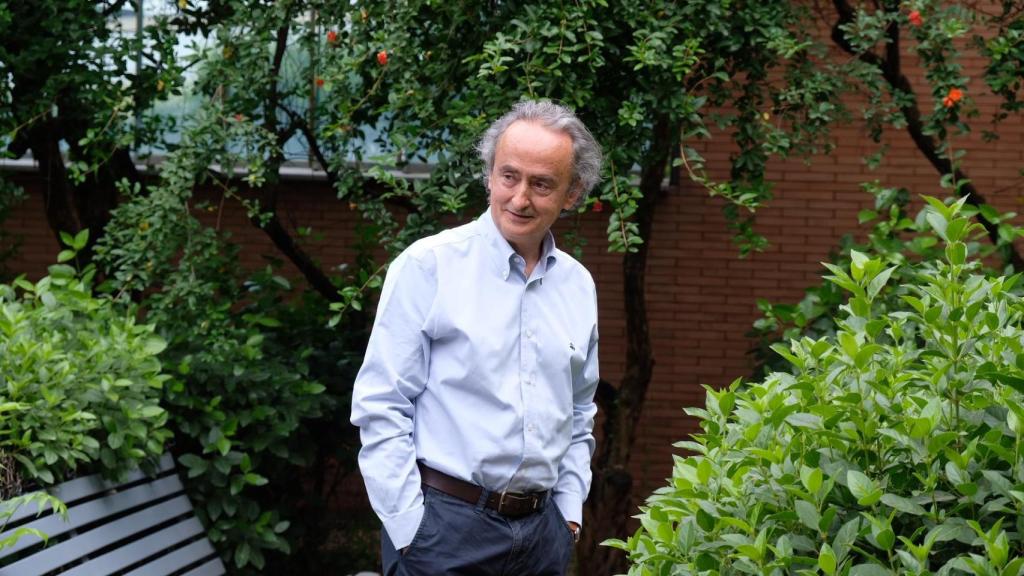
José Carlos Llop en la Biblioteca Infanta Luisa de Sevilla
José Carlos Llop y la memoria de la casa del verano
La autografía del escritor y poeta mallorquín, donde evoca los treinta estíos vividos en la Marina de Valldemossa, están llenas de sabiduría y sensibilidad y deben leerse como un canto sagrado de acción de gracias a la vida
1 julio, 2024 13:29“No basta una vida para descubrir la vastedad del alma”, escribe José Carlos Llop en Si una mañana de verano, un viajero (Alfaguara), su último libro, una evocación de más de treinta veranos vividos en una casa ya perdida de la Marina de Valldemossa, en la costa norte de Mallorca. El oído atento reconocerá enseguida a Heráclito en esa sentencia, algo que da la medida de la sabiduría que recorre estas páginas. Y es que con esta obra, Llop parece haber entrado en su particular late style, que como sabemos es el estado de gracia que solo alcanzan algunos elegidos, aquellos que saben prescindir en algún momento importante de sus vidas de todo lo que el arte tiene de más ornamental o superfluo para encerrarse a solas con la verdad. Al artista le bastan entonces unos pocos recursos elementales, el destilado de su mundo estético, para que resuene mejor que nunca todo lo que siempre ha intentado decir. Heiliger Dankgesang tituló Beethoven el tercer movimiento, Molto Adagio, de uno de sus últimos cuartetos, concretamente el opus 132. También Llop ha compuesto aquí su personal canto sagrado de acción de gracias en un libro que se lee como quien escucha una pieza de cámara.
José Carlos Llop lleva muchos años tejiendo una intensa memoria del Mediterráneo en sus poemas y en sus diarios, primero, y luego en sus novelas y sus libros autobiográficos. Ahí están, por ejemplo, En la ciudad sumergida (2010), ese clásico de la literatura de ciudades, o Solsticio (2013), sobre los veranos de la infancia. En todos ellos destaca una voz capaz de trenzar el recuerdo personal con una mitología en torno a un mar en el que, como decía Josep Pla, se ha inventado todo. Vivir en el Mare Nostrum se convierte así en una forma privilegiada y responsable de habitar la cultura occidental, sin olvidar la deuda con Oriente. Llop tiene además la virtud de haber sabido llevar a la literatura el don mallorquín, común en muchas familias de tradición ilustrada, del homenaje y la admiración, siempre transido de un agudo espíritu elegíaco. Bajo su mirada, la historia y el paisaje adquieren la dignidad que le confieren siglos de pensamiento, literatura y arte. Y gracias a ello, sus lectores cobramos mayor conciencia de lo que supone vivir en la cuna de la civilización.
José Carlos Llop

Si una mañana de verano, un viajero, como el libro de Italo Calvino cuyo título parafrasea, es una lección de cómo la vida lleva a la literatura y la literatura de vuelta a la vida. Como decía el añorado Manolo Arroyo, “las cosas solo les ocurren a quienes saben contarlas”. Y en ese sentido, este libro es la historia de una casa en el mismo mar de todos los veranos que es también la celebración de un matrimonio y una paternidad, el reconocimiento de la amistad y la hospitalidad así como el secreto historial de la evolución de un escritor que en buena parte se hizo en aquella casa. A la hora de hablar de la esencia perdida del habitar, Heidegger utilizaba una vieja palabra de su lengua, Geviert, que a veces se traduce por “cuaternidad”. Es el aspa que reúne en sus cuatro direcciones el cielo y la tierra, los dioses y los mortales, justo el punto de intersección desde el que escribe Llop:
“El archiduque Luis Salvador se refería al fondo submarino de esta costa como a una alfombra palaciega: aquí la alfombra es turca y está extendida al sol. Cuando uno contempla esta imagen comprueba en su interior la existencia del alma. Lo mismo ocurre con algunas músicas y escribo esto mientras escucho el 'Nunc dimittis' de Rachmaninoff. Otra paradoja de la vida que me hace pensar, una vez más, en la costa del Monte Athos y en algunos de mis dioses lares –Durrell, Leigh Fermor, Chatwin–, los que me hicieron compañía en los treinta y tres años de vida junto al mar. Pero no, en ese 'Nunc dimittis' están el frío de la nieve y el frío de la muerte y ni una cosa ni otra han habitado nunca mi visión matinal de Sa Punta de s’Àguila. Son otras sus músicas y en ellas solo hay celebración, la de estar vivos, tanto y con tanta intensidad que la muerte queda lejos, aunque sepamos que siempre ronda”.
'Si una mañana de verano, un viajero'
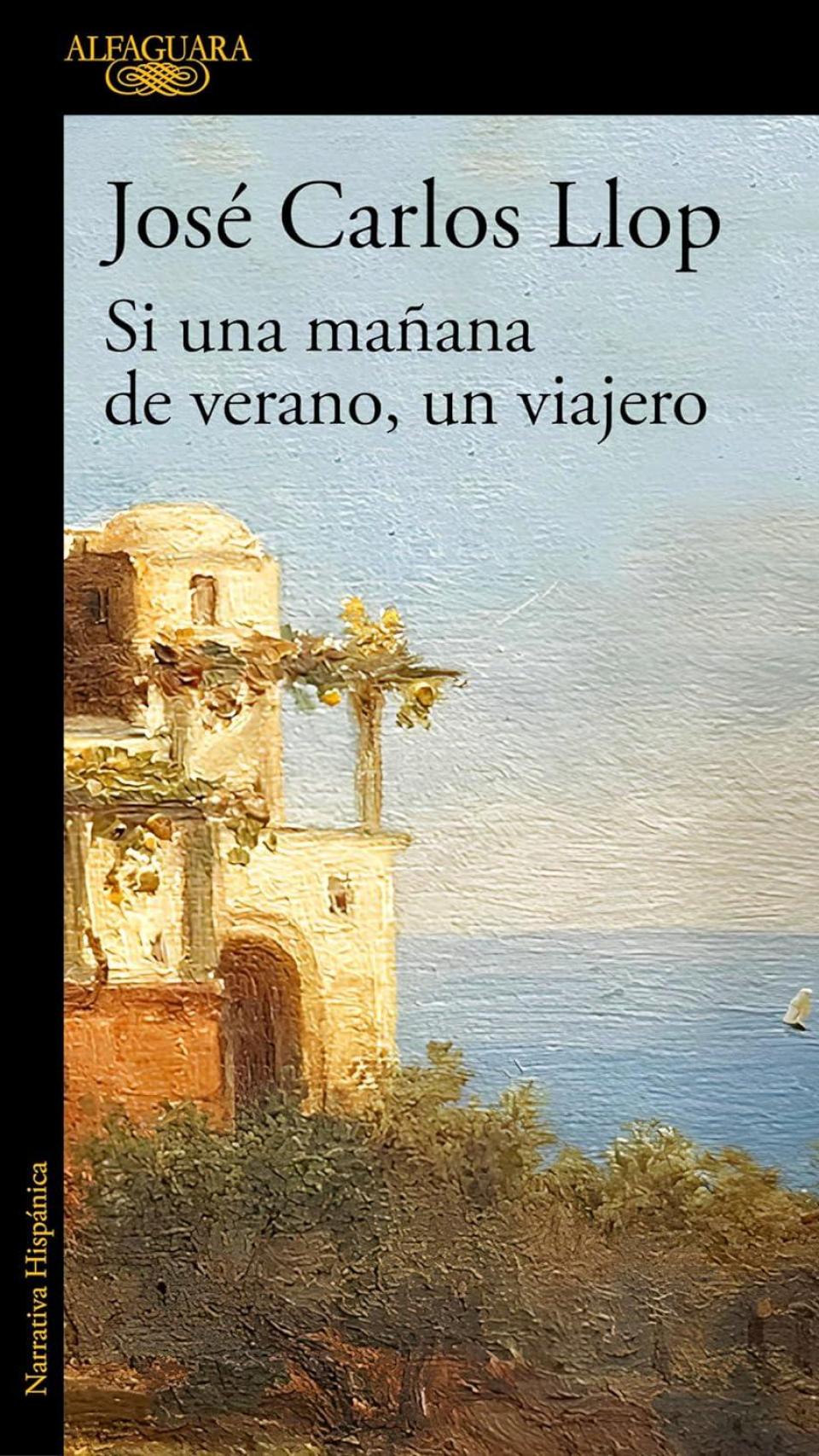
Hay que subrayar también la habilidad con que Llop ha escrito un libro autobiográfico, evitando todos los excesos y los vicios de la llamada autoficción, que no es sino una de las múltiples corrupciones de la imaginación que sufrimos en nuestros días. En contra de lo que se suele creer, el arte de figurar lo propio es uno de los más difíciles. La intimidad y la memoria requieren un grado superior de dominio, riesgo y talento dramático, pues exigen una distancia que la ficción impone de por sí. Ya decía T. S. Eliot que buena parte del placer que procura la buena poesía estriba en “captar algo que no iba dirigido a nosotros”. Y en ese sentido, Llop, como buen poeta que es, ha sabido modular la corriente sentimental, celebratoria y elegíaca que subyace a estas páginas con mano maestra, dejando asomar de vez en cuando algo muy privado que relumbra un instante como un lomo de delfín en las calmas de junio:
“En aquellos días casi todo estaba por hacer, salvo los veranos –el orden natural nos determina–, que eran idénticos uno al otro y eran buenos. Siempre regresé del puerto a la ciudad con un color de piel excelente, un fajo de folios escritos y una placidez alegre que me duraba varias semanas: había vivido apartado del mundo durante cuarenta días seguidos y nada del mundo me afectaba. Solo la literatura, de la que siempre he dudado que pertenezca a este mundo. Y ella. Y al poco, nuestros hijos, que tanto nos unieron en la casa junto al mar”.
'Mediterráneos', la obra poética desde 2001 a 2021 de José Carlos Llop

Además del recuerdo de esa madurez solar adquirida en aquella costa, Llop intercala otros capítulos en los que habla de su presente, del tránsito a otra edad, metaforizado en el repliegue a una casa en el interior del pueblo de Valldemossa. Ahora el paseante se encamina muchas mañanas a la ermita de la Trinidad, donde unos últimos cenobitas siguen viviendo como hace quinientos años. Uno de ellos, Benet, el que mejor cuidaba el huerto, fue encontrado muerto en las Navidades del 2017. Había salido a buscar musgo para el belén y ya no regresó. Su vacío llena las conversaciones y da pie a una de las mejores reflexiones del libro:
“La prensa dijo que tenía problemas de salud. Entre el mantillo y la hojarasca no hallaron sus huellas. Si las hubo, la lluvia y la humedad las deshacían noche tras noche. La segunda fiesta de Navidad, encontraron sobre una roca el cestillo con el musgo que había recogido y un par de níscalos. Algunos metros después el agujero de una sima. No fue necesario buscar más. ‘Imagina, encendiendo una cerilla, aquella noche en la cueva: / –escribió Joseph Brodsky en uno de sus Poemas de Navidad– utiliza para sentir el frío las grietas del suelo; / para sentir el hambre, la vajilla apilada / y el desierto…el desierto que está en todas partes”.
El arte de envejecer había sido clásicamente un proceso de despojamiento y de preparación para la eternidad, hoy sustituido por lo que Ceronetti llamaba la prolongación mecánica de las funciones vitales. Los paseos a la ermita de la Trinidad y a otra de gusto bizantino que hizo construir el archiduque Luis Salvador en un cercano paraje, simbolizan del modo más sereno y subrepticio esa asunción del paso del tiempo y el ingreso en el personal desierto de los años, cuando el mundo se llena de espectralidad y hay que empezar a dar las gracias como buenos invitados a la vida. Como Yeats en su particular viaje a Bizancio, Llop sabe contemplar de cara el mosaico de la eternidad sin dejar de pulsar la corriente de los días.
José Carlos Llop

“Hay que aprender a perder las cosas / más que a adquirirlas”, dice un verso de Jospeh Brodsky en 'Intervención en la Sorbonap, un poema sobre la experiencia de cumplir cincuenta años que Llop conoce by heart desde hace mucho tiempo y cuyas encomiendas ha sabido cumplir con creces en el otoño de una edad que el ruso no conoció. “Intenta celebrar el mundo mutilado” es otro verso –este de Zagajewski– que algunos le debemos gracias a la memorable paráfrasis que de él hizo en su impresionante poema 'Elegía0, sobre la muerte de su padre. Los silencios en este libro son un privilegio de la amistad.
Todas esas señales –junto con las del ciclón que asoló la Marina poco antes de abandonarla, la invasión de los cangrejos azules o de la mantarraya en las aguas de aquella costa, las conversaciones con los últimos ermitaños– van diseminando una impresión de cambio, inquietante e histórico a veces, otras natural y climático, que desemboca en la imagen final del nuevo estudio en la casa del pueblo, con sus vistas a una colina, los personales exvotos y un aire conventual, el espacio que ha hecho posible de nuevo una literatura llena de vida.
El libro se cierra con tres poemas sobre la pérdida, el olvido y la experiencia. De Elizabeth Bishop y Billy Collins los primeros, del propio autor el último, cuyos versos finales parecían anunciar entonces la plenitud de ahora: “Pues siempre es el vacío / lo que nos apresuramos a disimular / con risas, músicas, cuerpos o recuerdos / como túneles submarinos. Es el vacío / quien rige nuestros pasos si nos descuidamos. / Y en Grecia solo quedan ruinas / y ya no podemos viajar hasta Jerusalén, / aunque en la cocina de casa / esté a menudo el sacrificio que nos salva”.





