
El poeta Ben Clark
Ben Clark, poeta
El poeta de Ibiza escribe, en el código de la mejor tradición de la poesía inglesa, y sin caer en las fiebres ideológicas de su generación, sobre el mundo de redes sociales, whatsapps, amistades digitales y viajes al pasado en Google maps en Demonios (Sloper)
11 septiembre, 2023 18:02“Mi padre abre la mano y los planetas / se avergüenzan un poco de sus núcleos, / hacen fiestas los potros de Altamira, / y retumban los cráneos vacíos / de todos los guerreros de Xian, / abre la mano y vuelan / murciélagos albinos en las cuevas / del Cáucaso, chillando como alarmas / que alertan del final de la alegría”. Aunque pasa pocas veces, enseguida se percibe cuándo ha nacido un poeta verdadero.
Se oye primero una entonación irreductible, luego se distingue la postura oblicua desde la que observa el mundo y finalmente surge como por ensalmo una constelación verbal de la que ya no podemos huir. Es lo que viene ocurriendo desde hace años con Ben Clark, nacido en Ibiza en 1984, de padres ingleses, educado en Salamanca y ahora residente en Mérida.
Su poesía ha conseguido metabolizar el mestizaje de su biografía hasta convertirlo en algo tan natural como fértil, sin que ninguna rama se venza por exceso. Hay en él mucho de poeta inglés de la primera guerra mundial –ha traducido a todos los que murieron en las trincheras en su magnífica antología Tengo una cita con la muerte (Linteo, 2011), editada con Borja Aguiló–, pero también es hijo de la mejor poesía española del siglo XX, desde Salinas y Cernuda a Gil de Biedma y Claudio Rodríguez, sin dejar de ser al mismo tiempo de su Ibiza natal, un pitiuso, es decir, un lírico griego arcaico.
Este año Ben Clark nos ha dado su mejor libro, Demonios (Sloper), una obra que es algo más que una simple colección de poemas. Se trata, para empezar, de la poesía de alguien que asume el mundo virtual e hipertecnificado de nuestros días, pero sin distancia ni exaltación, como algo dado e inevitable. Y eso es algo que demuestra el carácter intempestivo de la mejor poesía.
De Anacreonte a Wallace Stevens, la lírica ha sobrevivido a todas las transformaciones tecnológicas –que son siempre revoluciones religiosas–, manteniendo intacta su condición de canción de nuestra especie. Hay otros géneros, como la novela, que han sido ancilares de la imprenta. La poesía, en cambio, no conoce más sujeción que la voz humana consciente del paso del tiempo.

'Tengo una cita con la muerte'
En estos poemas, Ben Clark habita un mundo de redes sociales, whatsapps, amistades digitales y viajes al pasado en Google maps, pero el poema, a diferencia de lo que ocurre en tanta presunta poesía joven de nuestro tiempo, no se humilla frente al dispositivo sino que lo utiliza para demostrar cómo puede aparecerse en cualquier momento, a condición de no olvidar el “puro centro anónimo” del que según Rilke surge siempre todo arte verdadero.
Otra de las virtudes de Demonios está relacionada con esta última. Clark consigue mantenerse a salvo de las fiebres ideológicas que han infestado la literatura de nuestros días, pero sin querer exhibir ninguna hostilidad hacia las mismas. Su tono moral preserva una experiencia cívica, amorosa y estética que simplemente se abre camino con total libertad, lejos de los aduladores de sus propias estatuas.
Demonios es el libro de un poeta joven que ya no lo es tanto y que por eso empieza a aprender las artes de ser maduro. Y ello le confiere a todo el poemario una muy bien modulada melancolía de fondo, como en sordina, que al mismo tiempo no apaga la inercia jovial de otras edades.
Las luces del alba es un poema en ese sentido perfecto: “Hay mañanas sin muerte en el espejo, / días que se presentan como un día / teñido de optimismo y de certezas: / alguien pasea un perro, alguien abre de pronto una ventana / y se queda mirando el sol que nace. / Y uno puede nadar, durante un tiempo, / en el silencio seco de la casa / seguro de que todo puede hacerse. / Pero algo ocurrirá –ya está ocurriendo– y el funeral pequeño del poema / presagia mil finales para un día / manchado con los días que ya han muerto”.
Hipiquienne, dedicado a su padre, el escultor y ceramista Gerry Clark, es, simple y llanamente, una obra maestra, un poema que sin duda hubiera aplaudido Ted Hughes. A partir de la imagen del puño de su padre moldeando la materia, que nos remite a la fascinación del niño que el poeta fue, Ben Clark despliega un espectacular juego de imágenes que terminan por abarcar la historia del arte, la guerra y el cosmos, pero sin esfuerzos ni alharacas, con una gracia a la vez pueril y épica:
“Es lo único que sé, lo único que aprendí / de su oficio: que hay pocas cosas sólidas, / que es rara la escultura / que no contenga el eco del secreto, / que no existe cerámica en el mundo / que no respete el puño de mi padre. / Y a mil doscientos grados los ollares / de sus caballos eran de verdad, / en el infierno, vivos, respiraban / exhalando el vacío de sus cuerpos, / los secretos que habían compartido / con mi padre y que sólo / podría revelar la destrucción. / Cualquier cosa más grande que su puño / me conduce a la idea de la muerte, / al presagio ominoso de un error / de cálculo, a caballos reventando / en trincheras de fuego de Verdún: / montañas de animales que se ahogan / o que vagan igual que pensamientos / al final de un poema. Pero el puño / de mi padre, cerrado / sobre las verdes sábanas no estima / los límites de nada, si pudiéramos / hacer un molde, hacer un vaciado, / que él lo supervisara –ocho millones / de caballos murieron en la Gran Guerra casi / todos de agotamiento”.
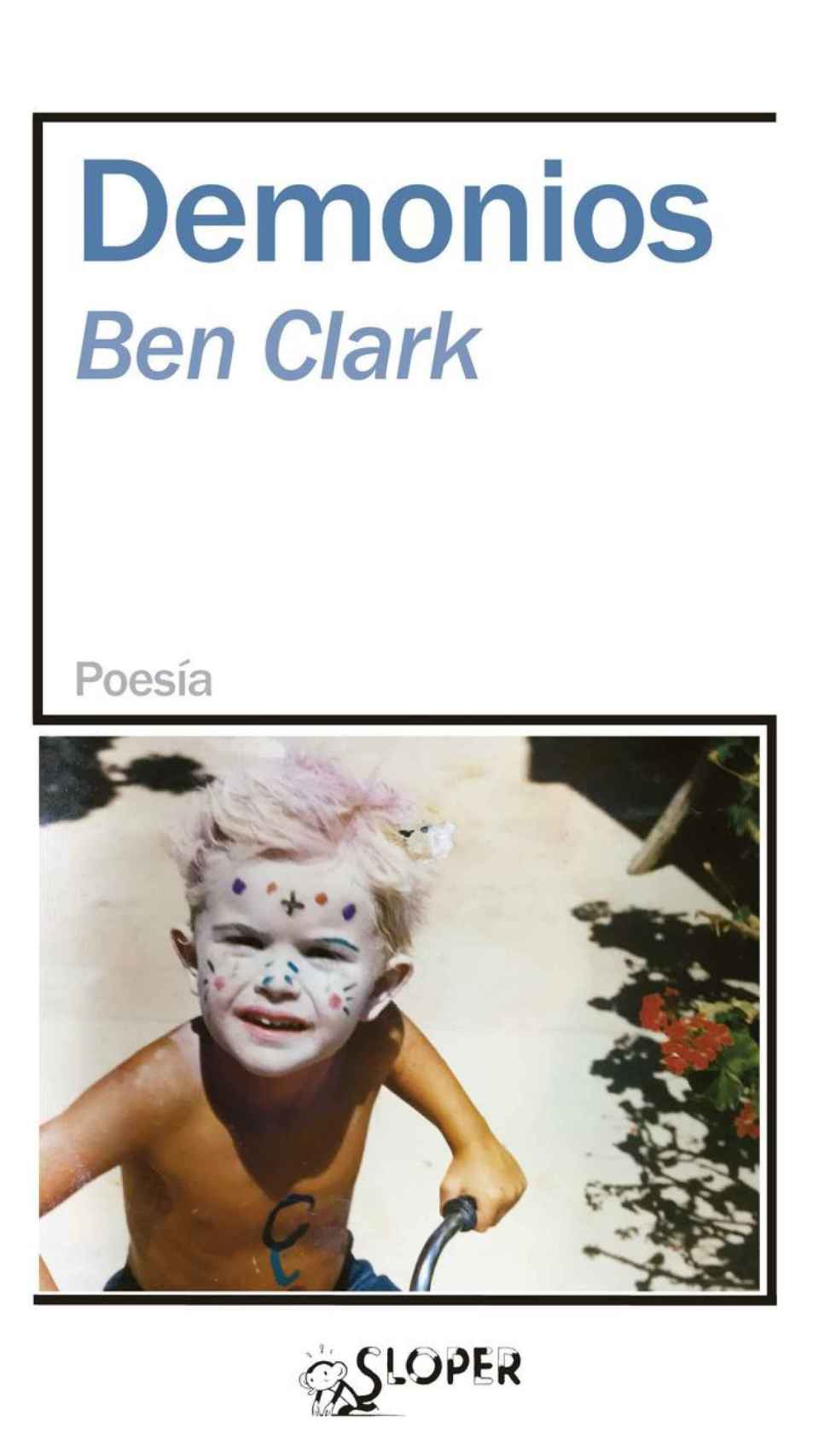
'Demonios'
Aunque en general la factura de los poemas es clásica, hecha de un virtuoso manejo del ritmo endecasilábico, en la parte IV nos encontramos con El Tremor, un “poema documental” que glosa el accidente ferroviario de la Torre del Bierzo en enero 1944, una tragedia que dejó más de cien muertos y cuya magnitud la prensa franquista se esforzó en ocultar. El precario estado en el que se encontraban las infraestructuras en aquella posguerra fue en parte la causa del siniestro.
Mediante una ingeniosa combinación de noticias, hechos, datos e impresiones, Ben Clark construye un poema muy vívido que consigue dar voz a aquello que ocultó la prensa oficial y también a todo lo que ha enterrado el olvido:
“Los ataúdes negros son los hombres; / los ataúdes blancos, las mujeres. / El silencio congela las aguas del Tremor. El libro Guiness dice lo que el río se calla. / Se cuenta que del túnel salió un bebé a gatas / y que hubo una mujer que sólo pudo / reconocer el cuerpo de su esposo / ‘por las llaves del piso de Monforte’”.
Clark logra así poner en práctica otra de las encomiendas vigentes de la poesía, su carácter testimonial. Como decía Auden, la prosa tiende a identificarse con la realidad, mientras que la poesía, gracias a su evidente artificio, nos distancia de todo lo que damos por sentado e ilumina zonas que de otra forma no veríamos: “Lo único que se sabe a ciencia cierta / es que el silbato de una de las máquinas / se abrió cuando chocaron / y estuvo así, / sonando, / fundido con los gritos, / hasta que la caldera se quedó sin vapor”.
Demonios es un libro traspasado de elegía. Las artes de ser maduro enseñan también a hablar con los primeros muertos. En ese sentido hay un poema muy bello y desgarrador, dedicado a la editora Belén Bermejo, fallecida prematuramente de cáncer hace unos años. Se titula '@Belén Bermejo', con esa arroba que sirve a la vez de dativo y prueba de hasta qué punto se han digitalizado las amistades y las conversaciones.
Pero lo esencial –esa es la maravilla– sigue vivo e intacto y estalla al final con una intensidad reminiscente de César Vallejo: “Dicen que habrá tormenta. ¡Yo no sé! / Por si acaso, no traigo más que un libro / con el que guarecerme, / por si el agua diluye este dolor, / por si lo que diluvia es la alegría”. Un endecasílabo perfecto, este último, para grabarse contra todas las inclemencias.





