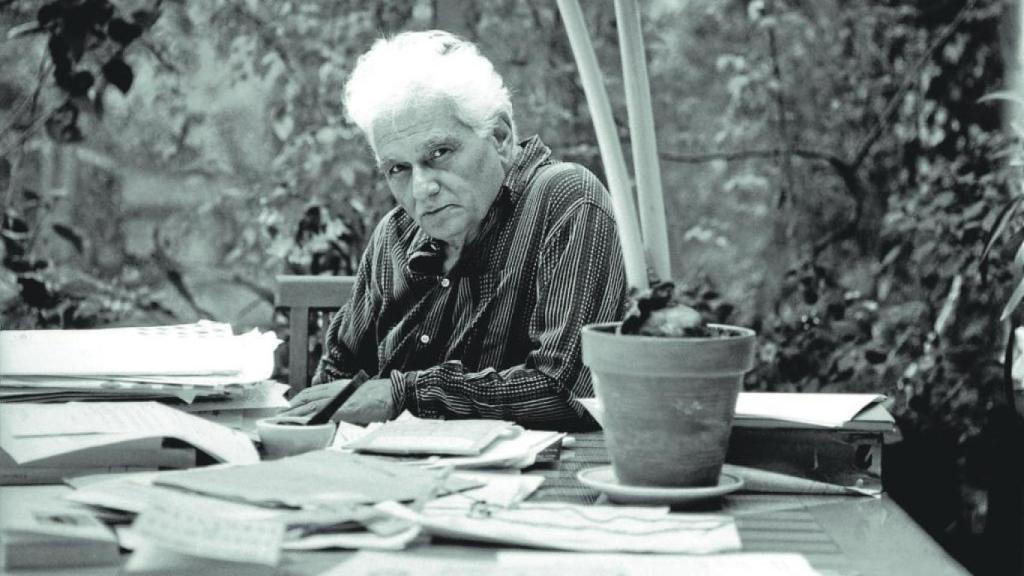
El filósofo Jacques Derrida
Derrida antes de Derrida
Al pensador francés, padre de la deconstrucción, le sienta mejor ser tratado como un clásico que convertirlo en un fósil escolástico. Sólo así se puede conocer con provecho su pensamiento y aprender de sus intuiciones
Confieso que me apetecía destripar algún libro de Jacques Derrida. Confieso hasta que escribí a uno de los editores de Herder con la idea totalmente consciente y totalmente culpable de que estaba ya muy harto de Derrida, y que llevaba ya muchas décadas totalmente escorado hacia una posición anti.deconstructivista, y que la súbita aparición de Pensar es decir no (Herder), en la traducción de Antoni Martínez Riu iba a ser por fin la ocasión de mi desquite vengativo contra Derrida.
Explicaré el motivo. Hace un cuarto de siglo, cuando estudiaba Filología, todo el mundo parecía muy obsesionado con el hecho de disponer de una teoría global explicativa de todo. Uno iba a charlas de lingüistas, historiadores y críticos norteamericanos y si no escribías desde una teoría no eras nadie, ni siquiera un paria; es que si no disponías de una teoría-comodín para todo, nadie te miraba ni siquiera a la cara, apestabas a Mal y a pasado. Como yo era muy arrogante y me aburrían esas charlas no explicativas desde teorías nada comodín, cuyo único fondo era la deconstrucción de todo, decidí descubrir a Habermas y Chartier y pasar de toda esa ola de fantasmización unánime. Está claro que Derrida, en el fondo, que aún estaba vivo, no tenía ninguna culpa de todo aquello. Confieso que leí con mucho interés tres libros suyos, y que me parecieron interesantes: Fuerza de ley, Acabados y Espectros de Marx.

Jacques Derrida
Luego, de repente, ya no era joven ni estudiante, sino profesor y carroza, y continuaba yendo a escuchar charlas, con frecuencia de gentes más jóvenes que yo, a quienes siempre hay que hacer el debido caso. En general encontraba que el ambiente se había convertido en una especie de competición para ver quién era más sutilmente destructivo o deconstructivo, y que se había creado una especie de costra o, mejor dicho, de escolástica en torno al discurso cultural, y que esa costra no dejaba escribir ni hablar con naturalidad a muchos estudiantes e investigadores, hasta el punto de que a veces llegué a tener la osadía de levantar la mano y preguntar lo siguiente: “Muy bien, usted ha encadenado muchas citas de Derrida y Foucault, nos lo ha demostrado, pero ¿podría explicarnos qué piensa usted sobre esta autora o sobre este texto o sobre este movimiento? Y algunas veces no sabían qué decir.
Últimamente ocurre más con Bourdieu y con Donna Haraway. Son autores increíblemente relevantes, pero no acabo de entender, aunque sean importantísimos, por qué todo ha de someterse a un solo prisma. Otra cosa que me molestaba muchísimo: se analizaban las palabras de Foucault como si fueran las de Derrida y viceversa, de manera que los artículos y las charlas a menudo quedaban reducidas a una especie de amalgama vengativo o paranoico que, por otra parte, tenía muy poco que ver con los sistemas de Foucault y Derrida, por lo demás bastante distinguibles y compactos.

Michel Foucault
Las versiones, paráfrasis y comentarios que se hacían sobre Roland Barthes también eran, a menudo, bastante disparatadas. Conferenciantes había que se erigían en artilleros furiosísimos utilizando Sade, Fourier, Loyola o Crítica y verdad para destilar mucha bilis, pero luego leías esos textos y parecían mucho más sutiles que la Vulgata deconstructiva. De hecho, mucha gente parecía crecerse ante la destrucción totalmente solemne y totalmente moralizar. Caminar por la calle, leer una novela cualquiera, comerse una gamba, pintar una pera, decir la palabra autor eran pecados monstruosísimos. Por decirlo de otro modo, mucha gente no se leía aquello o si intentaba leérselo siempre acaba remitiendo todo a esa costra de iconoclastia inmadura y gratuita que me resultaba tan desagradable como cualquier otro anatema de raigambre religiosa.
Entretanto, yo he seguido leal a mis ideas habermasianas y mi teoría a la hora de trabajar continúa siendo más o menos la de Chartier. Entre otras cosas porque consideraba que todo aquello eran bizantinismos pasados de moda, cosas de hacía medio siglo, y no acababa de entender esa obsesión compulsiva con libros y teorías que ya se habían convertido en realidades fosilizadas durante la juventud de nuestros padres. Ahora todo esto ya no importa porque absolutamente todo está pasado de moda al minuto de haber sido creado o enunciado. Y, ojo, todo este introito (espero no haberles aburrido, como me aburrían a mí los ultradeconstructivos hoy reconvertidos en cyborgposthumanistas) para explicar por qué yo tenías ganas de afilar mi cuchillo y destripar algún libro de Derrida (pobre Derrida, totalmente ajeno a este hartazgo totalmente fútil), y con la agravante de que he cambiado de idea, y no sólo no voy a destripar este Pensar es decir no de Derrida sino que, al revés, diré no a mi no, y lo voy a recomendar muy vivamente. Explicaré por qué.
El libro es una edición reconstruida de un curso de juventud que Derrida impartió en la Universidad de La Sorbona, en el ya muy lejano año de 1961. El curso se titulaba 'Historia de la Colonización', pero Derrida empezó a demostrar que hacía intensamente lo que le daba la gana, porque empezó ofreciendo cuatro sesiones sobre lo que significa, en nuestro pobre mundo, decir sí o decir no. El resultado es fascinante, de veras, de modo que empecé el libro con el cuchillo de cocina entre los dientes y tuve que dejarlo en la mesita rápido, porque aquello me estaba enganchando desde el principio, desde la misma pregunta inaugural del ensayo: “¿Qué es decir no? ¿Cuál es el sentido y el origen del decir no, de la negación?”
Y para responder, lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre el sí, que se concibe como un estado de rendición o de adormilamiento dogmático y nada creativo: “En el momento en el que se dice sí, ¿no se niega el pensamiento a sí mismo, no reniega de sí?, no se dice no a sí mismo precisamente porque ese sí marca el paso del despertar crítico, de la desconfianza vigilante del centinela que es la marca de todo el pensamiento vivo, viviente, a la pasividad de la creencia que supone siempre un fondo de credulidad e ingenuidad?”. Si no decimos no, no investigamos, no nos sacudimos la pereza y la servidumbre mental. Por lo tanto, “estar en camino de la verdad es, pues, afirmar mi libertad (...), poder decir no. Estar en ruta hacia la verdad es decir no a la apariencia”.
Por lo tanto, la pregunta sobre el sí y el no remite al problema de nuestra libertad y nuestra capacidad para ser críticos con cualquier realidad. El sí siempre es anterior al no porque es el estado de la naturaleza impuesta, lo que Ortega llamaría “sistema de creencias”, mientras que el no representaría nuestra capacidad para desmarcarnos de los dogmas y los sentidos comunes negativos, lo que Ortega y Gasset llamaría “ideas”. Sólo podemos percibir engañifas y lavados de cerebro si decimos no. Y es más, si no decimos no ni siquiera somos capaces de percibir, puesto que ver implica una voluntad de selección, y si aceptamos de antemano la versión oficial de la realidad, es como si nunca hubiéramos despertado a la aspiración a cierta verdad.
El título del ciclo de lecciones y del libro está tomado de una frase del filósofo y periodista Alain, que en realidad se llamaba Émile-August Chartier, y que vivió entre 1868 y 1951. Esa frase glosada era, precisamente, “Pensar es decir no”, y sobre este punto de partida construye Derrida todo un edificio de gran poder persuasivo. En suma, lo que explicó el joven profesor era lo siguiente: “La verdad nunca está en un objeto; la verdad no es un tesoro; no es un secreto que ponemos a guardar; hay que iniciarla una y otra vez” . ¿Acaso no tenemos en este texto inaugural (es el más antiguo del que se tiene noticia entre los escritos de Derrida) las raíces de su obra posterior?
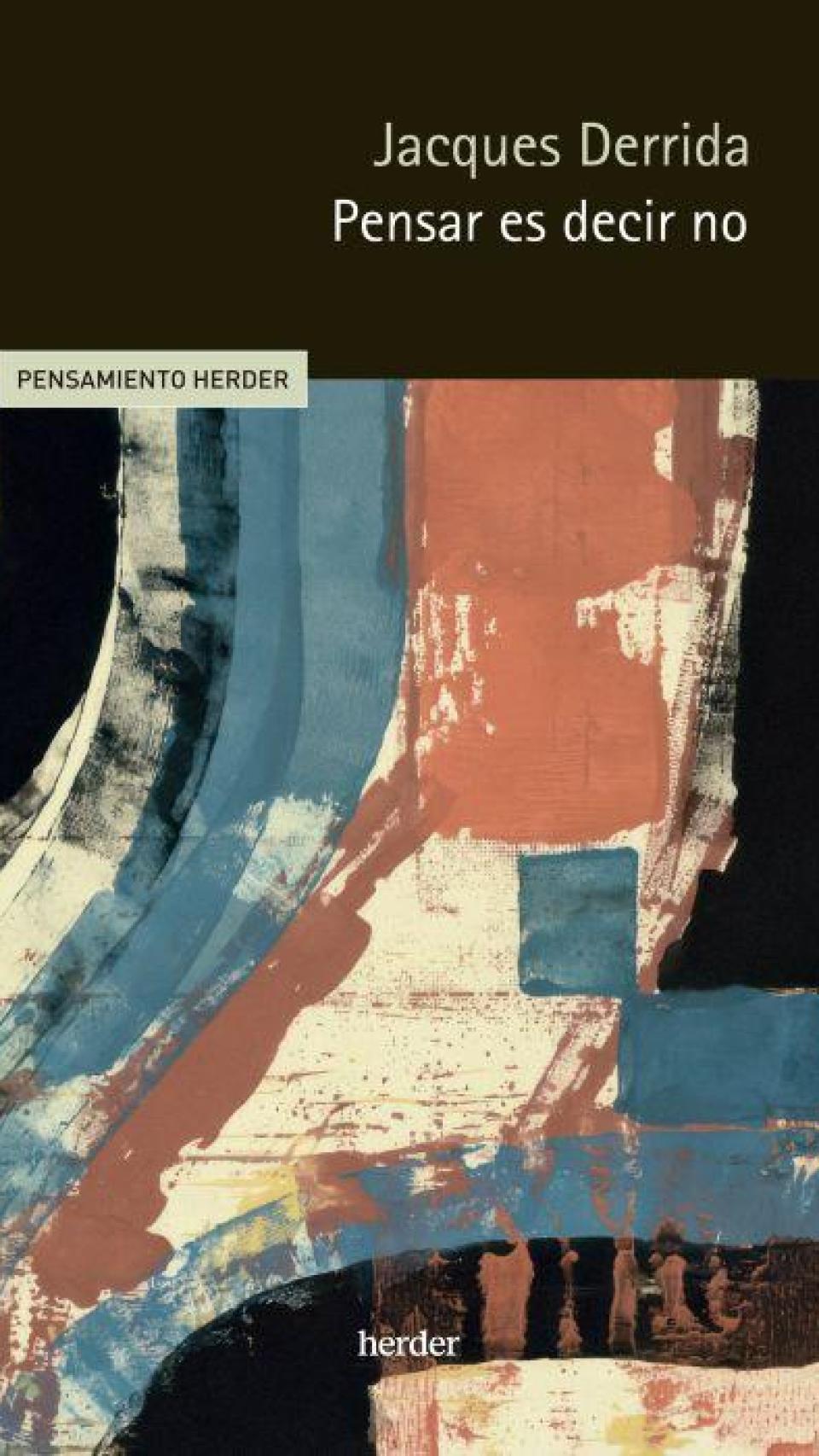
'Pensar es decir no'
¡Cuánto ganaríamos si hoy, a izquierda y derecha, nos dijéramos a menudo esto: “Aunque sea verdad lo que creo, mi pensamiento está equivocado. Se equivoca no porque le falta objeto, sino porque se falta a sí mismo. O, aún más, si se quiere, lo verdadero nunca puede ser objeto de creencia”. De lo cual podemos deducir la absoluta falta de sentido histórico que implica fosilizar a Derrida, un renovador de la actitud escéptica, o utilizarlo como fuente de identidades compactas y arrojadizas. En una de las fichas de trabajo que acompañan a la edición, Derrida apuntó: “La función de pensar no se delega en absoluto”.
En las clases sucesivas, Derrida fue comparando su noción de lo que son el no, la ausencia y la negatividad con muchos grandes nombres de la filosofía occidental: Descartes (maestro o tótem de Alain), Malebranche, Hegel, Bergson, Kant, Heidegger y Husserl. Luego trató de refrendar su concepción de la negación a través del análisis de dos lógicos, Sigwart y Goblot. Sus explicaciones nos sirven para realizar un poco de arqueología antes de que la deconstrucción se desarrollara: parece que lo que interesaba tanto a Alain como a Derrida era radicalizar el escepticismo cartesiano e indagar en las posibilidades del pirronismo clásico.
Le ha sentado bien a Derrida que empiecen a tratarlo como materia de reconstrucción filológica (a cargo de Brieuc Gérard) y no como un tótem indiscutible. No podemos tomar a Derrida, ponerlo sobre un pedestal y hacerle decir lo primero que se nos pase por el magín, especialmente la típica chapa pseudofoucaltiana. Le sienta mejor ser un clásico y no un fósil escolástico y poder beber auténtico pensamiento de sus párrafos e intuiciones. Pruébenlo, léanlo, igual se sorprenden tanto como yo, especialmente si se consideran cómodos habermasianos o bertrandrussellianos. Yo era libre de decirle no a Derrida pero le he dicho sí a este libro lleno de sugerencias brillantes.




