
Arte, filosofía y perversión del comercio
La civilización del séptimo mandamiento o el suicidio (triunfal) del capitalismo
Acantilado publica en español Séptimo: no robarás, el excelente ensayo de Paolo Prodi sobre cómo el poder económico, liberado definitivamente de la política, clausura la era de la modernidad y pone en crisis a la democracia
6 septiembre, 2024 22:45“Al contemplar la paz, veo las mercancías que circulan, los bailes, las casas que se levantan, los viñedos y las tierras que se cultivan, las siembras, los baños, las cabalgatas, las doncellas que celebran nupcias, los rebaños de ovejas…Y veo a hombres ahorcados para mantener la Santa Justicia”. Bernardino de Siena, fraile franciscano y maestro del sermón medieval, describía así la imagen (ideal) de la Europa de 1425, donde la religión cristiana convivía con los inicios de la era comercial.
La historia de la humanidad, igual que la vida de cualquiera de nosotros, se desarrolla en ciclos. Lo que sucedió entonces todavía persiste; lo que pasa ahora ya ocurrió (de otra forma) mucho antes. El devenir no es un hecho lineal, sino una recurrencia circular, igual que las esferas de los planetas en el universo. Si no somos capaces de reconocer por completo el cuadro –igual que los navegantes antiguos ignoraban qué había más allá del horizonte, dado que a sus ojos la Tierra era plana– se debe a que la progresión del tiempo histórico sobrepasa los estrictos límites de cualquier vida. Vemos el acto, pero desconocemos los significados y los quiebros de la obra.

'El cambista y su mujer'
De ahí que no vayamos a entender nunca el presente sin mirar –a fondo– al pretérito, lo mismo que somos incapaces de descifrar una frase si no vislumbramos su extensión: la suma del sujeto, el verbo y los predicados. Paolo Prodi (1932-2016) fue un historiador italiano que en 2009, en paralelo a la última gran crisis económica, escribió un ensayo –Séptimo: no robarás. Hurto y mercado en la historia de Occidente– que ahora acaba de traducir al español (con versión de Andrés Barba) la editorial Acantilado.
Se trata de un libro importante y, por tanto, en su momento pasó desapercibido para buena parte del público; no así para esa inmensa minoría que aún mantiene el anhelo intelectual de entender las cosas. Porque el gran mérito de esta obra, que traza un recorrido por los diferentes significados que ha tenido el robo a lo largo de la historia occidental, es que trasciende el campo de la erudición para mostrarnos –en un gran angular –la fotografía completa del cambio de era que estamos viviendo, sin sospecharlo. La tesis de Prodi es tan sugerente como sus argumentos, con los que se puede estar (o no) de acuerdo, pero que no es inteligente ignorar. Su libro es un excelente diagnóstico de nuestras patologías.
'Séptimo, no robarás'
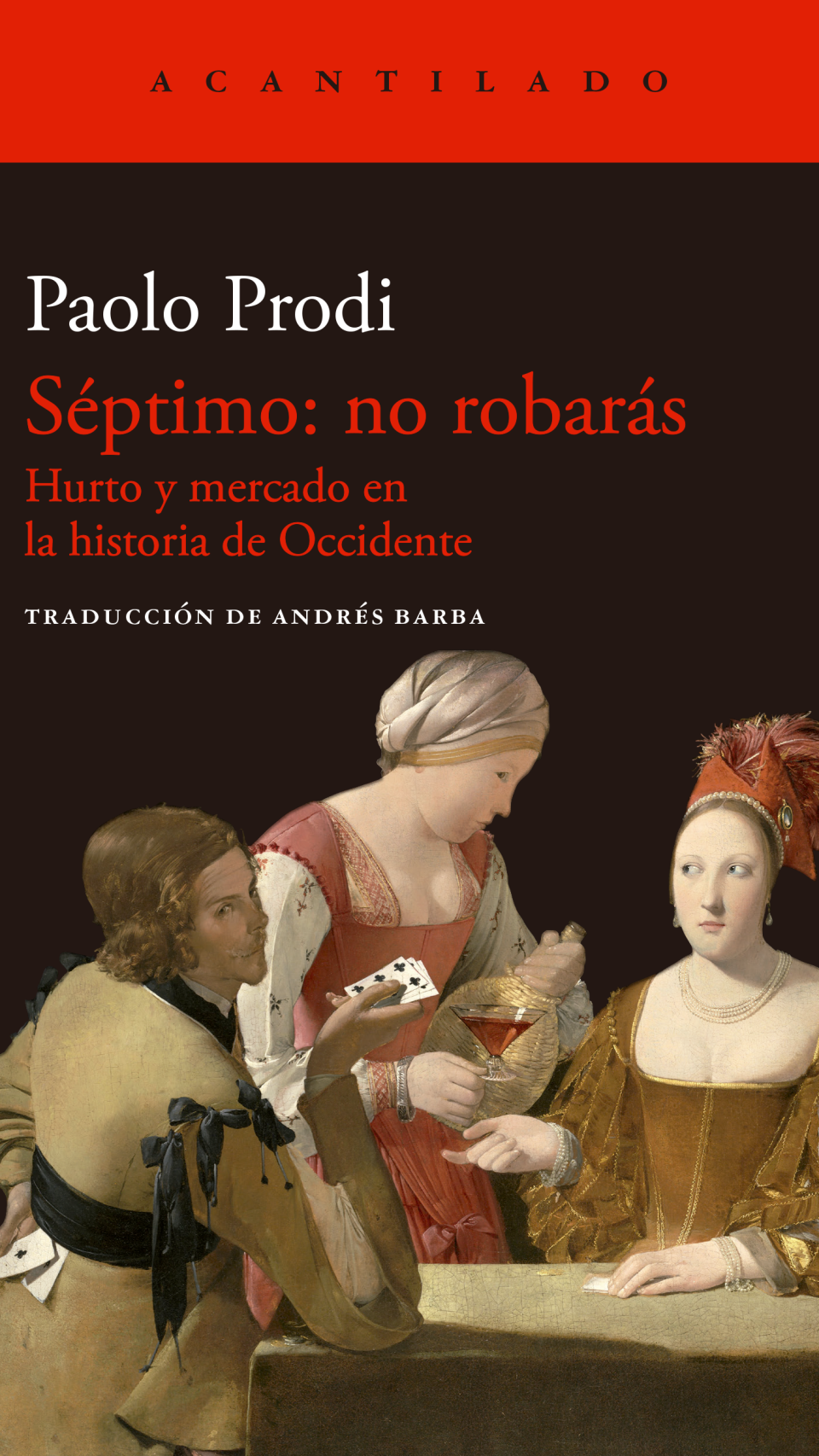
La globalización, aunque dilatada por la pandemia, ha acelerado el curso de la Historia y dirige la nave Tierra hacia una estación desconocida. Vivimos en una época que es, al tiempo, el fin de la modernidad –esa fase de la Historia que se inicia en el Renacimiento y se extiende hasta la Guerra Mundial de 1914– y el principio de un tiempo de incertidumbre en el que la democracia está seriamente amenazada. Paradójicamente, los actuales enemigos del liberalismo son los mercaderes posmodernos. Hombres de negocios. Financieros. Pero su indudable hegemonía no responde ya al vetusto relato del marxismo –la lucha de clases– ni a los cuentos infantiles sobre buenos y malos con los que la izquierda describe la realidad.
La verdad es mucho más compleja. Prodi explora los orígenes de esta metamorfosis cultural en el tránsito entre la Edad Media y la Moderna, cuando se fija el modelo social, político y económico que está derrumbándose. A su juicio, la gran diferencia de Occidente en relación al resto de culturas, atrapadas por la religión, es la consideración del mercado como un sujeto.

Recreación del Ágora de Atenas
Su primera representación física la encontramos en el ágora griega y en el foro romano, pero su simbología trasciende ambos espacios. Las plazas de las ciudades, sin dejar de ser el centro del poder religioso y político de las grandes civilizaciones, también se convierten en el espacio de los negocios. Esta mutación deja una curiosa huella en la evolución semántica del concepto de hurto que, además de designar la apropiación del patrimonio ajeno, comienza a ser entendido como la violación de las normas del mercado, que representan lo que se conoce como el bien común y, tiempo después, con la Ilustración, como el interés general.
El valor de las cosas –que no equivale a su precio– se decide mediante la libre voluntad de un comprador y un vendedor en dichos foros mercantiles. En ellos nace la modernidad: frente a la economía del don, que es la que todavía se percibe en fenómenos como el clientelismo o el caciquismo, el comercio, desligado de la posesión de la tierra, que es el factor sobre el que se han sustentado todas las culturas agrarias, se transforma en un capital móvil (y más tarde en una industria), cuyo crecimiento depende del intercambio plasmado en el contrato mercantil.

'El buen gobierno' (1338-1339)
Es gracias al comercio –explica Prodi en su libro– que Occidente se adelanta al resto de culturas, separando primero el poder de la religión (siglo XI) y disgregando después la identidad ancestral entre Dios, la Monarquía y el Dinero, las tres personas de la Santa Trinidad del Absolutismo. La disolución de este dominio ancestral que provoca la sociedad comercial es la chispa que enciende el fuego del capitalismo temprano. La distancia exacta que separa los paradigmas (cerrados) del mundo primitivo en relación al marco de la modernidad.
Donde había una única estructura dominante, una sociedad de reyes y vasallos, surge espontáneamente una red de intereses mutuos más rica y compleja. Europa salta del monólogo a la dialéctica coral. Esta pluralidad de intereses sociales termina siendo la placenta misma del liberalismo y de las democracias occidentales, aunque tarden muchísimo tiempo que cristalizar.

Recreación de un mercado medieval
Prodi aporta otra clave: la modernidad es un ejercicio de flexibilidad mediante el cual Europa –y más tarde Estados Unidos– es capaz de renovar y reformar, no siempre de forma pacífica o sin tormentos, las relaciones entre el mundo de la política y el dinero. Dicho de otra forma: las civilizaciones antiguas, como la vida de cualquier ser humano, sólo tienen tres fases: auge (nacimiento), esplendor (madurez) y decadencia (vejez). La modernidad, que no es sino la tradición del cambio, como explica Octavio Paz en Los hijos del limo, es perfectamente capaz de mutar, adaptarse y metamorfosearse, combinando (de forma distinta) lo antiguo con lo nuevo. La sociedad ancestral es estanca. La moderna es dinámica.
Lo que relata Prodi en su ensayo es este largo proceso de desacralización –esto es: la secularización– que va desde las “economías palaciegas” de Egipto, Atenas, la Jerusalén en cuyo templo Jesús entró para azotar con ira a los comerciantes, o la Roma imperial, donde el foro todavía era un espacio fundamentalmente político, hasta la emancipación comercial que empieza en el siglo XII y llega hasta principios del siglo XX.
'La Purificacion del Templo de Jerusalén' ( 1609)

El comercio moderno, en efecto, nació en la periferia del sistema. Era considerado una actividad reprobable, sobre todo por la Iglesia. La única manera que tenía un negotiator de conseguir cierta consideración social y liberarse del estigma de su oficio era convertirse en aristócrata, haciendo suyo el ideal nobiliario. A medida que discurre el tiempo, coloniza la sociedad. Este proceso histórico está cuajado de avances, retrocesos y contradicciones. Entre ellas, la más asombrosa es que la Iglesia predicase la pobreza para los demás, pero no para sí misma.
Prodi argumenta que la república internacional del dinero, surgida a partir del comercio medieval, expandida gracias al descubrimiento de América y motor de los sucesivos imperios de ultramar (España, Francia e Inglaterra), siempre cohabita con el poder político, al que obliga a adaptarse a un fenómeno nuevo: la competencia.
Ilustración de la antigua bolsa de Wall Street

Allí donde existe competición, hay tensión, política y, muchas veces, guerra. A lo largo de este largo periodo histórico hubo muchos intentos de regresar al pretérito. Prodi cita los estados teocráticos –donde religión y legislación se confunden, pues existen leyes pero no hay Derecho–, el Estado empresarial del siglo XVIII, los imperios del XIX y los totalitarismos del siglo XX (fascismo, nazismo y comunismo). Todos tienen trazas religiosas, frente al infinito prosaísmo del comercio. Todas estas ideologías (primitivas o nuevas formas de nacionalismo) intentan sustituir la dialéctica social por las identidades tribales, excluyentes y categóricas. El desenlace de su pulso el infame holocausto de los judíos, juzgados como la representación misma de la república internacional del dinero.
Las democracias occidentales, herederas del Estado-Nación nacido con la Revolución Francesa, se impusieron a estos monstruos, pero su victoria no evitaría que el equilibro (imperfecto) entre el poder político y el dinero siguiera desgastándose, ahondando en un proceso que tuvo su canto del cisne con la Primera Guerra Mundial, que coincide con una severa crisis del patrón oro y a la que sigue la Revolución Rusa. Lo que está sucediendo ahora –argumenta Prodi– es que el capitalismo, emancipado por completo de los Estados nacionales, ha comenzado a operar de forma absolutamente autónoma, convirtiéndose en el rostro de un inquietante nuevo totalitarismo cuyas expresiones son la privatización del Derecho público, los monopolios encubiertos, la política de subvenciones, los intereses sindicales que dificultan la competencia y las redes tecnológicas que ya sustituyen a los mercados. El capitalismo global de orden financiero frente a la economía real.

Capitalistas bursátiles de Copenhagen (1895)
“Estamos” –escribe Prodi– “frente a una fusión del poder político y económico inversa a la de las sociedades premodernas, porque desaparece el peso del territorio, se afirma la hegemonía de lo económico sobre lo político y las finanzas reconstruyen un monopolio de poder que elude las leyes de la democracia en la que aún creemos vivir”. La gran paradoja es que este triunfo de la economía a escala planetaria, frente a un poder político incapaz de trascender la lógica del Estado moderno, amenaza la propia supervivencia del mercado tal y como lo hemos conocido desde la Edad Media.
“Lo que ha entrado en crisis no es sólo la relación del mercado con la política o de la empresa con el contexto social en el que opera, también lo ha hecho la relación interna entre los propietarios de capital y la dirección (de las empresas) que ha caracterizado, con las sociedades anónimas, el mercado hasta nuestros días (…) La cuestión es si Occidente podrá preservar la democracia y, con ella, la separación entre el poder religioso, el político y el económico gracias a la dialéctica entre el interés privado y el bien público, expresada en el séptimo mandamiento”. Vivimos en una nueva era. Ya no existe la verdad y la diferencia entre robar y no robar, entre la propiedad privada y el bien común, entre la decencia y el hurto, es cada día más difusa. Galbraith denominó a este nuevo paradigma “la economía del fraude”. También podríamos llamarlo el suicidio (triunfal) del capitalismo posmoderno.



