
Hélène Carrère, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales / FPA
La historiadora que auguró el final de la URSS con Ucrania en primer plano
Carrère, Premio Princesa de Asturias, vio antes que nadie que los nacionalismos acabarían con la Unión Soviética, factores internos que ahora vuelven a ser decisivos con el ataque de Rusia a Ucrania
11 julio, 2023 18:36Hélène Carrère d’Encause, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ha sido eurodiputada y es historiadora, además de la primera mujer designada secretario perpetuo (ella utiliza el masculino) de la Academia Francesa. En El imperio estalla (1978) vaticinó la desintegración de la Unión Soviética por las tensiones nacionalistas, asociadas a incrementos demográficos en las repúblicas asiáticas. Posteriormente ha publicado, entre otros, dos volúmenes (Seis años que cambiaron el mundo: 1985-1991 y La gloria de las naciones), donde analiza la disolución soviética como hecho ya consumado y ajusta su interpretación a lo que finalmente ocurrió.
Los análisis de Carrère coinciden en buena medida con el posterior de Serhii Plokhi (El último imperio), profesor en Harvard que ha dispuesto de los documentos de la administración Bush sobre la crisis. Ambos sostienen que la Unión Soviética fue un imperio equiparable al británico, al francés, incluso al otomano, así su disolución sigue pautas coincidentes. Carrère señala, además, la continuidad entre la Rusia zarista y la reorganización territorial acometida por Lenin y Stalin que configura la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La principal diferencia es que, para Plokhi, la independencia de Ucrania impidió la unión eslava soñada por Solzhenitsyn; Carrère cree más importante que Rusia se erigiese en Estado soberano, abandonando la federación soviética.
El declive económico, el movimiento democratizador impulsado por Mijail Gorbachov y la quiebra del ideal comunista ayudaron a la disgregación. Pero también la composición multiétnica y multireligiosa, los nacionalismos históricos latentes y una estructura federal que nunca fue realmente federal. La unidad se basaba en la Constitución, el Ejército -depositario de la fuerza-, y el Partido Comunista, elemento integrador del todo. Los tres desaparecieron en la crisis.
El triunfo de la revolución de 1917 aprovechó que el ejército ruso, desmoralizado, estaba ocupado en el frente y no pudo ser utilizado contra los revolucionarios. En el proceso de desintegración de la Unión Soviética también aparece un ejército hundido tras la traumática retirada de Afganistán y la desaparición del Pacto de Varsovia.
Carrère explica así los efectos de la repatriación de las fuerzas desplegadas en Europa oriental: “El ejército había sido el niño mimado del régimen soviético, y de pronto se convirtió en el ‘pariente pobre’, al que nadie quiere ayudar”. Así que “pese a la ayuda alemana, la URSS se vería sobrepasada por esos soldados cuyo regreso señalaba su fracaso y el de su ejército. No había nada preparado para acogerlos. Las tropas que volvían de la RDA, consideradas hasta entonces como la élite del ejército soviético, acabarían dispersas por todo el país”.

El último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov / EFE
El intento del golpe de Estado de agosto de 1991 fue obra de militares en connivencia con el sector más conservador del partido. Creían que la actitud de Gorbachov llevaría al desastre y, claro, al fin de sus privilegios. La intentona acabó en un fiasco.
Si Chernóbil liquidó la confianza en la tecnología soviética, el golpe hundió la credibilidad de los militares. Estados Unidos dudó desde el primer momento sobre su capacidad. “Esto no parece un golpe convencional, señor presidente. No son muy profesionales. Tratan de hacerse con los principales centros de poder de uno en uno; pero un golpe que se lleva a cabo de forma gradual, no puede triunfar”, dice un informe remitido a Bush.
Su fracaso disparó los temores de las repúblicas que proyectaban independizarse, acelerando los procesos. En especial el de Ucrania, promovido por exdirigentes comunistas, como Leonid Kravchuk, convertido en “profeta de la nueva religión de la independencia” (Plokhi).
Los golpistas aprovecharon que Gorbachov estaba en Crimea y trataron de aislarlo, cortándole los teléfonos para evitar que negara su apoyo y buscara ayuda internacional. Liquidada la intentona, se ordenó ocupar el Ministerio de Defensa para impedir la destrucción de documentos por los golpistas. Algunos de los compinchados intentaron eliminar los rastros, pero en su precipitación metieron los papeles en las trituradoras sin sacar clips, inutilizándolas. La multitud congregada en el exterior abucheó a quienes abandonaban el edificio cargados de elementos asociados a la opulencia y la corrupción: salchichas, ahumados y licores.

Soldados ucranianos, entrenando en las proximidades de la frontera con Rusia, cerca de Crimea, ante el temor a una invasión del país / EFE / EPA / OLEG PETRASYUK
Dos militares se suicidaron. También lo hizo un alto funcionario del Comité Central, Nikolái Kushina, convencido de que se descubriría que parte del dinero enviado a países extranjeros para apoyar causas de izquierdas acababa en cuentas privadas.
Pero ¿fue la Unión Soviética realmente un imperio como sugiere Carrère? El término lo emplean regularmente historiadores, analistas y políticos occidentales. La fórmula más llamativa la acuñó Ronald Reagan: “el imperio del mal”. Una visión que compartía George Bush. Tras la disolución de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991, afirmó: “La Unión Soviética ha desaparecido. Es una victoria para la superioridad moral de nuestros valores”.
El historiador Josep Fontana (El siglo de la revolución), señala: “Bush proclamó siempre en público su amistad por Gorbachov, pero se esforzó por asegurarse de que la falta de recursos le llevase al fracaso”. Su principal preocupación “era que una posible disolución de la URSS dejase las armas nucleares, que estaban desplegadas en cuatro repúblicas (Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajstán), en manos poco fiables”. Resuelta la cuestión, “comenzó a precipitar el fracaso de Gorbachov”.
En febrero de 1992 Bush afirmó que el triunfo suponía cambios “casi bíblicos en su magnitud”. Finalmente, se había “ganado la guerra fría por la gracia de Dios”.
Diversidad cultural y lingüística
El imperio construido por los zares era diferente de los europeos. Éstos tenían colonias lejanas, lo que será definitivo cuando decidan independizarse. Rusia, en cambio, dispuso siempre de un territorio amplísimo, escasamente poblado y, tras la II Guerra Mundial, no se anexionó los países limítrofes (Polonia, Hungría, Rumanía, etc) sino que formó una especie de cordón sanitario frente a las amenazas que esperaba de Occidente.
Estaba, eso sí, el problema de la diversidad cultural, lingüística y hasta religiosa, pero la contigüidad daba al conjunto una perspectiva de unidad que facilitó su mantenimiento tras la revolución. Además, España, Francia o Inglaterra explotaron sus colonias. No ocurrió lo mismo con algunos territorios de la URSS, en ocasiones favorecidos por su pertenencia a la Federación, aunque perjudicados por la economía de especialización productiva. Que algunas repúblicas obtuvieran beneficios de su pertenencia a la Unión resultará esencial para que el gigante ruso, tras declarar su propia independencia de la Unión Soviética, acepte que esas repúblicas se conviertan en independientes. Evitaba tener que ayudarlas y se libraba de focos de conflictos territoriales emponzoñados.
No fue el caso de Ucrania. Yeltsin se empleó con fuerza para mantenerla unida a Rusia junto a Bielorrusia, amenazando incluso con activar las reivindicaciones territoriales sobre el Donbass y Crimea. Fue inútil. Finalmente, Rusia cedió a cambio de que Ucrania desmantelara los arsenales nucleares de su territorio, como quería Bush, quien había priorizado neutralizar la dispersión nuclear. Mientras que el reconocimiento de la independencia de las repúblicas bálticas (Estonia, Letonia, Lituania) fue inmediato, el de Ucrania se hizo esperar hasta tener la garantía de que las nuevas autoridades renunciaban al armamento nuclear.
Estructura burocrática
Gorbachov, señala Carrère, no percibió nunca el peligro de la disgregación. Hablaba de la “amistad de los pueblos, el respeto a las culturas nacionales y la dignidad nacional” de todos los territorios. Las repúblicas debían aceptar que “el interés general prevalece sobre los intereses particulares de las naciones”. En diciembre de 1991, cuando ya estaba todo decidido y hasta Rusia y Bielorrusia habían optado por la independencia, Gorbachov realizó un último intento para lograr lo que creía la solución más racional: el mantenimiento de la Unión, sacrificando las repúblicas bálticas, Moldavia y, como mucho, Armenia y Georgia.
Todas ellas habían dado ya pasos irreversibles hacia su independencia, siendo reconocidas por los países occidentales. En el caso de las repúblicas bálticas, las presiones de Estados Unidos fueron considerables. James Matlock, embajador estadounidense, notificó a Gorbachov que condicionaba la ayuda económica a que no se utilizara la fuerza. Bush conocía la debilidad soviética y exigió también (y obtuvo) el fin de las ayudas a Cuba y Afganistán.
En diversos territorios había sentimientos nacionalistas arraigados que afloraron al amparo de la glasnost (transparencia) impulsada por Gorbachov. Sobre todo en Estonia, Letonia y Lituania, Georgia y Armenia. En otras repúblicas el estallido tuvo motivos diferentes. Apunta Fontana: “En las antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso y de Asia Central los miembros de la vieja nomenclatura del Partido aprovecharon la progresiva debilidad del imperio para crear una estructura burocrática privilegiada que, cuando llegó el momento de la separación, apeló a la nacionalidad para perpetuarse en el poder”.
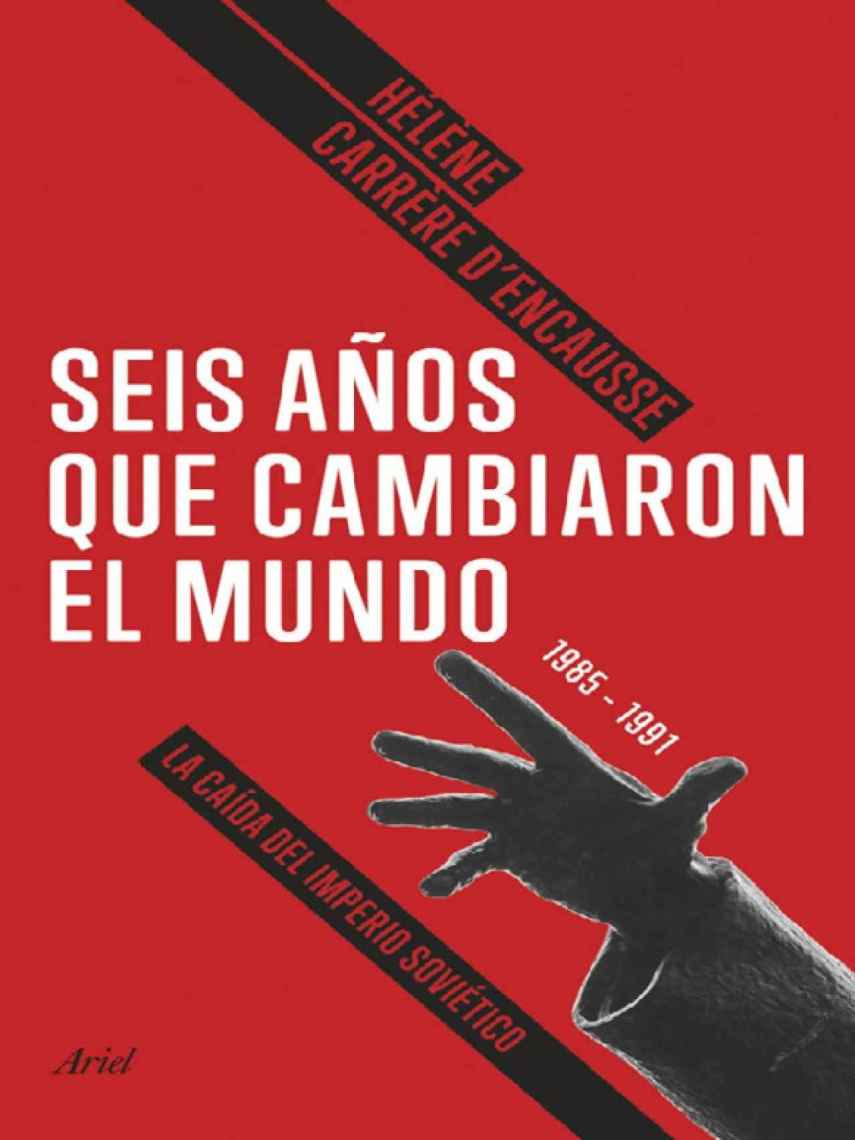
Portada de uno de los libros de Hélène Carrère
Uzbekistán, cuarta república por población y la más importante de las musulmanas, fue durante años modelo de integración, según su máximo dirigente, Sharif Rashidov. Tras su muerte en 1983 emergieron las dudas. La producción de algodón no alcanzaba la mitad de lo anunciado. No sólo estaban corrompidas las cifras de las cosechas. El nepotismo era general. En la enseñanza superior las evaluaciones respondían a criterios familiares o a sobornos. Para ser profesor pesaba más la pertenencia nacional que la aptitud. Había conexiones entre los poderes políticos y grupos mafiosos sicilianos y estadounidenses que controlaban el narcotráfico, la prostitución y, si era necesario, eliminaban un rival político o sentimental a precio módico. Cuando Moscú intentó poner orden, los uzbekos denunciaron un ataque a su identidad nacional.
Los independentistas prometían el paraíso si se consumaba la escisión. El propio Yeltsin utilizó este argumento tras ser elegido presidente del Parlamento ruso en 1990: “El gobierno central explota cruelmente a Rusia, le escatima su ayuda, no piensa en el futuro. Debemos poner fin a estas relaciones injustificadas”.
Cuando en 1986 se descubrió en Kazajistán la existencia de una corrupción extendida, que implicaba a la dirección del partido, se destituyó al secretario del PC local, Dinmujamed Kunaiev y se nombró a Guenadi Koblin, que era ruso. Kunaiev era sospechoso, escribe Carrère, de comportarse “como el líder de un clan, ignorando la corrupción y la criminalidad”. Las masas salieron a la calle al grito de “Kazajistán para los kazajos”. Gorbachov eligió a un dirigente local, Nursultán Nazarbáyev, que pronto se convirtió en el máximo defensor de la independencia.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski / EFE
Hubo diferencias entre los procesos de independencia de las diferentes repúblicas, pero las pautas fueron similares, según hubiera o no en el territorio un conflicto étnico (en Azerbaiyán y Armenia, sobre todo). Primero se declaraba que los parlamentos y las leyes locales prevalecían sobre la Unión. A continuación se proclamaba la soberanía local y se establecía el uso prioritario o exclusivo de la lengua local. En Moldavia se reinstauró el alfabeto latino y se abandonó el cirílico impuesto tras la revolución. También se procedía a incautar los bienes de la Federación y se amnistiaba a quien fuera llamado a filas y se negara a presentarse.
Se suponía que el ejército hermanaba a hombres procedentes de las diferentes repúblicas. En absoluto. En los cuarteles se reproducían los mismos prejuicios y privilegios que en el resto de la sociedad. “Todo trabajo desagradable era para kazajos y uzbekos. Pero los bálticos no son menos víctimas de la brutalidad en el servicio militar” (Carrère). Al final, los nuevos estados independientes exigían la retirada de un ejército percibido como “de ocupación” y fuente de agravios. Cada territorio procuró dotarse de sus propias tropas, imponiendo el idioma local, según recomendaba el consejero de Seguridad de Estados Unidos, Zbiginiew Brzezinski: “La orden de defender la nación tiene que darse en la lengua nacional”.
Y así la nación se hizo Estado y habitó entre nosotros.





