
El director de cine Luis Buñuel, con un fusil
Luis Buñuel, 'blood cinema'
El director de cine aragonés sintió toda su vida fascinación por las armas, una pasión obsesiva que sirve al norteamericano Guy H.Wood de clave para interpretar su obra
23 septiembre, 2021 00:00El verano nos llevó a rebuscar entre la amenazante pila de libros pendientes y elegimos uno que pasó desapercibido, Las armas de Buñuel, del catedrático norteamericano Guy H. Wood, un ensayo sin lugar a dudas estrafalario cuya tesis principal –citamos casi textualmente– se resume en que no hay manera de comprender de forma cabal la vida y obra de Luis Buñuel sin prestar atención a su manía armamentística. Para aquellos que, de la mano de Santos Zunzunegui (obligado parece citar su pionero opúsculo El extraño viaje. El celuloide atrapado por la cola o la crítica norteamericana ante el cine español, 1999), conocimos esa etiqueta de blood cinema –a partir del título de la monografía de Marsha Kinder– bajo la que los académicos norteamericanos acopiaban nuestras desdichas en el intento de explicar un cine tan bruto y destemplado, el obsesivo prurito detectivesco de Wood nos era reconocible.
Algo de la superficialidad de los estudios culturales y de la resaca psicoanalítica que fundamentaron aquellos libros de los años ochenta y noventa se transfiere a las investigaciones del cátedro, quien, infatigable, se obliga a atar las formas estéticas del aragonés a un contexto de género: todo se arracima en el tronco del exhibicionismo masculino, de un machismo pletórico si bien, a la vez, inseguro, como amenazado por la impotencia, y que se gestó en una juventud de tiros, sangre y muerte.

Dibujo del fusil fotográfico de Etienne Jules Marey
Claro que si aquí se amontonan los tópicos del instinto, el fetichismo y la castración –se regresa, como no podía ser de otra manera, al fantasma del padre, negociante de armas en Cuba, aunque se deje aparcado el recurrente tema de la atracción incestuosa con la madre y casi no aparezca Dalí– alrededor del consabido coleccionismo armamentístico y la declarada pasión cinegética de Buñuel, Wood, en su minuciosa y febril contabilidad de disparos y armas (antiguas, largas y cortas-modernas) que poseyó el cineasta –y que se consignan en un asombroso capítulo–, se ve obligado a teorizar sobre esta acumulación de pistolas, rifles y armas blancas.
Su epítome está representado en El río y la muerte (1955), con su fabuloso reguero de muertos por centímetro de celuloide, en las agresiones ópticas inaugurales de Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930) o en la particular crueldad etnográfica de Las Hurdes, tierra sin pan (1933). Es decir, desde que Buñuel transformara la descripción de un acto surrealista en su definición canónica –aquello de, en términos de Breton, salir a la calle y disparar al azar contra el transeúnte– en arte.
En este tortuoso camino, Wood, sin llegar nunca a nombrarlo, se aproxima, en los meandros más atractivos de su reflexión, y al tiempo que acumula justificaciones a sus exageraciones, a aquel fértil concepto de la solidaridad de las máquinas que acuñara Raymond Bellour al desarrollar (y un poco delirar) el íntimo parentesco entre el cine y el tren, rastreable desde la mítica toma inaugural de los Lumière. Además de por la coincidencia temporal, el francés hacía recaer en ambos medios de transporte –uno físico y otro espiritual, incluso moral para algunos– una afinidad íntima que explicaría una parte de la dimensión estética de las aplicaciones industriales y de entretenimiento del cinematógrafo.
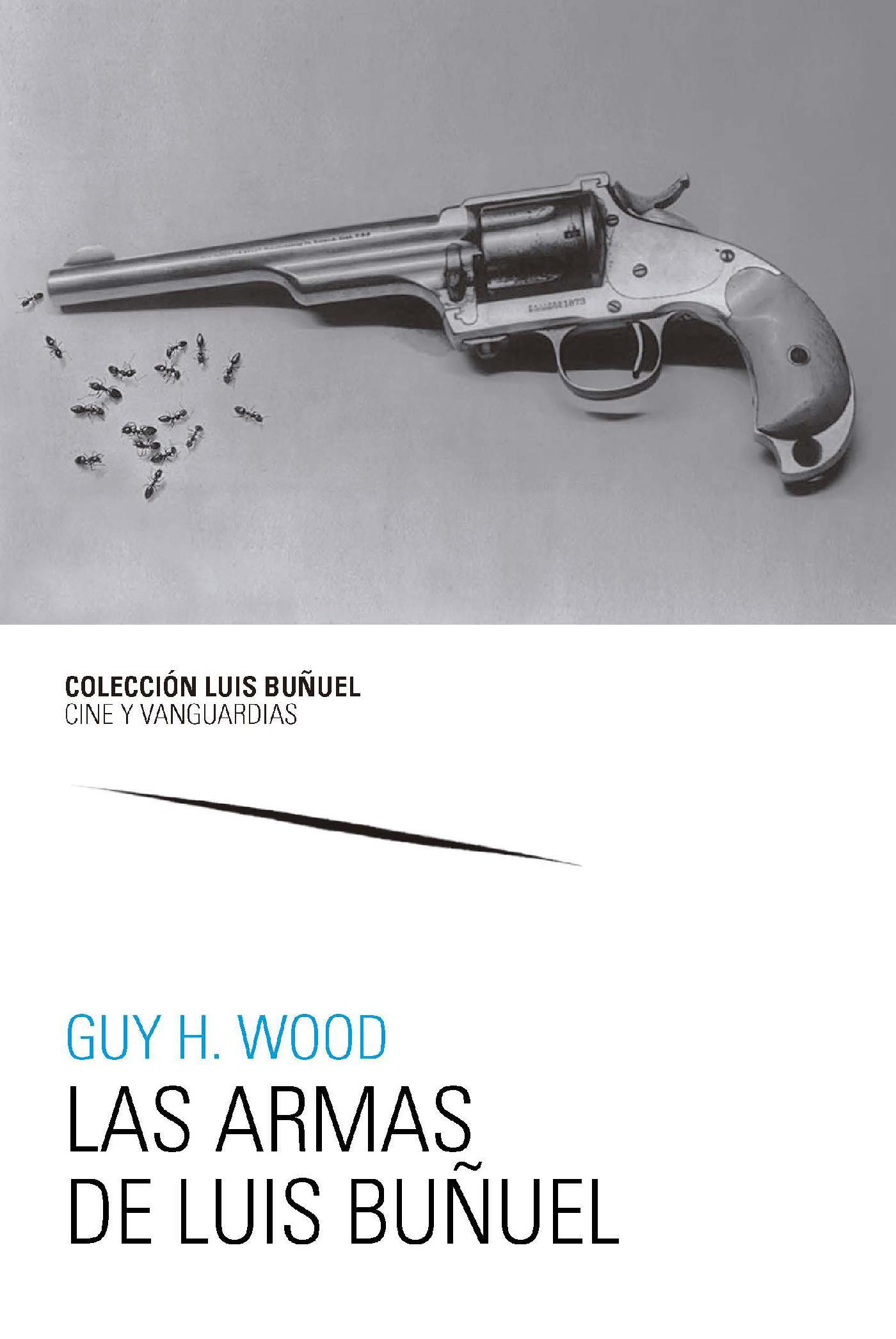
Las armas de Buñuel
Sería algo que el espectador no conoce, sino que siente sin poder localizarlo del todo, y donde simpatías y paralelismos –por ejemplo, entre el mecanismo de arrastre del proyector y las ruedas de la locomotora; o entre la ventanilla que enmarca al pasajero y el rectángulo del fotograma que recorta el mundo–, amén de denunciar sin consecuencias brechtianas la mecánica bajo nuestra suspensión de la verosimilitud ante la ficción, explicarían nuestras ensoñaciones diurnas: esa sensación de que nuestro cerebro es un pequeño cine en potencia, una insignificante cámara oscura privada, y que hay experiencias –desde las propias del flâneur a las que podemos vivir en un coche o en cualquier otro medio de locomoción– que excitan el sentimiento de que en la vida vamos, mientras nos dejan, rodando una película anónima y de un solo espectador.
Así, la gran intuición de Wood –lo que salva el libro e invita a la lectura polisémica de su título (los medios de defensa, los instrumentos de agresión de Buñuel)– recae en la exploración de la posibilidad de que la pistola sea otra máquina-cine, en espiar otra nueva solidaridad entre mecanismos. No es original esta aproximación, como se sabe. Y sin remitirnos a los primeros pasos de la estroboscopia –el revólver fotográfico de Janssen, o el más famoso fusil fotográfico de Marey–, o al vocabulario compartido entre juegos de lenguaje –el militar, el cinegético y el fotográfico (apuntar, disparar, cargar, tirar, etc.)–, se podrían señalar, en el fértil y siniestro cruce de guerra y cine, las teorías de Paul Virilio, Chris Marker o Harun Farocki.
Con estos conceptos, lo interesante, en el caso de Buñuel, sería buscarle al errabundo por antonomasia ese lugar en la historia del cine que nunca ha quedado del todo claro. Quizás convendría concluir que, más que un surrealista, Buñuel fue un naturalista de la estirpe de Von Stroheim, y que sus universos pulsionales –estadios pre-civilizatorios– no eran los de la acción, los de un tiempo reflejado de manera indirecta en el movimiento de la peripecia, en visiones y audiciones, proyectadas hacia un fin.

La agresión inaugural, Un perro andaluz (1929)
Junto al responsable de Avaricia (1924), a Buñuel, en este sentido de la cámara como punto de mira, también le convendría la parentela, por supuesto, de Hitchcock –otro cineasta de imágenes fuertes, pensantes–, y quizás de Michael Powell; a saber, del cine como autarquía algo enfermiza (y de la cámara como indiscutible amenaza). Puede que, a fin de cuentas, de aquella famosa frase cocinada entre Griffith y Godard (Film is a girl and a gun), sirva, en el caso del aragonés, el segundo término, el arma, el ataque destemplado, un asunto de garras, en lo que Bachelard resumiera el arte de Maldoror, del tan querido, por Buñuel y compañía, Lautréamont: un bestiario desplegado para la agresión.
La idea, si sugerente, lo es por el difícil encaje del cineasta entre sus iguales y en las distintas industrias –de la España republicana a Hollywood y México– en las que tuvo que desarrollar su profesión. Puede que ahora, gracias a Wood, se puedan añadir pasajes entre el arte venatorio –en especial la capacidad imaginativa del cazador, su naturaleza de fabulador de escenas imaginarias a la hora de colorear correrías cinegéticas– y el cinematográfico, proceso en el que este predador con remordimientos, habría logrado domesticar el salvajismo demoniaco de sus primeros disparos (los inolvidables espasmos sádicos de Un perro andaluz y La edad de oro) para adaptarlos a particularísimos entramados perceptivo-afectivos, en un despliegue de motivos y una coreografía de miradas acechantes y deseantes no exenta de sorna, como el académico muestra en su finísimo análisis de Susana, demonio y carne (1951), cumbre mexicana en la que Buñuel reafirma su verdadero rearme en aquella inigualable etapa.
 Por último, y para trascender lo estrecho del planteamiento de Wood, más pendiente de las marcas y los modelos de las pistolas, revólveres y rifles de la colección Buñuel (y de conseguir la foto correcta de cada una de las piezas; no extraña que Rafael, hijo del cineasta, convenciera a su hermano Juan Luis de que el ensayista bien podría ser un trumpista enmascarado que querría justificar la libre circulación de armas a partir del caso de un célebre amante del tiro al blanco), que de indagar en las consecuencias fílmicas de esta pasión íntima, podríamos apoyarnos en otro libro coetáneo al de Wood, para advertir sus virtudes.
Por último, y para trascender lo estrecho del planteamiento de Wood, más pendiente de las marcas y los modelos de las pistolas, revólveres y rifles de la colección Buñuel (y de conseguir la foto correcta de cada una de las piezas; no extraña que Rafael, hijo del cineasta, convenciera a su hermano Juan Luis de que el ensayista bien podría ser un trumpista enmascarado que querría justificar la libre circulación de armas a partir del caso de un célebre amante del tiro al blanco), que de indagar en las consecuencias fílmicas de esta pasión íntima, podríamos apoyarnos en otro libro coetáneo al de Wood, para advertir sus virtudes.
Por último, y para trascender lo estrecho del planteamiento de Wood, más pendiente de
Se trata de otra monografía sobre las relaciones de otro grandísimo cineasta con la tecnología: Godard/Machines. Escrito por algunos de los mejores críticos del país vecino (Bergala, Païni, Faroult, Baecque, Albera, Uzal…), este libro supone una sugerente intensificación de las mejores intuiciones del dedicado a Buñuel, ya que aquí –en los capítulos que analizan los vínculos de Godard con cámaras, magnetófonos, juke-boxes, automóviles, mezcladoras, mesas de montaje o fotocopiadoras– se supera la acumulación de citas con el objetivo de dirimir en profundidad ese suplemento estético, intelectual y político que el cineasta convoca al utilizar una máquina, el cine, para filmar otras que le son vecinas, a veces con interdependencia genética.

Godard y la famosa cámara Aaton que mandó diseñar a Jean Pierre Beauviala
Apoteosis de las machines-cinéma, en el sentido que atribuimos a Bellour, perseguir la carrera de Godard, cineasta que ha acompañado cada mutación de su obra –en cada ocaso y renacimiento de su cine– con un cambio tecnológico –del formato tradicional al celuloide amateur, luego al vídeo, o de éste al digital hasta llegar al 3D o al audiovisual de la telefonía móvil, con regresos al nitrato de celulosa—, supone advertir la necesidad que tuvo el cineasta de conocer sus herramientas y comprender las restricciones que imponían a su creatividad. Asumir que para cambiar algo de verdad en el cine había que aliarse con las potencialidades ocultas de las máquinas convocadas, sobre todo para contrarrestar sus usos más perezosos (profesionales e ideológicos).
Como conjetura Wood y sabe Bergala, este rodeo entre máquinas nos trae noticias de un placer de cine que no se encierra en el guión de una película. Es un gozoso llamado subterráneo, una insinuación vertical. Si Buñuel fue un pionero en las atracciones mediante los desgarros de un inaugural cine armado, nadie ha llegado más lejos que Godard en su callado magisterio (la artesana curiosidad por las implicaciones del funcionamiento de los artilugios), allí donde todos los aparatos –de la máquina de escribir a la Steenbeck, de la mesa de mezclas a la grabadora U-matic– parecen aunar fuerzas (una obra hecha ante nuestros ojos, un pensamiento en acción) y conjurarse al lado de este Virgilio, en trance de morir pero incansable en la exploración de los intersticios entre imágenes y sonidos, recolectando las chispas que nacen de arrimar aquellas ideas no demasiado dispuestas a compartir espacio, a arriesgar dialécticas.





