
Una escena de 'Un amor', de Isabel Coixet
'El amor' de Coixet: relaciones tóxicas y deseos inconfesables
La cineasta adapta la novela de Sara Mesa, una fábula dramática sobre la complejidad del deseo sexual femenimo situada en un entorno rural, con una austeridad visual que depura y potencia su virtuosismo como directora
8 noviembre, 2023 14:46En los años setenta del pasado siglo, el cine norteamericano produjo varias películas con aires de cautionary tales para urbanitas:¡cuidado con irse al campo (sobre todo si es sureño) porque no es tan bonito como lo pintan y está lleno de perturbados! Las dos más icónicas fueron Deliverance de Boorman y La matanza de Texas de Tobe Hooper, pero hay también alguna rareza de serie B reivindicable como Carrera con el diablo y una muy cruda cinta de explotación, I Spit on Your Grave, aquí conocida como La violencia del sexo, en la que una escritora neoyorkina se lanzaba a un retiro campestre en busca de paz e inspiración y se enfrentaba a unos lugareños horripilantes.
La protagonista de Un amor no es escritora, pero también trabaja con las palabras porque es traductora. Y también busca refugio en un pueblo y se topa con varios personajes masculinos a cual más tóxico (los femeninos tampoco es que sean muy presentables). La primera diferencia obvia entre La violencia del sexo y Un amor es que la primera es una cinta de explotación, del llamado género de rape and revenge, cuyo esquema es muy primario: hay un acto de violencia que es vengado con varios actos de violencia más extrema si cabe. En cambio, Un amor es muchísimo más compleja: la violencia es menos explícita y más que con los personajes masculinos, la protagonista se enfrenta consigo misma, con sus miedos, sus demonios y sus deseos. Parte del mérito es de la sólida novela de Sara Mesa del mismo título que adapta Isabel Coixet en esta película, la más depurada y redonda de las que ha rodado hasta la fecha. Una obra de madurez que incomoda y conmueve.

Isabel Coixet, durante el rodaje de 'Un amor'
El mencionado imaginario americano de ruralismo hostil también da sus frutos en nuestro país. El año pasado nos llegó la contundente As bestas de Sorogoyen, cargada de una tensión irrespirable que acababa estallando de forma brutal. En Un amor la tensión es más soterrada y su estallido algo más contenido. Ambas convierten el paisaje en una presencia opresiva: aldeas en valles rodeados de aplastantes montañas, frío, humedad y lluvia. La de Sorogoyen estaba ambientada en Galicia, la de Coixet está rodada en La Rioja y hace un uso prodigioso del sonido para generar un clima asfixiante: los ladridos de los perros, el viento que se cuela por las rendijas, las goteras que repiquetean… La de Sorogoyen es un thriller rural que exuda testosterona; la de Coixet, más introspectiva, deriva hacia los inestables territorios del deseo.
En ambos casos los protagonistas son urbanitas que se instalan en el campo con cierto candor y se topan con un entorno no precisamente bucólico. En la película de Coixet, el casero que le regala un perro a la protagonista la acusa de consentirle demasiado y le avisa que eso acabará trayéndole problemas; más adelante, ella se queda horrorizada al enterarse de lo que ha hecho su amante con unos gatitos recién nacidos; la vida rural no es apta para blandengues. Pero lo peor del pueblo es lo que dicen los lugareños de Un amor: “Aquí todos nos conocemos”. No es un eslogan solidario, sino una advertencia de cómo una comunidad cerrada aplasta al individuo y se ceba con el foráneo recién llegado.

Los personajes de 'Un amor'
Sara Mesa, la escritora a la que adapta Coixet, es una de las mejores noticias que ha dado la literatura española reciente. Lleva años demostrándolo con novelas apabullantes como Cicatriz, Cara de pan, Un amor y La familia. Es de esos autores que -como Thomas Bernhard, Yasmina Reza, Michael Haneke o Ruben Östlund, cada uno con sus armas, desde el sarcasmo a la crueldad- buscan incomodar al lector o espectador, sacarlo de su zona de confort, plantearle preguntas embarazosas y colocarlo ante un espejo no muy favorecedor.
Llevar al cine Un amor no era tarea fácil y además hay una máxima que dice que las buenas novelas suelen dar pie a malas películas. Hay notorias excepciones y esta sería una de ellas. En este caso se trata de una adaptación muy fiel, que apenas prescinde de nada y hace muy pocos cambios relevantes. El más significativo: en la novela la protagonista realizaba traducciones comerciales y ha dejado su trabajo porque cometió un pequeño hurto absurdo que la forzó a marcharse. En cambio, en la pantalla traduce en procesos de admisión de refugiados y abandona porque las historias que se ve obligada a escuchar la desasosiegan. El recurso de Coixet -con reiteradas imágenes de una mujer africana relatando su terrible historia- puede parecer al principio forzado, pero acaba encajando muy bien.

Cartel de 'Un amor' de Isabel Coixet
A la cineasta, que tiene querencia por el lirismo, los diálogos literarios, los tintes melodramáticos y las imágenes vistosas, le sienta muy bien el corsé que le impone la aspereza de Mesa. Adaptarla la constriñe a cierta austeridad visual -bordeando en ocasiones el voluntario feísmo- y a unos diálogos secos, sin florituras. Esta férrea disciplina, en lugar de limitarla, depura y potencia sus virtudes como directora. Su identificable talento visual aflora en esas imágenes de la protagonista envolviéndose en una cortina, en el virtuosismo con el que encuadra a los personajes, en la sabiduría con la que potencia la tensión latente en diversas escenas…
En una primera lectura apresurada se podría entender Un amor como una aproximación a la toxicidad masculina, muy en línea con la actualidad (Coixet ha abordado en tema en el reciente documental sobre abusos El techo amarillo). Está claro que los tres hombres con los que interactúa la protagonista al llegar al pueblo no han oído hablar en su vida de las nuevas masculinidades. El casero que le alquila una casa ruinosa es un tipo de ademanes agresivos y ostentosamente machista, al que la directora perfila haciendo que siempre invada el espacio de su inquilina, acercándosele demasiado cuando le habla, de modo que en su presencia hay siempre una amenaza latente. El vecino -en la novela es el hippie- es un tipo insufrible, seductor de pacotilla, que se da aires de artista con sus espantosas vidrieras y es un modelo de manual de mansplaining (uno de los varios anglicismos que nos han traído los nuevos tiempos). El tercero es el más complejo y el más importante en la trama: un individuo huraño, muy corpulento, al que llaman el alemán.
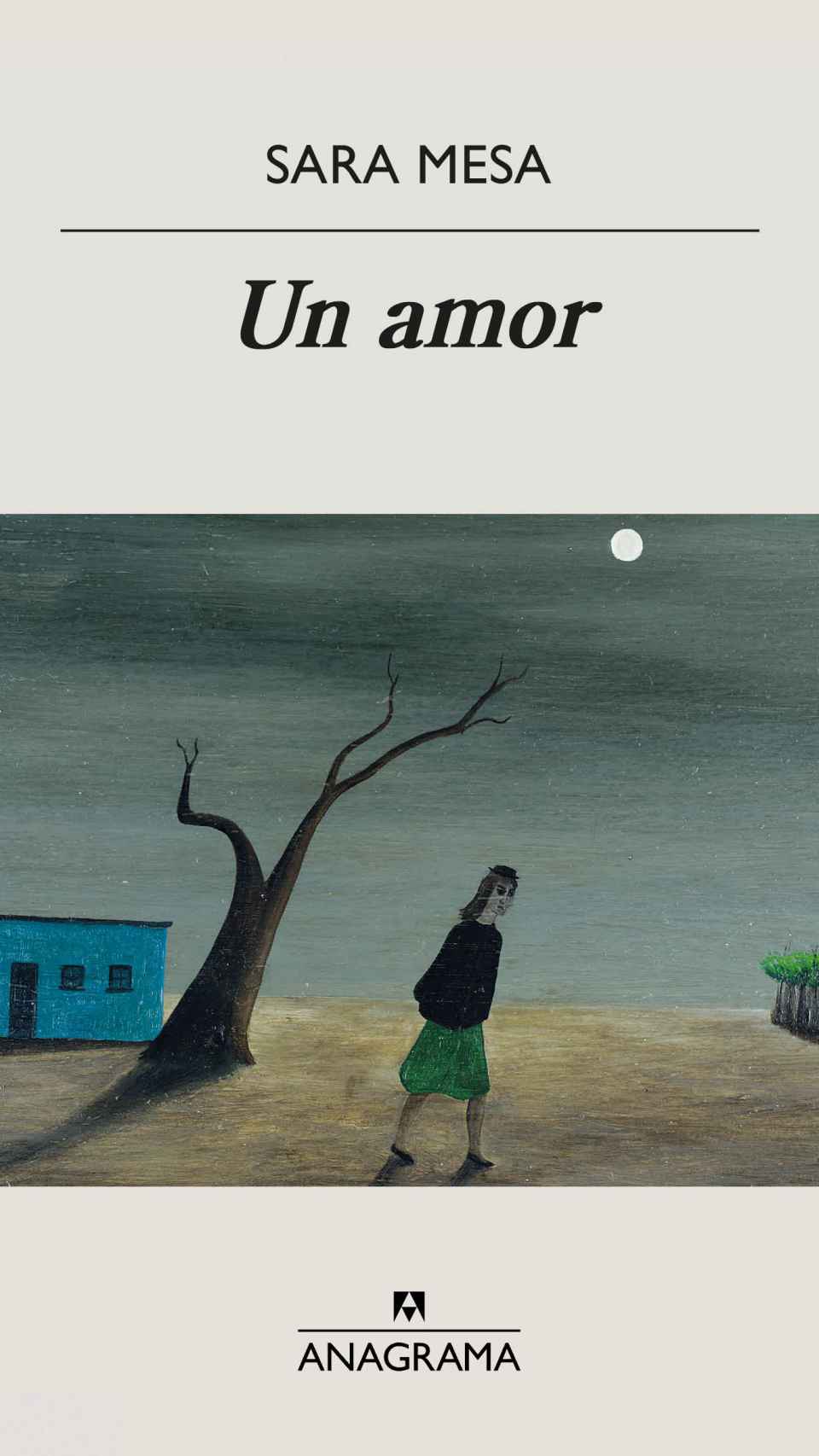
'Un amor', de Sara Mesa
Hay otros personajes de cierta relevancia: la chica que atiende la tienda del pueblo; una pareja de pijos de la capital que pasa los fines de semana en su casa con piscina y se empeñan en vestir a sus dos pobres hijas como si cada día fueran a hacer la primera comunión, y un anciano que cuida de su esposa aquejada de demencia, pero capaz de enterarse de todos los chismes del pueblo.
Si Un amor se quedase en el retrato de las masculinidades tóxicas, sería una más de las plúmbeas películas con mensaje social que abundan en el cine español. Pero la novela de Sara Mesa y la cinta de Coixet van mucho más allá al desarrollar la relación de la protagonista con el alemán. Este le hace a la protagonista una propuesta muy directa que se convierte en el primer gran punto de giro: sexo a cambio de arreglarle las goteras. Pero la cosa no se queda ahí. Tras aceptar este trueque, ella busca la compañía de ese hombre tosco -o eso cree ella- porque se siente sexualmente atraída por él. Y ahí todo se precipita hacia los turbios meandros del deseo.
Hablar hoy en día de mirada femenina puede sonar a manido, pero aquí la hay, como en Creatura de Elena Martín, estrenada en septiembre. En ambas hay una mirada sobre el deseo femenino y sobre los prejuicios masculinos ante él (en cuanto se corre la voz de la relación de la protagonista con el alemán, todos los demás la prejuzgan). Coixet resuelve con brillantez las espinosas escenas sexuales, en las que logra ser cruda sin llegar al exhibicionismo facilón y consigue esquivar todos los clichés del erotismo trivial.
Una escena de 'Un amor'

Esta es una cinta que apela a un público adulto, en la que los dos personajes centrales son complejos, llenos de aristas. Y es especialmente interesante el desarrollo de la mirada que ella proyecta sobre él (sí, porque la película no solo aborda los prejuicios de la mirada masculina, también los de la femenina) y cómo se le derrumba el ideal que se ha forjado cuando descubre que su objeto del deseo no es tan rústico y primario como creía.
En esta construcción dramática llena de matices hay que elogiar el trabajo de los actores: Ingrid García Johnson está estupenda como la mamá pija de los fines de semana, Luis Bermejo transmite mal rollo como el casero y Hugo Silva compone con mucha solvencia al plasta de las vidrieras. Es espectacular la presencia como el alemán de Hovik Keuchkerian, que llegó a España de niño con su familia, huyendo de la guerra civil del Líbano y fue boxeador.

Una escena de 'Un amor'
El mayor reto del casting era encontrar a alguien capaz de dar vida a este personaje de físico imponente y casi grotesco: manos gigantescas, velludo, con un panzón prominente, siempre arisco. Era crucial dar con un actor que resultara amenazante y al mismo tiempo hiciera creíble la atracción que siente hacia él la traductora.
Keuchkerian lo logra y como además ha vivido en sus carnes la dureza de la emigración forzada, resulta magnético en una escena crucial en la que da una demoledora estocada dialéctica a la protagonista, echándole en cara su lacrimoso egocentrismo. En ella Coixet introduce un retoque casi imperceptible pero muy interesante: en la novela el personaje habla de su madre kurda, que en la película se convierte en armenia. ¿Por qué?, porque el actor es de origen armenio y este cambio proporciona una especial intensidad a su monólogo. Y por último, hay que destacar a una inmensa Laia Costa, que da un recital de contención repleta de matices: expresar mucho con pocos gestos, transmitir emociones con economía de recursos dramáticos.

Una escena de 'Un amor'
A la película solo le pondría una pega: la escena final. Después de abandonar el pueblo, la traductora lo contempla desde la colina y de pronto se marca un baile a lo Pina Bausch, que podría tener sentido si la protagonista fuera bailarina, pero resulta del todo ajeno al personaje. Es una tentativa de mostrar visualmente la liberación final que supone la aceptación de sus fragilidades, una catarsis que arroja luz a una historia claustrofóbica. Pero aquí novela gana la partida, con un final mucho más sutil y convincente, en el que se retoma el tema del robo y dice: “Alcanza cierta forma de paz, una revelación. Entonces, de improviso, el robo que cometió en el pasado adquiere todo su sentido. Ahora sabe leerlo. Comprende que no se llega al blanco apuntando, sino descuidadamente, mediante oscilaciones y rodeos, casi por casualidad. Ve con claridad que todo conducía a ese momento. Incluso lo que parecía no conducir a ninguna parte.”
Sin embargo, estos minutos finales de la película no invalidan todo lo anterior. Desasosegante, nada complaciente, repleta de corrientes subterráneas, Un amor no habla del amor, sino del deseo que no se puede racionalizar; de las fantasías en torno a la persona deseada para acomodarla a la ficción que nos hemos construido; de la búsqueda desesperada de afecto; del sexo como acto físico animal y atávico, nada estilizado ni sublime; de la permanente huida de uno mismo.





