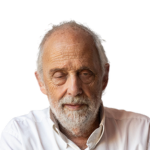Durante décadas, producir más, más rápido y más barato fue la lógica dominante del crecimiento económico. Un modelo lineal, centrado en extraer, fabricar, consumir y desechar, que priorizaba la eficiencia a corto plazo e ignoraba tanto los límites del planeta como las consecuencias sociales invisibles. Sin embargo, ese sistema ya ha mostrado sus límites. Hoy, asistimos a una transformación profunda del modelo productivo, y la sostenibilidad ha dejado de ser una opción marginal para convertirse en el nuevo eje del progreso económico.
Un ejemplo revelador de que el cambio es posible lo encontramos en la recuperación progresiva del agujero de la capa de ozono. Considerado uno de los mayores desafíos ecológicos del siglo XX, su reversión ha sido posible gracias a la alineación de ciencia, política y empresa. El Protocolo de Montreal de 1987 y la eliminación progresiva de los CFCs en industrias clave marcaron un antes y un después. Este precedente demuestra que cuando hay consenso, ambición regulatoria y voluntad de transformación, el impacto positivo llega.
La sostenibilidad ya no se percibe como un freno a la competitividad, sino como el nuevo lenguaje del desarrollo empresarial. El foco ha dejado de estar en la cantidad para centrarse en la calidad: en cómo y para qué producimos. Se abre paso un modelo que apuesta por procesos más limpios, inteligentes, conectados y éticos, capaces de generar valor compartido y resiliencia. Esta transición no es aspiracional ni teórica. Está en marcha.
Comprender cómo hemos llegado hasta aquí nos ayuda a dimensionar mejor lo que ocurre hoy. Desde los años 60 hasta los 90, la producción masiva era la medida del éxito. Los costes, el volumen y la velocidad eran el centro de toda estrategia industrial. El impacto ambiental o social era considerado una externalidad. A finales del siglo XX, las primeras crisis energéticas y los informes de alerta, como Los límites del crecimiento del Club de Roma, abrieron la puerta a una conciencia incipiente.
A partir de los años 90, la ecoeficiencia y el reciclaje ganaron presencia, y surgieron los primeros sistemas de gestión ambiental, como la norma ISO 14001. Las empresas empezaron a hablar de responsabilidad social corporativa, aunque todavía como un apéndice de su actividad principal. A comienzos del siglo XXI, los consumidores, las ONG y la opinión pública comenzaron a exigir coherencia. La sostenibilidad pasó del marketing verde al riesgo reputacional. Se impusieron conceptos como huella de carbono, economía circular y transparencia.
Pero ha sido desde 2015 cuando la sostenibilidad se ha consolidado como marco estratégico y normativo. El Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y, más recientemente, la Directiva CSRD en Europa han situado los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en el corazón de la toma de decisiones. La financiación, las licitaciones públicas e incluso la valoración de activos dependen ya, en muchos casos, del desempeño sostenible de las organizaciones.
Hoy, esa transformación ya se deja ver con claridad en los procesos productivos. La apuesta por materias primas responsables se traduce en el uso creciente de materiales reciclados, biodegradables y trazables, con una atención especial al respeto de los derechos humanos en toda la cadena de suministro. El diseño circular se impone en sectores como la moda, la tecnología o el mobiliario, donde los productos se piensan desde el origen para durar, repararse o volver al ciclo. Modelos como cradle to cradle ya no son experimentos, sino estándares en expansión.
La eficiencia energética también ha evolucionado. No solo por la integración de fuentes renovables o el aislamiento térmico, sino por la digitalización industrial: sensores inteligentes, automatización y uso de inteligencia artificial permiten reducir el consumo de agua, electricidad y emisiones con una precisión sin precedentes. A esto se suma la relocalización de parte de la producción, buscando proximidad al consumidor, reducción de la huella logística y fortalecimiento del tejido económico local.
Estos cambios ya se traducen en acciones concretas de empresas que marcan tendencia. Nespresso ha desplegado una red global de reciclaje de cápsulas. IKEA apuesta por la recompra y reutilización de muebles. Decathlon ofrece reparación y alquiler de productos. Fairphone lidera la fabricación de móviles modulares y éticos. Signify (antes Philips Lighting) ofrece iluminación como servicio. LEGO ya fabrica sets con plástico reciclado.
Uno de los casos más relevantes en nuestro entorno es el de CEPSA, que ha iniciado una transformación profunda con su plan estratégico Positive Motion y ha lanzado MOEVE, su nueva marca de movilidad sostenible. Esta evolución va más allá del cambio de nombre: representa una apuesta decidida por una producción baja en emisiones, la economía del hidrógeno verde y la innovación energética, situando a la compañía en el centro de la transición hacia un modelo más limpio, eficiente y responsable.
Lo que hace una década parecían iniciativas aisladas, hoy constituyen un patrón: las organizaciones que han comprendido que la sostenibilidad no es un coste, sino un valor, están liderando el cambio. Por eso es más urgente que nunca entender que la transformación productiva no es una declaración de intenciones, es una realidad operativa. Una transición estructural que exige visión de largo plazo, innovación aplicada y liderazgo con propósito.
La sostenibilidad no es una moda. Es la nueva lógica de la producción inteligente.
Y en esta nueva era, no lideran quienes más producen, sino quienes mejor entienden el futuro.