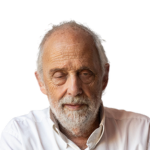El pasado lunes, 28 de abril, la península ibérica sufrió un apagón eléctrico general. El suministro se interrumpió en hogares, hospitales, empresas, servicios y organizaciones. Ya fuera por fallos técnicos accidentales o provocados, eventos climáticos o grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda, las luces se apagaron, dejó de funcionar el agua en las zonas con bombeo, las líneas telefónicas, internet, los ascensores, los cajeros automáticos, las cocinas eléctricas de los hogares, los pagos electrónicos y también los semáforos.
Además, trenes, metros y tranvías se detuvieron de forma abrupta y, en algunos casos, fue imposible regresar a casa con vehículos eléctricos. La afectación creció con el paso de las horas y con el agotamiento de las baterías o los depósitos de combustible de los generadores de emergencia.
La ciudadanía, que mostró una alto nivel de civismo y resiliencia, quedó en muchos casos, incomunicada y sin acceso a información o ayuda, elementos fundamentales en una crisis, sin que se cumpliese la normativa europea orientada a garantizar el acceso de toda la ciudadanía a servicios de comunicación básicos, especialmente en situaciones de emergencia.
La caída de la tensión eléctrica, en una sociedad cada vez más digitalizada, puso de manifiesto los problemas derivados de que muchos servicios esenciales, desde la sanidad hasta la seguridad, dependen hoy de redes de datos. Esta concentración en una única infraestructura de comunicación conlleva riesgos que a menudo se pasan por alto.
La integración de lo físico con lo digital necesita límites si queremos evitar desastres. La actual dependencia de la conexión a internet para garantizar la comunicación básica expone la fragilidad del modelo actual y reabre el debate sobre la necesidad de disponer de dinero en efectivo y sistemas analógicos alternativos para poder funcionar en el mundo real cuando el digital falla.
Un sociedad construida en base a que un apagón eléctrico era impensable teniendo en cuenta que décadas atrás, cuando yo estudiaba ingeniería, España contaba con una red eléctrica robusta y el "cero de energía" parecía imposible.
Sin embargo, han emergido dos factores nuevos desde entonces: el primero es la creciente aportación de la producción fotovoltaica, que tiene poca inercia y opera con inversores obsoletos incapaces de aportar estabilidad a la red, ya que no son grid forming. Y el segundo la digitalización de los sistemas, que abre la puerta a ciberataques capaces de apagar remotamente subestaciones, manipular datos para simular sobrecargas o desincronizar partes del sistema, provocando inestabilidad.
Si bien una semana después aún no se han explicitado las causas, estas se identificaran y se formalizaran soluciones para recuperar la robustez de la red eléctrica, teniendo en cuenta el peso creciente de las energías renovables y la ciberseguridad. Sin embargo, debemos asumir que un apagón eléctrico tiene consecuencias devastadoras en la vida cotidiana, y que la integración entre lo físico (infraestructura eléctrica) y lo digital (sistemas de control y gestión) necesita límites.
La digitalización no puede convertirse en un factor que nos haga más vulnerables. Por ello, las redes de servicios críticos deben ser independientes, robustas y separadas del resto. Unificar servicios esenciales en una sola red, como internet, nos hace más vulnerables y no garantiza el derecho a la comunicación ni la seguridad en situaciones adversas.
En lo que respecta a las comunicaciones interpersonales y los avisos generales, especialmente en situaciones de crisis o emergencia, conviene recordar que hasta hace pocos años la telefonía convencional (analógica) funcionaba de forma independiente del suministro eléctrico en hogares y oficinas.
Si se cortaba la luz, los teléfonos fijos seguían operativos porque la alimentación eléctrica llegaba directamente por la línea telefónica, con sistemas propios y redundantes. Esta arquitectura, pensada como un servicio público esencial, permitía mantener la comunicación en contextos de emergencia como cortes de corriente, incendios o desastres naturales.
Con la llegada de la fibra óptica, sin embargo, todo pasa por el mismo canal: voz, datos, televisión y control. Este canal solo funciona si hay electricidad en todos los puntos donde se recibe el servicio, ya sea un hogar, un edificio o cualquiera de los nodos de la red. Si cae la tensión eléctrica, el Optical Network Terminal (el dispositivo que convierte la señal óptica en una señal para el router) y los teléfonos IP dejan de funcionar.
Esto implica incomunicación total: no solo se interrumpen las llamadas, también fallan las alarmas, la teleasistencia, los sistemas de monitorización y control remoto, y los contactos de emergencia de los ascensores. Así mismo la alternativa de comunicación mediante teléfonos móviles desaparece cuando se agotan las baterías, tanto del dispositivo como de las antenas con las que se comunican.
Debemos fortalecer la red eléctrica para evitar que esto vuelva a suceder. Pero al mismo tiempo, hay que aceptar que el riesgo cero es prácticamente imposible, ya que siempre pueden ocurrir catástrofes naturales o accidentes provocados. Mejorar la robustez eléctrica no nos exime de asumir que una digitalización mal diseñada nos hace más vulnerables.
Por eso, hay que buscar soluciones sin retroceder. Existen respuestas técnicas viables que no son especialmente complejas, aunque sí requieren una inversión y un cambio de modelo. Es necesario un replanteamiento estratégico que permita separar físicamente las redes digitales críticas (incluido el teléfono) de internet o de redes corporativas. Un sistema no conectado no puede ser hackeado. La clave está en diseñar una infraestructura híbrida: ni demasiado abierta, por motivos de seguridad, ni demasiado cerrada, para no sacrificar eficiencia y control.
Esto implica desarrollar arquitecturas híbridas y resilientes: líneas independientes para servicios esenciales, sistemas de comunicación autónomos con baterías, redundancia geográfica y protocolos de priorización.
Un modelo que debe ir acompañado de una exigencia clara por parte de las Administraciones Públicas a los operadores encaminado a mantener líneas de servicio mínimo específicamente diseñadas para garantizar la continuidad de servicios críticos como la teleasistencia, la sanidad o la seguridad ciudadana. Al mismo tiempo, se debe fomentar que edificios e instalaciones esenciales cuenten con sistemas de comunicación de emergencia con autonomía eléctrica y canales de comunicación alternativos.
Es imprescindible aprender la lección y lograr un equilibrio entre resiliencia técnica, ciberseguridad, automatización y garantía de comunicación. La integración entre lo físico y lo digital tiene grandes ventajas, pero también límites que debemos respetar para protegernos de futuras crisis.