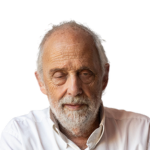No hace falta que llueva varios días seguidos para ver Venecia en Barcelona (torres de Plaza de España al margen). Sin tanto canal, aunque también con varias máscaras, la masificación del turismo cosmopolita en la Ciudad Condal (tan abundante como superficial) hace que el fantasma de la Serenísima recorra el Paseo de Gracia, tal y como lo hacen las hordas de “guiris”, cual si de la segunda parte de las invasiones bárbaras se tratara.
Es un punto común entre varios autores decir que viajar no es hacer turismo y que, por más que siempre se le pueda buscar un componente elitista (que acostumbra a aparecer, de ser buscado), no todo viaje tiene la misma salubridad social ni es igualmente respetuoso con el medio ambiente y la ciudad de destino.
La importancia (manifiestamente cada vez más olvidada en la Europa actual) de mantener sano el llamado “ascensor social” estriba en que la cultura debe ser accesible al máximo poblacional posible, facilitando que el esfuerzo y la excelencia de cualquier ciudadano pueda ser premiado con la mejor educación. Ello tiene sendas consecuencias en relación con el concepto de “viaje”.
Desde los inicios de nuestra cultura, y no sin falta de medios económicos, siempre hubo viajes intelectuales iniciáticos. Así, por ejemplo, fue común en la antigua Roma que los ciudadanos más refinados frecuentaran maestros helénicos, o que césares cultivados, como Adriano, Marco Aurelio o Juliano “el Apóstata”, disfrutaran de enriquecedoras estancias culturales en Atenas, Antioquía o Egipto.
Entre la alta sociedad inglesa, francesa y germánica, pues la Contrarreforma hispánica limitó a su ínfima expresión el contacto educativo con el resto del continente (causa y motivo de buena parte de su decadencia), se fomentó el “Gran Tour”: viaje que practicaban los afortunados jóvenes, aristócratas en esencia, por las ciudades históricas de Italia, Grecia… y que ayudó a fraguar el Romanticismo (entre otros movimientos intelectuales) en mentes como Chateaubriand, Byron o Goethe.
En un mundo sin internet y con infinitas más dificultades en lo que al intercambio material de información se refiere (vía libros, pergaminos, o ni que sea tendencias), tales viajes eran también vías por las que generar cambios de paradigma y fomentar la difusión de ideas (algo similar a lo que en tiempos prehistóricos y de la más remota Edad Antigua se conoce como “misioneros culturales”).
Más allá de latas de cerveza y trenes masificados, viajeros como Goethe dejaron una huella imborrable en Italia (donde sus estudios sobre la palma del jardín botánico de Padua, aún viva, precedieron, en parte, a las ideas de Charles Darwin).
Viajar es aprender y es consustancial a nuestra especie. Desde el momento en que existe la muerte, toda vida es un trayecto, y la teoría evolutiva, de hecho, nos informa de que el ser humano, además de no ser monógamo por naturaleza, tampoco es sedentario por biología (ambas cosas, obviamente, están correlacionadas y derivan la una de la otra: casa y pareja). Los grandes simios preparan su nido para cada noche y las aves, en equivalente lógica, preparan el nido antes de poner los huevos.
La necesidad de viajar, en uno u otro concepto (sea traslado nacional o internacional, o simplemente, practicando una passeggiata) está en nuestro organismo. Uno de los neurotransmisores clave en nuestro organismo es la dopamina y ella, precisamente, requiere de cambio e incentivo. Si las cosas nos dejan de interesar ante la monotonía o si necesitamos de continuos incentivos es precisamente por nuestra adicción congénita a la misma (siempre que no recurramos a suplementos externos, en el saludable término de la palabra).
Parafraseando a algún autor, somos monos ansiosos, o cuando menos, nerviosos. Nuestra anatomía simia está evolucionada para el trayecto continuo, en busca de comida, esquivando depredadores y para la predisposición ante el cambio y la búsqueda de incentivo. El sedentarismo (además de para nuestras dentaduras dado el masticar del cereal) fue dañino, en no poca medida, para nuestra salud (y eso que no hemos mencionado ni al fisioterapeuta ni al osteópata…).
Siendo inevitable la necesidad de cambio y evidentelo atractivo de lo barato, lo discutible es que la necesidad biológica sea nutrida por una economía del turismo totalmente mercantilizada, que no ve a la persona más allá del producto mercantil (contaminando, en pro del negocio, toda la esencia de cualquier destino vacacional, sin necesidad de “pulserita”). Alcoholismo impudoroso de fin de semana, trenes cual repartidor de ganado de turno… el uso de la ciudad de Barcelona de tal caladero no hace más que echar, incluso físicamente, a los nativos de turno, cuales gente fuera de sitio (salvo que sirvan al negocio supremo: poniendo cañas, vendiendo botellas de sangría o limpiando latas tras borracheras).
Al igual que la puesta a disposición masiva de la cultura, al mismo tiempo, parece habernos hecho globalmente más tontos (ni que sea por la relajación de los incentivos neuronales), la masificación de los viajes ha erradicado al “viajante” y empobrecido la experiencia del trayecto multicultural haciendo un producto, por lo general kitsch, sacado de sucedáneos de cadenas de producción, que lo mismo podrían “fabricar” turistas que salchichas.
El ser humano necesita incentivos, pero debe ser educado y fomentarse el ascensor social por el que poder alcanzar la alta cultura diversa y rica (lo menos politizada posible). Cada vez “se viaja menos” y este turismo, por lo general, a mi entender, no acaba de llegar a ninguna parte.