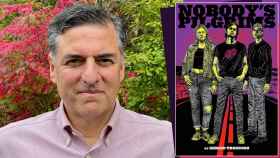Resulta enternecedor, por no decir asombroso, el tránsito de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, desde la irrelevancia pública --sus inicios en la política municipal, las aspiraciones de mando en el tablero gallego-- hasta una cumbre (institucional) obtenida por una decisión digital de Pablo Iglesias, antes de que Podemos y sus sucesivas mutaciones empezaran a inmolarse en la hoguera de la frustración. La política gallega, abogada laboralista, ayudada por el factor femenino --que ahora se considera un mérito de partida, igual que antes se entendía en sentido contrario-- y el efecto de la novedad, atrajo desde el principio la atención mediática, sin que tal protagonismo respondiera a logro alguno de gestión.
Antes de aprobar la última reforma laboral, que deja sin tocar el precio del despido a cambio de considerar como indefinidos los contratos discontinuos, susceptibles de ser extinguidos sin demasiados problemas, Díaz ya era vista como un peso fuerte en un gobierno de coalición surgido de la debilidad mutua entre el PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones generales de 2019. Desde entonces, la amplificatio de su figura, tras ser ratificada de nuevo por Iglesias como su sucesora después del batacazo de las regionales de Madrid, no ha hecho más que crecer. Hasta el punto de convertirse en una fábula del todo inverosímil. Casi surrealista.
Incluso para aquellos que creen que es una buena ministra --no es nuestro caso-- causa cierto sonrojo, acaso también fruto de la desesperación, la ingenuidad con la que muchos se han tragado el cuento de que en sus manos está la reconstrucción de la izquierda en España. Lo suyo, más que un cambio de paradigma, parece una regresión. Se ha visto con claridad meridiana en el esperpento de la segunda confluencia de la siniestras en Andalucía, donde, siguiendo la tradición cultural del Mediodía, nada es exactamente como parece.
En teoría, la operación buscaba unificar en una única candidatura a todas las asociaciones políticas situadas a la izquierda del PSOE. En la práctica no sólo no habrá una lista única, sino tres, casi todas con idéntico origen (Podemos). Lo que se ha puesto en abismo en el Sur, de forma cruda y vulgarmente sincera, es el enfrentamiento entre Lo que queda de Podemos y los cachorros de Izquierda Unida. Una batalla en la que sólo puede quedar uno de los dos y que ya está teniendo réplicas en el ámbito político estatal, justo cuando el caso Pegasus evidencia la fragilidad de un Ejecutivo sin rumbo desde el primer día, más interesado en su supervivencia que en el interés general.
Que Podemos e IU fueran juntos en una misma candidatura electoral no es, strictu sensu, una novedad. Desde 2019 se supone que forman un consorcio. Su matrimonio, que en realidad es una fraternidad conflictiva, idéntica a la mantiene el PP con Vox, hijos todos de una misma casa, parece haber tocado a su fin hace una semana, después de este sainete en el que Podemos, en 2015 el partido dominante dentro de la izquierda alternativa al PSOE, haya quedado orillado en la confluencia por disputas sobre cargos públicos y subvenciones políticas. Puro materialismo e interés particular, en vez de espiritualidad, principios y generosidad colectiva.
No es que las encuestas auguren una victoria en Andalucía a las siniestras. De hecho, desde mediados de los noventa su apoyo electoral no ha sobrepasado nunca al 9%. Lo llamativo de esta guerra indígena es la prueba de la decadencia de los alegres muchachos de Vistalegre, sumada al regreso --con Yolanda Díaz de por medio-- a un comunismo pop que, igual que cualquier iglesia, no practica lo que predica. En el primer caso, no hay margen de error: hace siete años Podemos había consumado un sorpasso generacional a IU, en situación de quiebra económica, y soñaba con conquistar el cielo por asalto.
Ahora, el partido morado, padre de todas de sus escisiones, contempla con ira cómo sus antiguos socios y desertores se unen con un objetivo: matar a un progenitor absolutista. Los errejonistas en Madrid, los comunes en Cataluña, Compromís por Levante y los comunistas en el Sur han hecho una entente --nada cordial, mucho menos casual-- para ahogar a los herederos de Iglesias, que contempla con impotencia cómo su sucesora le gana una partida que creía controlada de antemano. Yolanda Díaz, que apoyó a IU en la batalla de las izquierdas andaluzas, tardó 48 horas en desdecirse de su alineamiento. Una marcha atrás que demuestra dos cosas.
Primera: la vicepresidenta ha demostrado que no es una política de principios, sino una mujer con intereses. Los suyos. Negar la evidencia --ella fue quien designó a la cabeza de lista de la fallida confluencia del Sur, sin tener además puestos de dirección orgánica ni en Podemos ni en IU-- indica que sabe mudar de máscara según sea la conveniencia. Y dos: detrás de su nombre, de momento, no hay nada que no sea el PCE, ahora en versión mindfullness.
El Frente Amplio, un proyecto virtual y vacío, sin nombre oficial, sin ideas, sin estructura y ahora también sin paz ni concordia entre sus posibles familias, es una tarta de merengue. Un dulce bonito que no sabe a nada. Díaz dice que hasta que no se despeje la incógnita política en Andalucía no iniciará la gira del “proceso de escucha activa” para la “construcción de un proyecto de país”. Sísifo, el rey impío de la antigua Corinto, condenado a cargar con una piedra que no deja de caer eternamente por el barranco, atado a una tarea tan hercúlea como la reconstrucción de la izquierda, ha sido sustituido por una catequista cursi que promete la felicidad de un nuevo mundo piruleta. Díaz debería darse prisa. Igual cuando salga a anunciar la buena nueva por los caminos de la España plurinacional no encuentra auditorio.