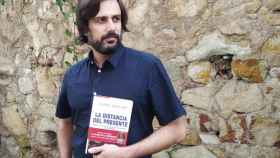Lo mejor que se puede decir de Donald Trump, es que finalmente ha dejado de ser presidente de Estados Unidos. Se acabó la pesadilla, el inmenso peligro, de que alguien tan faltado de escrúpulos éticos y morales y tan desequilibrado emocionalmente estuviera delante de la gran potencia americana. Pero se va Trump, pero no el trumpismo, al menos a medio plazo. Ha dejado su país y la política internacional como un auténtico campo minado que costará de desactivar y superar. Sus incombustibles seguidores son millones en Estados Unidos, pero aún más en el resto del mundo. Su manera de entender y practicar la política ha impregnado la dinámica de muchos países y su populismo de derecha extrema, demagógico, sin complejos, autoritario, irracional y escasamente respetuoso con los valores democráticos ha sido incorporado por numerosos movimientos políticos de todo el mundo.
Conducir los muchos malestares de la sociedad hacia relatos emocionales que plantean una polarización extrema es visto como una oportunidad de triunfo político por una multitud de aprovechados y demagogos de aquí y de allá. Reducción de los temas y problemas complejos en explicaciones simplistas para inducir a la acción a segmentos de la sociedad seducidos y abducidos por liderazgos que más que emancipación lo que les garantizan es conflicto y la fractura profunda de la sociedad.
Crítica falsaria, abuso de la mentira y cinismo en grandes dosis es lo que ha utilizado Trump y utilizan unos populismos que acaban por reducir los valores sociales a un individualismo egoísta y una comunión puramente tribal cohesionada a base de fanatismo. Una maquinaria activada y engrasada continuadamente por el recurso al espectáculo, los giros imprevistos, la práctica de numerosos performances, el desafío al Estado de derecho y a la separación de poderes, la chulería y la incorrección política y lingüística. Líderes provenientes de élites económicas y sociales ejerciendo de marginales y alternativos, convertidos a tiempo parcial en provocadores, irreverentes y agitadores. Pretenden confundirse en un "pueblo" del que no han formado nunca parte. Ninguna noción de pudor, seriedad, responsabilidad y, aún menos, ninguna contención en nombre del sentido del ridículo.
En Cataluña, a pesar de no haber un trumpismo militante más allá de algunos casos particulares, conocemos bastante bien estas dinámicas de ruptura que ha practicado el presidente estadounidense. Las formas políticas iliberales han ocupado la última década el ámbito dominante de la política catalana. Voluntarismo ingente, ficciones enfermizas, enemigos imaginarios, emocionalidad a raudales, horizontes de grandeza, negación de la realidad, teatralidad impostada, polarización extrema, conformación de enemigos, creencia frente de razón, absoluta desatención a la gestión... La política convertida en un serial de Netflix.
De hecho, nada se parece más a un populismo que otro populismo. La lógica es siempre la misma. La fiesta final de Trump, el día de Reyes, promoviendo el asalto al Capitolio, ha alertado a mucha gente sobre la tendencia a superar límites y líneas rojas cuando los movimientos se desarrollan a partir de una mezcla de emociones y de ideas peligrosas. Ciertamente era para los independentistas un mal momento para convocar elecciones.
Pensaron que se podrían hacer bastantes paralelismos con los hechos ocurridos en Cataluña hace tres años. La sociedad catalana se ha visto con los grotescos sucesos americanos en un espejo ampliado. La constatación de que el insurreccionalismo, aunque sea de salón, lo carga el diablo y puede acabar derivando además de ridículo y extravagante en situaciones trágicas. En cualquier intento de comparativa de las dos realidades, resulta evidente el cambio de escala. Es obvio que no se puede provocar el mismo mal dirigiendo la primera potencia mundial que gestionando una comunidad autónoma. La dimensión es muy diferente, pero la pulsión subyacente es similar, muy parecida.
No se salía bien parado en la fotografía. Desconvocar elecciones cuando se tiene miedo de no ganarlas forma parte de esta cultura y esta manera de hacer en el que la democracia no es un valor sino meramente un recurso a conveniencia. No parece importar el daño que se pudiera haber causado alargando esta fase agónica de la política catalana. De hecho y en nombre de la pandemia los comicios se podrían ir desplazando en el tiempo y casi hasta el infinito. Ha dado miedo lo que significa incorporar al tablero de la política catalana a Salvador Illa y un PSC más activado, así como la sensación de que los números de magia, a base de reiterarlos, acaban finalmente con que una parte del público intuya los trucos.
En campaña se ha instaurado el “todo vale” para sobrevivir, falsedades, insidias, usos abusivos de los informativos televisivos e, incluso, el recurso a apedrear a Vox y así crear un enemigo ficticio que activara su adormecido voto. Quizás, a tenor de los resultados, habrá quien crea que estamos donde estábamos. No, estamos mucho peor. Solo ganan tiempo, pero es un tiempo que el país ya no tiene.