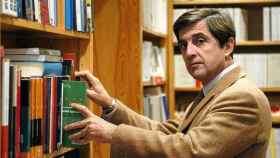El poeta Francisco Brines / FUNDACIÓN FRANCISCO BRINES
Francisco Brines, plenitud y elegía
El escritor valenciano, uno de los grandes poetas de su tiempo, hedonista y estoico, metafísico y pagano, un clásico en vida, obtiene el Premio Cervantes
17 noviembre, 2020 00:10Con la concesión del Premio Cervantes 2020 al valenciano Francisco Brines (1932) se hace justicia a la poesía, el más ajeno de los géneros literarios a los valores del mercado (aunque siempre puede saltar un chacal y frotarse las zarpas con una poeta representada a la que le hayan dado el Nobel), pero también se cumple un pronóstico que, al menos en el medio poético español, era esperado desde hace muchos años, porque Brines es simultáneamente querido y admirado, sin que la calidad de sus páginas distraiga de la calidez de la persona.
Tras muchos años de vivir en Madrid, el poeta se retiró a una blanca casa familiar rodeada de naranjales, entre azaharados libros de una biblioteca trocada en selva, y también puso distancias con la poesía, a la que es cierto que ha seguido frecuentando como lector pero poco, o ya secretamente, como escritor. Su obra fundamental está cerrada hace tiempo aunque, como sucedió con el también longevo Pablo García Baena de la generación anterior (de los cuarenta y Cántico), algunos inéditos tiene, confiemos que publicados más pronto que tarde con el auxilio de sus amigos los poetas de Valencia, con sus queridos Carlos Marzal y Vicente Gallego a la cabeza.
 Aparte de varias antologías (tengo a la mano la realizada por Juan Carlos Abril para la bellísima colección La Cruz del Sur de Pre-Textos, Jardín nublado, que incluye diez poemas de ese libro aún inédito, y la singular Entre dos nadas, antología consultada entre más de un centenar de poetas con prólogo de Alejandro Duque Amusco en Renacimiento, asimismo con dos inéditos), la colección Nuevos Textos Sagrados de Tusquets puede preciarse entre otros lujos de haber publicado su Ensayo de una despedida. Poesía completa (1960-1997), el recorrido vital de un poeta extraordinario no por el cultivo de formas y modos infrecuentes o extravagantes, sino por haber ahondado como pocos en la vertiente meditativa, elegíaca, pero también de celebración de los placeres de la carne desde una postura pagana, sin conciencia de pecado, entregada al ahora desde la conciencia de la fugacidad de ese hoy que se va haciendo ayer (“No se repite el oro de este día / sobre el rostro que he visto”, del poema “Olímpica).
Aparte de varias antologías (tengo a la mano la realizada por Juan Carlos Abril para la bellísima colección La Cruz del Sur de Pre-Textos, Jardín nublado, que incluye diez poemas de ese libro aún inédito, y la singular Entre dos nadas, antología consultada entre más de un centenar de poetas con prólogo de Alejandro Duque Amusco en Renacimiento, asimismo con dos inéditos), la colección Nuevos Textos Sagrados de Tusquets puede preciarse entre otros lujos de haber publicado su Ensayo de una despedida. Poesía completa (1960-1997), el recorrido vital de un poeta extraordinario no por el cultivo de formas y modos infrecuentes o extravagantes, sino por haber ahondado como pocos en la vertiente meditativa, elegíaca, pero también de celebración de los placeres de la carne desde una postura pagana, sin conciencia de pecado, entregada al ahora desde la conciencia de la fugacidad de ese hoy que se va haciendo ayer (“No se repite el oro de este día / sobre el rostro que he visto”, del poema “Olímpica).
Aparte de varias
Duque Amusco destacó la raíz metafísica de la poesía de Brines, y cómo en esta se plantean “todas las grandes preguntas que atañen a la condición humana”. Resalta además su sensualidad y su sensorialidad. A ello añadía Abril “la herencia grecolatina y su poética materialista que huye del idealismo trascendente”. Menciona a Lucrecio el crítico y, ciertamente, uno puede pensar en De rerum natura, claro, pero también, siguiendo con las cosas y su naturaleza, en las lacrimae rerum de Virgilio, el estremecedor verso del libro I de la Eneida, colindante en espíritu con el título de la colección más extensa de Brines: El otoño de las rosas, en el que el tópico clásico del collige virgo rosas (tiene un poema precisamente sobre esto) se decanta por la asunción de la finitud que amenaza a la belleza.

La poesía española es lo bastante rica como para que coincidan en ella diferentes corrientes estéticas y preocupaciones. Una de las que mayor vigencia y seguidores tiene es la que bebe en Bécquer y llega a Cernuda. Sin duda, Brines profesa una indisimulada admiración por el autor de La realidad y el Deseo (a quien dedicó el poema-tríptico “La mano del poeta” y su discurso de ingreso en la Real Academia Española), pero ese Cernuda no es solo el meditativo y grave sino también el amante de los cuerpos juveniles, del sol, de la indolencia, valores que también cotizan muy alto en la obra de otro levantino buen amigo de Cernuda, Juan Gil-Albert, ejemplo para Brines en esa devoción pagana que en generaciones posteriores se manifiesta en Luis Antonio de Villena o, más recientemente, en Aurora Luque y Juan Antonio González Iglesias.
Con Gil-Albert comparte además Brines un tipo de versificación que probablemente sea la idónea para la evocación, el pensamiento, la exploración íntima, sin la distracción de la rima o la falta de freno del verso libre. Me refiero al endecasílabo blanco en el que están compuestos muchos de los versos del nuevo premio Cervantes, que honra al autor de la novela máxima en cualquier lengua y hombre que sin embargo tenía clavada la espinita (como el clavo en el corazón Rosalía de Castro) de no haber sido lo que más ambicionaba: un gran poeta (“la gloria que no quiso darme el cielo”).

El galardón concedido ayer que habrá de recoger el autor de La última costa (su último libro suelto hasta la fecha, hace ya veinticinco años) el próximo 23 de abril constituye el último eslabón en una carrera admirable comenzada con el buen pie de alzarse con el entonces casi único premio existente, el Adonáis, en 1959, con Las brasas. Después han venido el Premio de la Crítica por Palabras a la oscuridad, y el Premio Nacional de Poesía por El otoño de las rosas. El Premio Nacional de las Letras le llegó en 1999, pero es que, además de distinciones de su patria chica, 2007 hizo recaer sobre su persona el Premio Internacional del Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca, y 2010 el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.
Solamente siete libros le han granjeado esa posición privilegiada. A los ya citados, hay que sumar Materia narrativa inexacta (1965), Palabras a la oscuridad (1966) Aún no (1971) e Insistencias en Luzbel (1977). Brines también nos ha dejado unos estupendos Escritos sobre poesía española. De Pedro Salinas a Carlos Bousoño (Pre-Textos). Y es que además de tener las inquietudes y el certero pulso crítico de un poeta que observa la obra de otros, el joven Brines, tras licenciarse en derecho, lo hizo en filología románica. Durante dos años fue lector de español en la Universidad de Oxford.

Si es un poeta muy apreciado en España, hay que reconocer que no lo es tanto en Hispanoamérica, donde el tipo de poesía que él ha hecho es refractario al caudal de la vanguardia y a esa etiqueta, que sirve para cubrir mil trajes, de lo neobarroco. Es comparable a cierto Borges ensimismado (no a su pudor o a sus remordimientos), a determinado Paz cantor de la trasformación que obra el sexo, a algo de José Emilio Pacheco en el cortante filo epigramático… Pero Brines es poco leído allá, no nos engañemos. Si Miguel de Cervantes deseó, sin éxito, pasar el océano y hacer la carrera de Indias, teniendo que conformarse con quedarse en España, quien ya une al suyo el nombre de su premio podrá –deseamos– servirse del galardón para ser leído en Colombia, Chile, Perú y todas las vecinas repúblicas.
Lo mismo que los escritores de aquellas orillas (la atlántica y la pacífica) gracias al Cervantes llegan a ser más conocidos entre los españoles, la repercusión del premio facilita que, en los nuevos galeones de la información y con el viento en las velas de ediciones inminentes, valencianos, madrileños, catalanes o castellanos lleguen allá donde el idioma es múltiple sin dejar de ser uno. La voz poética de Francisco Brines ya está así entre las de Ida Vitale, Nicanor Parra, Juan Gelman, Gonzalo Rojas o Dulce María Loynaz, sin olvidar las de compatriotas como Joan Margarit, Rafael Alberti o Luis Rosales.

De su generación es con José Manuel Caballero Bonald el único poeta que ha conseguido el premio (el jerezano lo hizo en 2012), si bien Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Marsé, Ana María Matute y Juan Goytisolo, prosistas, lo obtuvieron en 2004, 2008, 2010 y 2014, respectivamente. Aunque cronológicamente coinciden con el grupo, José Jiménez Lozano y Antonio Gamoneda (poetas los dos, aunque el segundo muchas cosas más) son, premiados en 2002 y 2006, versos sueltos. A diferencia de tantos poetas en los que en una lectura se agota lo que tienen que ofrecernos, a menudo fiando ese impacto a la experimentación o a la sorpresa (que, sustancia sutil, es lo que se evapora antes de una obra), a Brines se vuelve periódicamente porque ofrece sin cesar la lección de la palabra sobria y honda. En el poema “Días finales”, publicado hace ya décadas, hace este autorretrato en tercera persona, actualísimo:
“En la heredad recluye la memoria / y el cuerpo que declina. Todo muere / sobre este mundo vivo; y el naranjo, / y el vuelo del palomo, es traspasado / por un rayo otoñal desde el azul”. Un puñado de versos más adelante, cierra así: “Alguna noche intenta algún poema / personal, aunque vago, como escrito / por él, cuando era joven, presintiendo / los días venturosos de vejez. / Y es el último engaño de su vida”.

Francisco Brines sabe que la poesía no está hecha de sentimientos sino de palabras que encauzan esa sentimentalidad, ordenándola, dándole relieve y creando en el lector un surco que pide volver a ella. Para los poetas que empiezan sería una de las primeras recomendaciones: asimilar en él que el verso es ritmo y que, como en el suyo altísimo, no se queda en altisonancia o declamación sino que (de nuevo la maestría de Bécquer, de Cernuda) habla en tono de confidencia, de tú a tú. ¡Qué impagable es que nos hable Brines aunque Cervantes, ay, rabie de envidia!