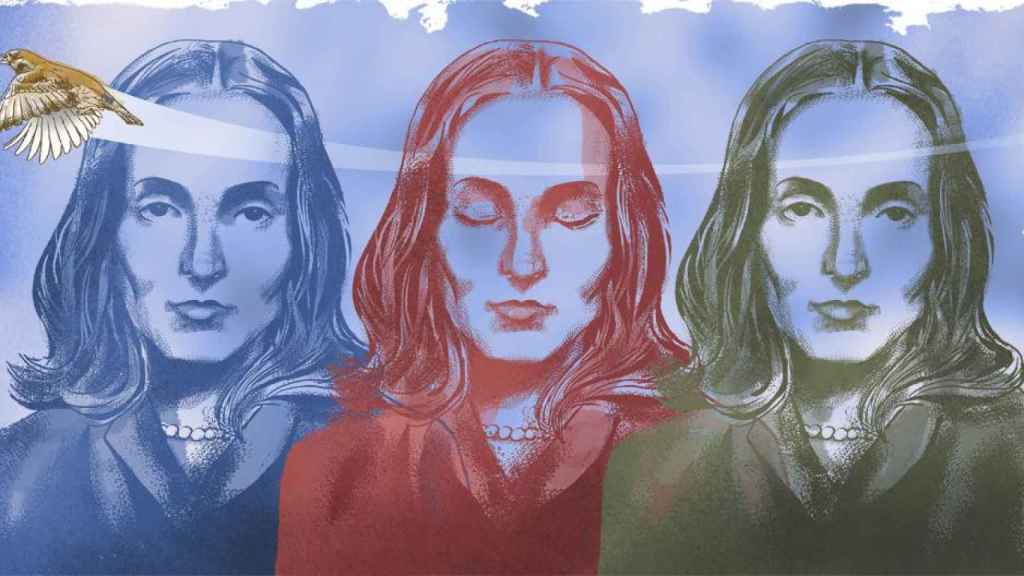
Idea Vilariño, diez años después / DANIEL ROSELL
Idea Vilariño, diez años después
La obra de la poeta uruguaya ejerce un creciente influjo, en el que cohabitan sus versos y los avatares de su leyenda personal, una década después de su desaparición
30 noviembre, 2019 00:05Quien haya estado atento al devenir de los premios de poesía durante los últimos años habrá hallado conspicuamente el nombre, sosteniendo una cita, de Idea Vilariño (su compatriota Ida Vitale vino después). Esas citas, casi todas en libros de mujeres (los mejores, ya publicados), hablan de un ser sufriente y víctima de un amor sin esperanza. ¿Pero quién fue Idea Vilariño, la poeta que murió hace ahora diez años, como su paisano Benedetti, y de cuyo nacimiento se cumplirá el centenario en 2020? ¿Qué fuerza hay en sus versos, qué asidero han encontrado en ellos lectoras y poetas?
Las pinceladas biográficas se hacen precisas para situar lo que de verdad importa: la obra. Nacida en Montevideo, sus padres tuvieron una constelación de hijos etéreos. Quiere decirse que les impusieron –no en el sacramento del bautismo, que el progenitor era anarquista– nombres de entelequias. Idea, que se diría seudónimo, ya es raro, pero parece de lo más normal si se piensa que sus hermanos se llamaron Numen, Poema, Azul y Aire. A ellos dedicó el poema “Quiénes son”, donde los llama “espectros como yo”. Parecen personajes de una obra de teatro simbolista. En la vida de Idea hubo, ciertamente, drama.
Comenzó a escribir al término de la adolescencia. La suplicante, su primer libro de poesía, apareció en 1945, año de una importante generación literaria uruguaya. Idea fue una chica enfermiza, y esto es algo que no pocos han querido ver reflejado en su obra. Hipersensible, encajó como pudo la temprana muerte de sus padres y de su hermano mayor (entre los veinte y los veinticinco años de su edad). Luego vendrían otros golpes, el principal de ellos llamado no de manera abstracta sino con la concreción de un nombre común español y un apellido italiano: Juan Carlos Onetti (“el último hombre de quien debí enamorarme”).
Fue profesora y traductora, y en esta faceta se enfrentó a la piedra de toque suprema: Shakespeare (las tragedias Hamlet y Macbeth, pero no solo ellas). También se dedicó al ensayo con textos sobre el tango o Antonio Machado. De ambos asuntos hay algo en su poesía: de letra desabrida, de pasión visceral, de amor imposible, de duelo, de añoranza. Tuvo una larga relación, apuntada arriba, con Onetti. Una historia de pares y nones, de dudas y zozobras que llevaron al autor de El astillero, ya procedente de un primer matrimonio, a casarse con otra. El tema de la otra es consustancial a la poesía de Vilariño, que ya tenía un nombre platónico pero no aceptó el platonismo de una relación frustrada y frustrante, que se mantuvo a pesar del matrimonio de él y la distancia que, amargo fruto, rompió en versos acerbos y desesperados. Amó también a otros y otros la quisieron. No le es aplicable esa fórmula tan penosa y cruel de “quedarse para vestir santos”. Ella deseó morir sin el consuelo eclesiástico y ser enterrada en un ataúd sin cruz.
Como él, esquiva, nada amiga de promocionar su obra, rechazó entrevistas y la atención que tanto habrían deseado sus editores. También, becas Guggenheim (contraria como fue al imperialismo norteamericano). Su Poesía completa no es extensa: no llega a las trescientas treinta páginas en la edición de Lumen. Es una obra poética que reúne cuadernos y libros en los que el criterio cronológico es muy laxo: se presentan según la fecha de publicación las diferentes entregas, pero dentro de cada una de ellas el orden no atiende a la datación de los poemas, que da saltos, y además las ediciones incorporan textos con los que no se contaba originalmente. De este modo, lo que eran unos puñados se amplía notablemente, como sucede en Poemas de amor.
La angustia ya está en sus primeros poemas, formalmente en la estela del Modernismo. Darío y Herrera y Reissig fueron importantes para ella, ya recitados por el padre en la casa de su infancia que a los dieciséis tuvo que abandonar por el asma (era una calera). Luego también sufriría un eczema que le marcaría tanto la piel como la psique (cuando años después se le preguntó por qué no se ha suicidado atribuirá su supervivencia a ese deseo animal de sobrevivir a sus peores momentos). A los veintiún años escribe: “El dolor ya no cabe, / la tristeza no alcanza”. Con alejandrino –música de época o más bien eco de antaño–, poco antes había declarado: “Me faltan tantas cosas que me duelen las manos / que se alargan dolientes, pálidas y vacías”. Y continuaba: “Da hasta miedo seguir / si con tan pocos años pesa tanto la vida” (repetido como estribillo en la conclusión del poema). Siempre será fiel al heptasílabo, que moldeará a su gusto y será base de su prosodia.
Idea Vilariño sufre lo que casi toda juventud padece y poca acierta a expresar, casi siempre despeñada por el barranco de la falacia patética y el manejo incapaz de las palabras. Siente un despojamiento, una privación casi original que le hace decir que dentro de ella “Hay cántaros vacíos, campanarios en ruinas, / higueras apagadas, hay agotadas minas, / blancos ojos de estatua, grandes estrellas huecas, / relojes sin agujas y libros sin palabras / y violines sin cuerdas”. El dolor se hace inseparable de ella y ya rotura en su campo la desesperanza.

Idea Vilariño
La suplicante, Cielo cielo, Paraíso perdido y Por aire sucio son etapas breves, hasta llegar a un libro mayor donde se desvela su dominio del verso, que sigue teniendo ese respirar heptasílabo y endecasílabo (a menudo trenzados), pero ahora presentado con cortes que lo disimulan en lo tipográfico y acaso lo refuerzan en la lectura en voz alta. Hay poemas magníficos en Nocturnos como “Una vez”, “Si muriera esta noche”, “Cuando compre un espejo”, “Y seguirá sin mí” y “Qué tengo yo que ver”. Bordea lo patético, se arrima a ello para esquivarlo en el último momento, como sucede en “De nuevo”, con su fúnebre tema.
El amoroso tendrá también esa sombra. Raúl Zurita anotó de los Poemas de amor (1957) que “presos de un insomnio inacabable, ajenos a toda grandilocuencia y a cualquier afán de novedad, estos poemas son una de las más extraordinarias representaciones que la poesía ha hecho del omnipresente tema del amor y de la pérdida”. Poemas de amor va dedicado a Juan Carlos Onetti (él le dedicó previamente Los adioses); sin embargo, en su configuración actual reúne poemas también de otras relaciones. La que tuvo con Onetti fue un claro ejemplo de amor-odio, de ni contigo si sin ti, de choques continuos de imanes que se atraen y asimismo se repelen.
Hubo incomunicación y sexo, y según unos cierta literaturización por parte de ella; según él, nunca llegó a sentir que estuviese enamorada, aunque Vilariño, al evocar cómo conoció al escritor, emplea una fórmula tan similar como contraria a la de san Pedro en el Evangelio: lo afirmó tres veces (“Me enamoré, me enamoré, me enamoré”). Coincidieron un tiempo, emparedados por la atracción y el rechazo, con sonados encuentros y estridentes rupturas sobre el suelo de Montevideo y bajo su cielo. Luego el espacio se interpuso entre ellos: Onetti marchó a Madrid. La distancia es la más tozuda de las Musas, al menos en lo que respecta a los epistolarios. El de ambos permanece inédito, listo para ser publicado porque ella conservaba copias de sus cartas, más los originales de Onetti. La negativa de los herederos de este lo ha impedido hasta la fecha.
Esto ha creado una leyenda, como todas inexacta, en la que Vilariño interpreta un papel de víctima frente al victimario e insensible Onetti. Es una historia conocida que tiene correspondencia con las de Sylvia Plath y Ted Hughes o Elena Garro y Octavio Paz. De la relación quedan poemas memorabilísimos, como el tremendo “Ya no”. Volvió a ver a Onetti en Madrid en 1987 y 1989, un día cada vez y con la aquiescencia de la esposa.
Estas deconstrucciones y reconstrucciones, más que estar muy presentes en su obra, constituyen su esqueleto. Por eso siempre defendió el ritmo en poesía y despreció el verso sin música, y le enojaba que a ojos inexpertos (y a oídos insensibles) lo que ella hacía fuera considerado versolibrismo. Al responder la pregunta del cuestionario Proust sobre cuál era su ocupación preferida, contestó que sus “indagaciones sobre los ritmos poéticos y las plantas”. Los lectores poco formados caen en la trampa de su facilidad y en su verso nada rígido, pero este –pura arquitectura– ejerce sobre ellos su sortilegio, que no es obra de magia o improvisación sino de aplicación y conocimiento extremado. La aparente rebeldía expresiva atrae, pero aquí la independencia –modelo siempre loable– consiste en conciliar lo peculiar y lo universal, y el resultado es que los acentos de siempre semejan ser propios.
Esa capacidad le llevó a componer letras de canciones. “Los orientales” fue la que cantaron Los Olimareños en un abarrotado estadio Centenario de Montevideo al restaurarse en el país la democracia. Está, pues, su cara política. Ana Inés Larre Borges es la editora de La vida escrita (2008), que nos muestra todas las facetas de Vilariño. Leila Guerriero ha escrito su mejor semblanza coral, con palabras muy bien hilvanadas de la propia Idea y de otros en una crónica recogida en Plano americano. Si el amor es el más universal de los temas, el desamor es sin duda el más privado. Como gran poeta, en lo segundo Vilariño plagia las desilusiones de cada uno, de cada una, pero con palabras dispuestas como otros no pueden soñar en colocar. De aquí su merecido éxito y la lección, perenne, de que la poesía no es desgarramiento, sino la costura de esos trozos hecha con pericia.





