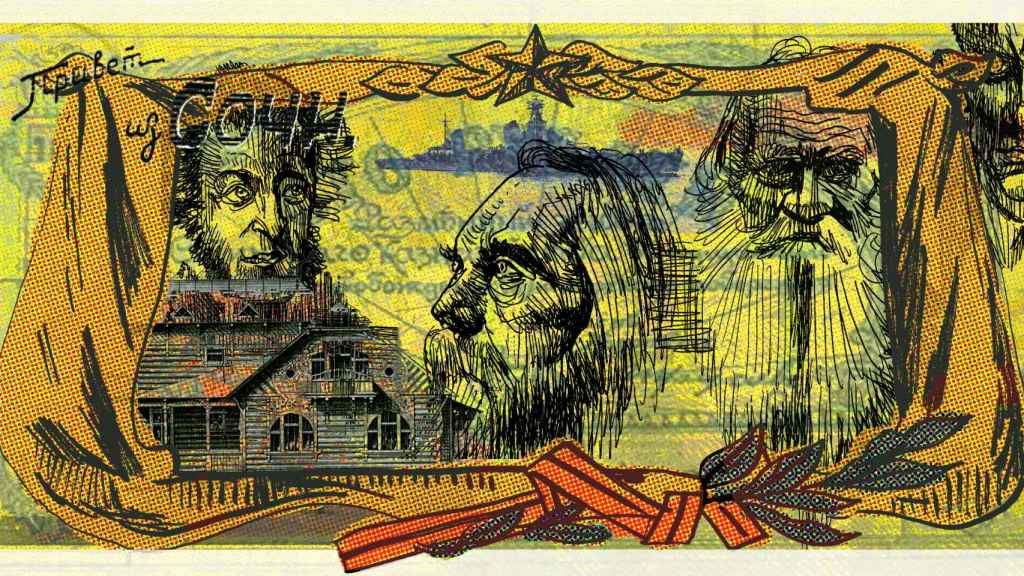
Un verano 'Ancien Régime': Mar Negro
Un verano 'Ancien Régime' desde la Selva Negra al Mar Negro
Un viaje cultural desde la Alemania meridional, donde Fichte, Schelling, Hoffmann o Schiller retornaron (simbólicamente a la Naturaleza), hasta los balnearios del Sur de Ucrania
1 agosto, 2023 19:00El Danubio cristaliza en la Selva Negra, el jardín romántico de Herder, Fichte, Schelling, Hoffmann o Schiller, autores movidos por la desdivinización del mundo y el retorno nostálgico a la naturaleza. El gran río nace, por así decir, en el corazón del bosque y desemboca en el Mar Negro, el Pontus Euxinus de los romanos. Arrastra piedras preciosas y capiteles de media Europa, hasta llegar a Ucrania, a orillas del mismo mar, donde su desembocadura forma un bello estuario, un check point turístico castigado ahora por el estallido lejano de los misiles.
El puerto de Odesa, en la Transnitria, ha dejado de acoger visitantes para convertirse en el enclave del trigo y cereales exportados a medio mundo. Allí siguen abiertos balnearios míticos como el Kuialnyk, que han servido de refugio para músicos como Vasyl Barvinski o Dimitri Bortnianski. Y allí se mantiene el Palacio Gagarin, -en homenaje al astronauta- fundado por Putin, cuando era oficial del KGB, una visita obligada al neoclásico ex soviético marcado por un barroco aberrante, figuración estética de la Revolución de Octubre.
El prodigioso Isaak Babel le da forma decisiva a Odesa en sus narraciones. Nos hace creer, en Cuentos de Odesa, lo que no encontramos en su puerto, pero si captamos al adentrarnos en su entraña, donde el autor dice que la gente destroza el idioma ruso. Babel escribe la realidad y su indagación naturalista le vale el adjetivo de romántico, odiado por las élites soviéticas.
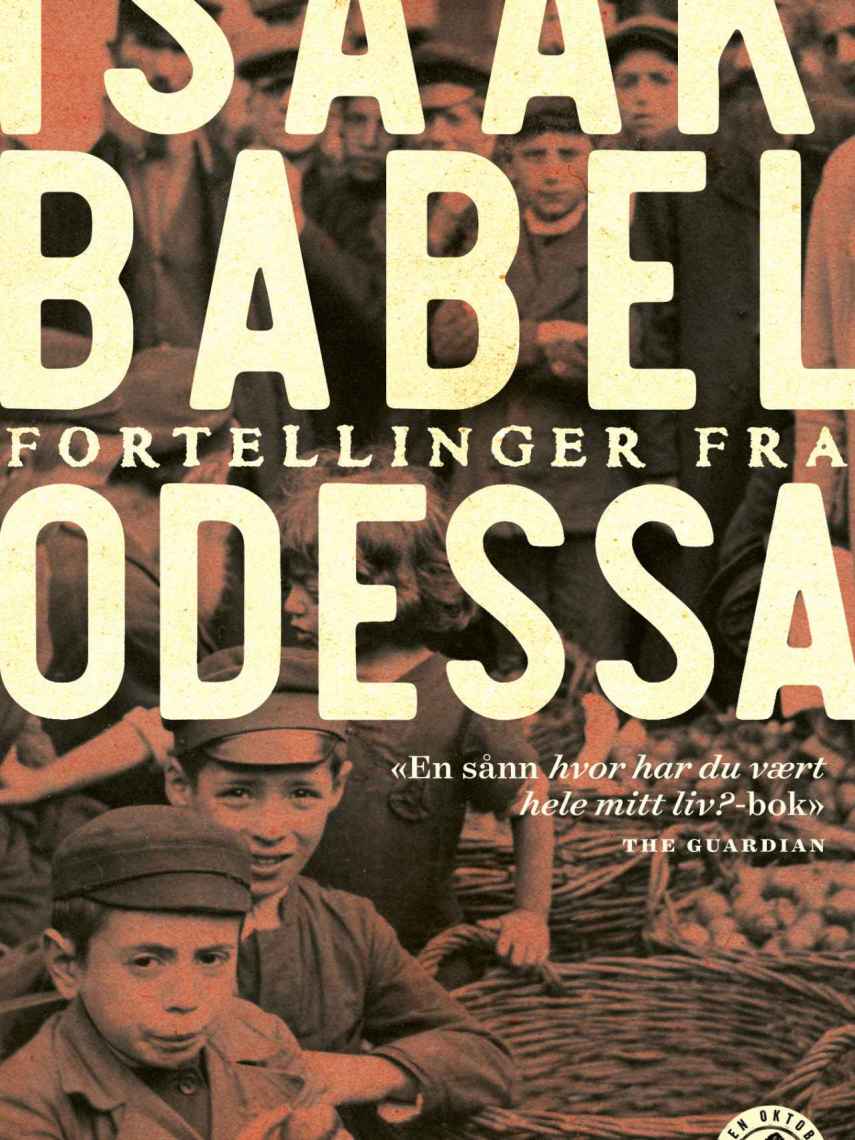
'Cuentos de Odesa', de Isaak Babel
Aguanta, pero en 1940 Stalin manda que lo fusilen. Guiado por el olor de las acacias, Babel busca un espíritu que aligere el peso de la nieve sobre los páramos y la presión del alma frente al samovar. Quiere que aparezca Nikolái Gógol y desparezca Dostoievski. Vladimir Navokov nos mostró la necesidad de descartar de los libros las soleadas insignificancias de los críticos. En una narración espectral, como El Abrigo, Gógol nos cuenta más del alma tártara que cientos de páginas de otros. Eso es Ucrania, una nación privada de libertad, pero culturalmente soldada al imperio de los zares.
En Sebastopol, situada en un extremo sur-oeste de Crimea, conocido por los antiguos por el nombre de Península de Heracles, está atracada la flota rusa del Mar Negro. Y muy cerca de sus acorazados, pegados al puente del río Kerch, que conecta Crimea con Rusia, reina la calma relativa de las retaguardias.
Allí sobreviven la Estatua de Lenin y la calle de los Héroes de Stalingrado, muy cerca de Massandra, un palacio convertido en museo y centro de hostelería impecable. Sebastopol es el puerto mítico en el que desembarcan los navegantes con salida en el Hotel Timeo de Capri o el Victoria de Sorrento, considerados el kilómetro cero del Gran Tour en dirección al Bósforo -no al Egeo-, hasta alcanzar la rivera oeste de Crimea y alojarse el Balneario de Sebastopol.
Este último, de gusto bizantino, pero desgraciadamente marcado a fuego por el realismo socialista, es el mejor balcón sobre el mar; los que con la mirada remonten el horizonte verán el auténtico mar turquesa. Y a poca distancia del centro, destaca el Palacio Vorontsy, una reliquia de culto veneciano, influida por las raíces tártaras.
La gran paradoja de la historia de la Gran Rusia -hermana y dueña despótica de los países de su entorno- aparece planteada por Leon Tolstói en su libro El sitio de Sebastopol, una crónica de la Guerra de Crimea, elogiada por el Zar Alejandro II, hasta el punto de que ordena la publicación del libro a la revista rusa Le Nord, editada en Bruselas. Los elogios son unánimes; Turgénev la califica de milagro; y después de muchos espaldarazos, Tolstói escribe en su Diario: “mi destino son las letras”.
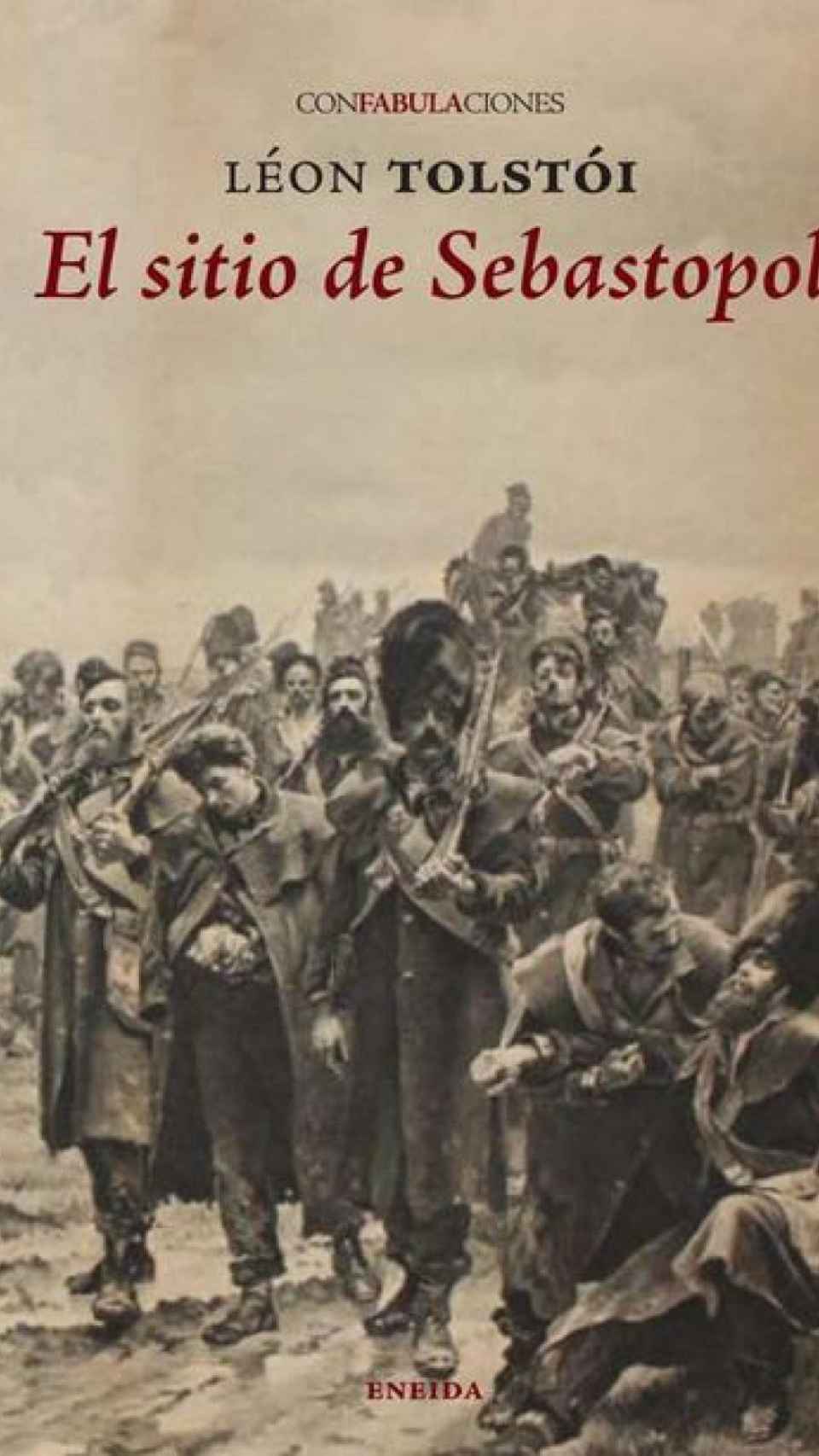
'El sitio de Sebastopol', de Tolstói
En el mismo mar de la intranquilidad, como le llaman ahora los ucranios al Negro, se mantienen enclaves para el descanso de los poderosos. Estamos en el Este; aquí no existen el verano dulce de Jacques Tatí, ni la Riviera de Cannes; tampoco hay cocteles en el Ritz Carlton ante el Golfo de León ni la brisa templada ofrecida al navegante en la gran ensenada frente al Vesubio. Lo que sí pervive son los balnearios, algunos de ellos en el mismo estado de conservación que comprueba el conde Tolstói al llegar a Sebastopol, hace casi dos siglos.
El joven autor es todavía un reportero de guerra subido a un caballo, con estrellas de oficial de artillería, henchido de patria y de nobleza. Sale poco después con un recuerdo de sangre, dolor y muerte que en nada se parece a la idealización de los generales al mando. Nada es lo que fue, por más que sus crónicas en la revista, El Contemporáneo, fundada por Pushkin, hablen de patriotismo.
Ha defendido a la Madre Rusia frente a los turcos y a los ejércitos anglo-franceses; pero Tolstói ya no quiere ser un héroe. El conde no lo sabe todavía, pero su transformación es calcada de la que sufrirá Pierre Bezujov, uno de los protagonistas de La guerra y la Paz, la novela que lo encumbrará mucho después, junto a otras obras, como Ana Karenina o Hadji Murat. Crimea, la península de los tártaros que conoció el correo del Zar, es hoy una extremidad del pannacionalismo ruso. Esta situada entre dos bazos de mar y sobre la ruta de los cereales que salen de Odesa, el granero de Europa, ahora en peligro tras los últimos bloqueos impuestos por el Kremlin.
La costa este de Crimea, balneario de los zares, es el suelo de las dachas rusas. Hace ya mucho, Nikita Krhuschev , en 1954, le regaló la península a Ucrania, cuando nadie pensaba que el país dejaría de pertenecer a la URS. En las costas del Mar Negro se ven territorios tristes entre ruinas y vergüenza; una gran parte es hierba quemada, iglesias sin campanario en las que el arte bizantino destrozado se parece a nuestro gótico después de un incendio. Enclaves en los que el tiempo ha hurtado la memoria de las gentes.
Y después, la nada, si somos capaces de seguir la Recherche de Proust, cuando escribe que la realidad solo se identifica a través de la memoria. Con una salvedad: en el Este se conserva la pureza prístina de los profetas del el Antiguo Testamento. Su arquitectura es menos antropocéntrica que la nuestra. La gente de la orilla ha querido siempre levantar muros y columnas como parte del entorno natural que mira al mar. Es el caso comprobable del palacio de Livadia, en el que se celebró en 1945 la Conferencia de Yalta, después de la Segunda Gran Guerra, donde los aliados se repartieron el mundo.
En el Este de la península de Crimea, Yalta quiere ser todavía la residencia veraniega de los nobles. Antón Chéjov, que sigue siendo su referencia cultural se convierte en médico y escribe hasta altas horas de la noche, pero un día manifiesta que, si su literatura no sirve para consolar a las gentes, renunciará a escribir.

Retrato de Chéjov de Osip Braz (1898)
Ha nacido en Taganrog, en el Mar de Azov, en una época marcada por el asesinato del Zar Alejandro II y hoy tenemos a disposición su casa-museo; en sus ventanales abiertos y en los estantes que conservan parte de su biblioteca se respira un aliento délfico gracias a las hojas muertas caída sobre un manto verde. Tomado por el aroma y la ósmosis de su imaginación, Chejov escribió El jardín de los cerezos y Las tres hermanas.
Entre la actual capital de Crimea, Simferópol y Sebastopol, sobresale Yalta que siempre ha querido ser la joya de Crimea, nos recuerda Luis Pancorbo en su libro Del Mar Negro al Báltico (Almuzara); este excelente prosista no olvida Simferópol, la cuna de los escitas a los que Heródoto, padre de la historia, califico de etnia salvaje.
Más al sur, en Moldavía, ribera del mismo Mar, la Besarabia rusa, es una tierra indomable, refugio de mansiones que un día levantaron los boyardos, “los hombre libres”, convertidas en palacios vacacionales de las élites fabriles y burguesas de San Petersburgo. Allí, en la Moldavia resistente, no han dejado de golpear las guerras y la pobreza, como narran los Diarios de Ernst Jünger, sobre las trincheras del Este y la soledad del soldado alemán obligado a luchar en el bando agresor.
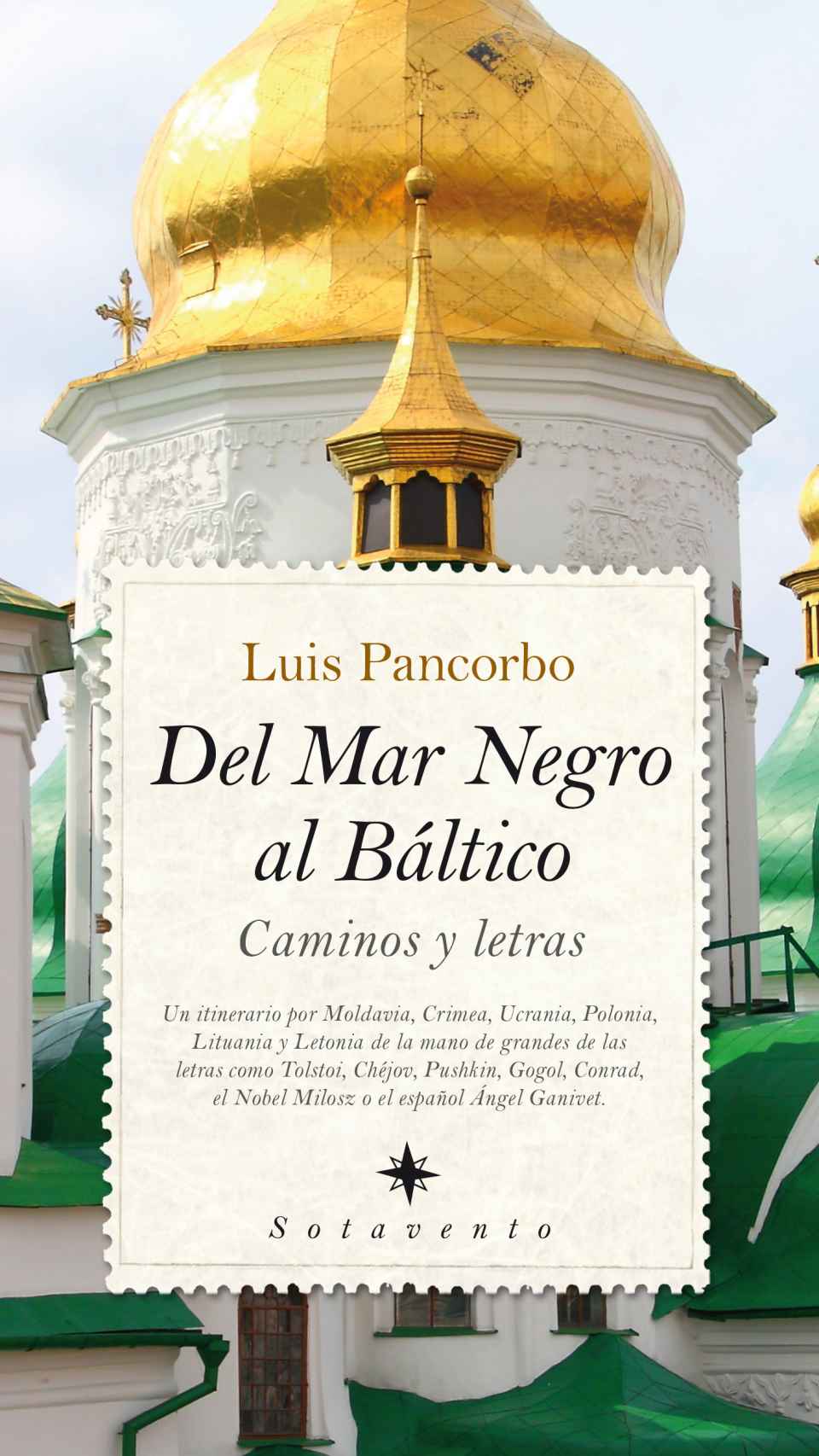
'Del Mar Negro al Báltico', de Luis Pancorbo
La Ucrania profunda, hoy mellada por las botas de combate, fue la cuna de Joseph Conrad, antes de que sus padres se trasladaran toda la familia a Polonia. Los sueños de la pequeña Galizia de Joseph Roth se apagan cuando este descubre que el mismísimo Balzac se casó muy cerca de su pequeño pueblo y de que el narrador francés tuvo un duro viaje de regreso a París estando muy enfermo. Balzac publica entonces su última historia Las ilusiones perdidas, de estructura social francesa, pero bañada de inspiración caucásica.
En la Isla de las Serpientes, donde pasa Pushkin parte de su exilio, son visibles los deshechos de cartuchos balísticos y puede percibirse el paso de la Iglesia Ortodoxa, responsable de ennoblecer el culmen de lo ruso, anticipo del gulak. El horizonte ventoso de sus rocas, pegadas al oeste, como las falsas ruinas de los pueblos Potemkin, impactan en su momento a Joseph de Maistre, padre del conservadurismo europeo, quien se reconoce incapaz de comprender a la patria de los zares. De Maistre es testigo de la retirada de Napoleón en 1814 y conoce la intrincada mística del hesicasmo, enarbolada ahora, dos siglos después, por Alexander Dugin, el ideólogo de Putin, que pregona convertir a Moscú en la nueva Bizancio.





