
Francis Bacon
Francis Bacon: palabras nuevas, ideas antiguas y la verdad (relativa) de las cosas
Galaxia Gutenberg reúne en un volumen al cuidado de Gonzalo Torné, que también los traduce, todos los ensayos del filósofo y político británico, sabio terrestre, padre del empirismo científico y pionero del pensamiento moderno
3 noviembre, 2023 15:05“Calumniad con audacia, siempre quedará algo”. Un hombre capaz de condensar en una sola frase, tan irónica como rotunda, la secreta saeta del ingenio es alguien que ha conocido de primera mano la inmensa tragicomedia que es la vida social. Francis Bacon (1561-1626), padre del empirismo científico, pionero del pensamiento moderno, puente entre la filosofía antigua –marcada por la sombra de Aristóteles y por la escolástica cristiana– y la moderna, quedó atrapado en los libros de filosofía antes de convertirse en una egregia estatua del saber. Su figura, sin embargo, estaba hecha de vísceras, carne, sangre y huesos. El intelecto, esa capacidad mágica para extraer conclusiones a partir de la experiencia, llegaría después.
Antes de pasar a la posteridad como un gran pensador, Bacon fue un activo hombre público que conoció la ambición (personal), la delación –se dice que traicionó a su primer protector, el conde de Essex, para aproximarse de inmediato al duque de Buckingham–, la corrupción (fue procesado por aceptar sobornos) y el ostracismo.

Frontispicio de 'Sylva sylvarum' (1670), obra póstuma de Francis Bacon.
Todas estas vivencias no lo convirtieron en un charlatán, como sucede acontecer con tantos políticos retirados a los que el tiempo ha ido olvidando, sino en el arquetipo del filósofo conciso y sereno, con cierta naturaleza nórdica, que proyecta una visión (realista) del mundo ahorrándonos el quinario de contarnos de paso su vida. Suele creerse que los relatos en primera persona gozan del beneficio de la verosimilitud. Él mismo lo dijo: “Aquel que habla sinceramente suele concitar en un primer momento la simpatía de los demás, pero basta con perseverar en esa vía y desarrollar una auténtica libertad de pensamiento para que las reacciones favorables se tuerzan”.
È vero è ben trovato. La franqueza, inherente a la libertad de criterio, causa inmensos conflictos con los demás, que de partida están predispuestos a escuchar aquello que les interesa pero, de igual modo, tienden a ofenderse cuando oyen algo que les disturba o que los delata.

Retrato de Michel de Montaigne
Bacon, además de figurar por derecho en los libros de historia política inglesa –fue Lord Canciller y alcanzó la baronía de Verulamiun y el vizcondado de Saint Albans antes de caer en desgracia–, escribió una sólida obra de pensamiento, donde analizó la metodología del saber, que desplazaría la atención sobre su condición de primer ensayista moderno. Se trata, no obstante, de una suerte de autor muy diferente a Montaigne: sin castillo propio, sin su propensión confesional y con la suficiente discreción e inteligencia como para deslindar las ideas de su persona, de forma que las primeras no encarcelen nunca a la segunda.
Galaxia Gutenberg acaba de editar, con traducción a cargo de Gonzalo Torné, un volumen de estos escritos donde el filósofo trata acerca de múltiples temas –nada abstractos, fieramente humanos– con una distancia señorial y una capacidad de condensación admirable. Su mirada parece actual, pero la atmósfera que la envuelve recuerda a la creada por la excelente estirpe de los antiguos prosistas de ideas, donde la primera persona nunca es individual, sino una construcción colectiva.
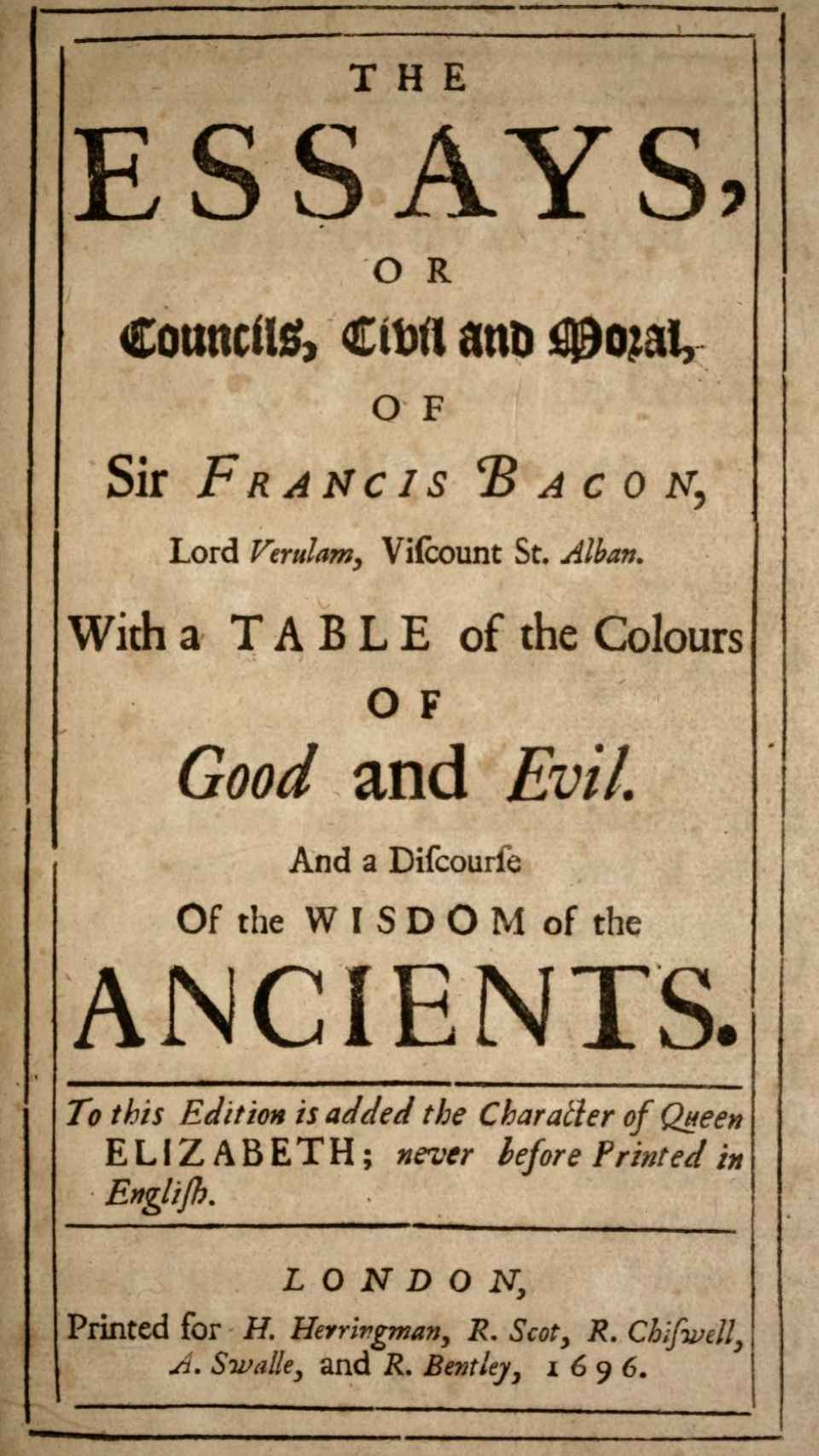
Edición de los 'Essays' de 1696
Bacon encubre su subjetividad gracias a un estilo sólido y muy claro –la traducción de Torné replica con gran naturalidad este sermo vulgaris– donde un argumento conduce sin violencia al siguiente, hasta encadenar una conclusión. Es una dicción sin grasa donde la retórica –en general, lacónica– funciona sin hacerse notar.
Los ensayos del escritor inglés, publicados en 1597, veinte años después de los de Montaigne, difieren de éstos en que evitan a todo trance la personalización explícita y prescinden de la errabundia narrativa. Son aproximaciones breves a distintos asuntos, falsos diálogos (toda la literatura ensayística tiene un sustrato de conversación: con un interlocutor expreso, en caso de las epístolas de Séneca; con uno mismo, en su variante moderna) donde el filósofo trata sobre vicios, virtudes, costumbres y calamidades.
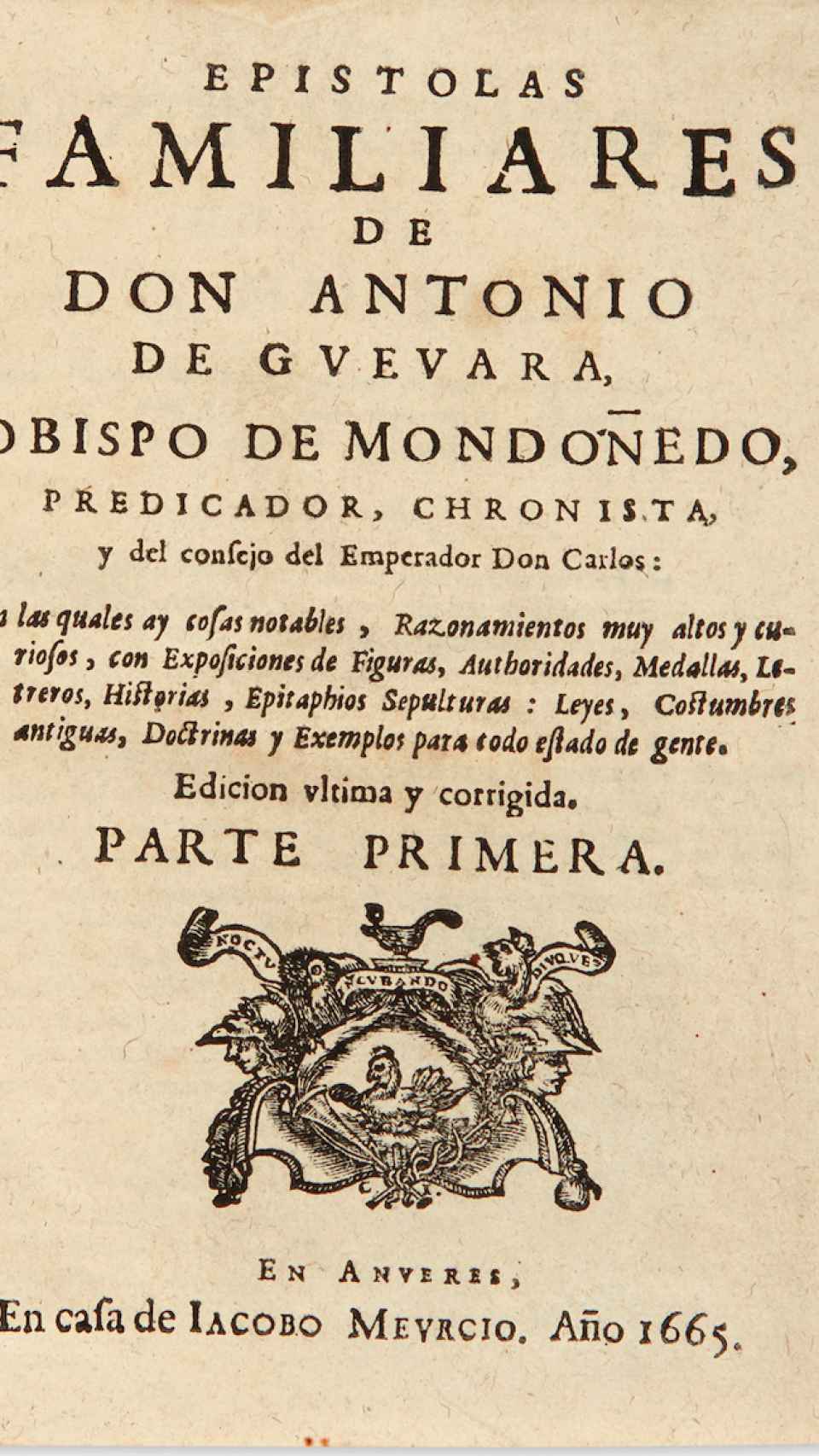
'Epístolas familiares' de Antonio de Guevara
No hay voluntad de sentar cátedra, aunque, al contrario que Montaigne, que filtra todo a través de sí mismo, Bacon opta por dibujar arquetipos, glosar caracteres y describir fenómenos, pero sin el detalle del tratado. Este laconismo ha conservado la capacidad funcional de su lenguaje, al contrario de lo que ha sucede, por ejemplo, con las obras doctrinales de Antonio de Guevara, el primer ensayista en español, que, aunque anticipa el castellano plástico de Cervantes, todavía está sometido (igual que Montaigne) a la disciplina de las citas latinas (ciertas o inventadas) y es deudor de una preceptiva que obliga a justificar una afirmación propia con la correspondiente referencia de autoridad.
Las Epístolas familiares (1542) de Guevara son un maravilloso objeto literario arqueológico. Los ensayos de Bacon, en cambio, parecen notas de un cuaderno de bitácora, anotaciones de campo sobre la condición humana. No necesitan la validación de los maestros antiguos. Son consecuencia de la experiencia individual. Verdades directas y sensoriales.

Edición de la 'Instauratio magna' (1620) de Bacon
Su capacidad de seducción obedece a esta sobriedad trabajadísima, sobre todo si tenemos en cuenta su temprana fecha de composición. Más que ensayos, los textos del filósofo inglés se asemejan a la forma de los primitivos artículos periodísticos. No hay en ellos ni una palabra de más. Tampoco aparecen los excesos confesionales que suelen justificarse amparándose en el carácter abierto del género. A Bacon no le interesa relatar su peripecia. Prefiere extraer de sus experiencias, que no data ni tampoco justifica, las invariantes y los conceptos universales.
Todo lo demás –a su juicio accesorio– queda fuera de foco, de forma que a través de sus ensayos no puede indagarse en su biografía, aunque un lector avezado que conozca su avatar particular sí sea capaz de vislumbrar las razones íntimas que lo mueven. Diríamos que Bacon hace en estos ensayos un ejercicio de contención –no exento de cierta simulación– donde lo importante son las palabras (nuevas) y las cosas (eternas), no las personas.

Estatua de Sir Francis Bacon (1869)
El filósofo inglés, por supuesto, es un moralista que no se siente obligado –lo mismo que le pasaba a Séneca– a practicar su doctrina. Predica pero no siempre cumple. Y llega a justificar sus decisiones con una franqueza que desarma: “Cualquier hombre honrado, que tenga el corazón en su sitio, abandonará a su rey antes que a Dios, a su amigo antes que al rey, a toda ventaja terrenal antes que a su amigo. Espero que el mundo no olvide esta jerarquía”. Esta distancia entre el discurso (literario) y los hechos (biográficos), sin embargo, no resta validez a sus análisis, surgidos de la atenta observación de los demás, y en el fondo también de sí mismo; ajenos a esa peste que es la corrección política: “La esposa y los hijos son impedimentos para abordar grandes empresas, ya sean virtuosas o malvadas”.
Un hombre con juicio –sostiene Bacon– debe saber graduar la verdad. Esta frase puede leerse como una suerte de poética de su literatura de ideas, donde siempre dice lo que piensa y piensa lo que dice, pero nunca desvela realmente lo que siente. Escritos a lo largo de su vida pública, los Ensayos conocieron (en vida de su autor) distintas ediciones a lo largo de treinta años. Siempre fueron una obra en marcha. Pero en todas las versiones persiste la misma visión instrumental del mundo, contemplado desde las alturas de la inteligencia, que evita las perturbaciones sentimentales y que no se esconde detrás del arte de la confidencia.

'Ensayos' de Francis Bacon
Cabe la posibilidad de que la composición de los ensayos respondiera, al contrario de lo que ocurre en el caso de Montaigne, a un secreto interés político. Los libros de ejemplos o las preceptivas sobre el buen gobierno, dedicados a reyes y utilizados para la formación moral de los futuros príncipes, ocultaban bajo su amable forma didáctica y sus consejos bondadosos una férrea voluntad de influencia sobre el correspondiente soberano.
Es una constante de la literatura de transición entre la Edad Media y la moderna, donde muchas obras todavía se presentan con el cuero de un odre antiguo aunque estén llenas de vino nuevo. En su arquitectura formal, sin embargo, siempre hay grietas. Por ellas es por donde comienza a asomar la sensibilidad personal. Muchos de estos escritos, íntimos o ejemplares, se conciben en el fondo como manifiestos públicos. Son una forma inteligente de promocionarse.
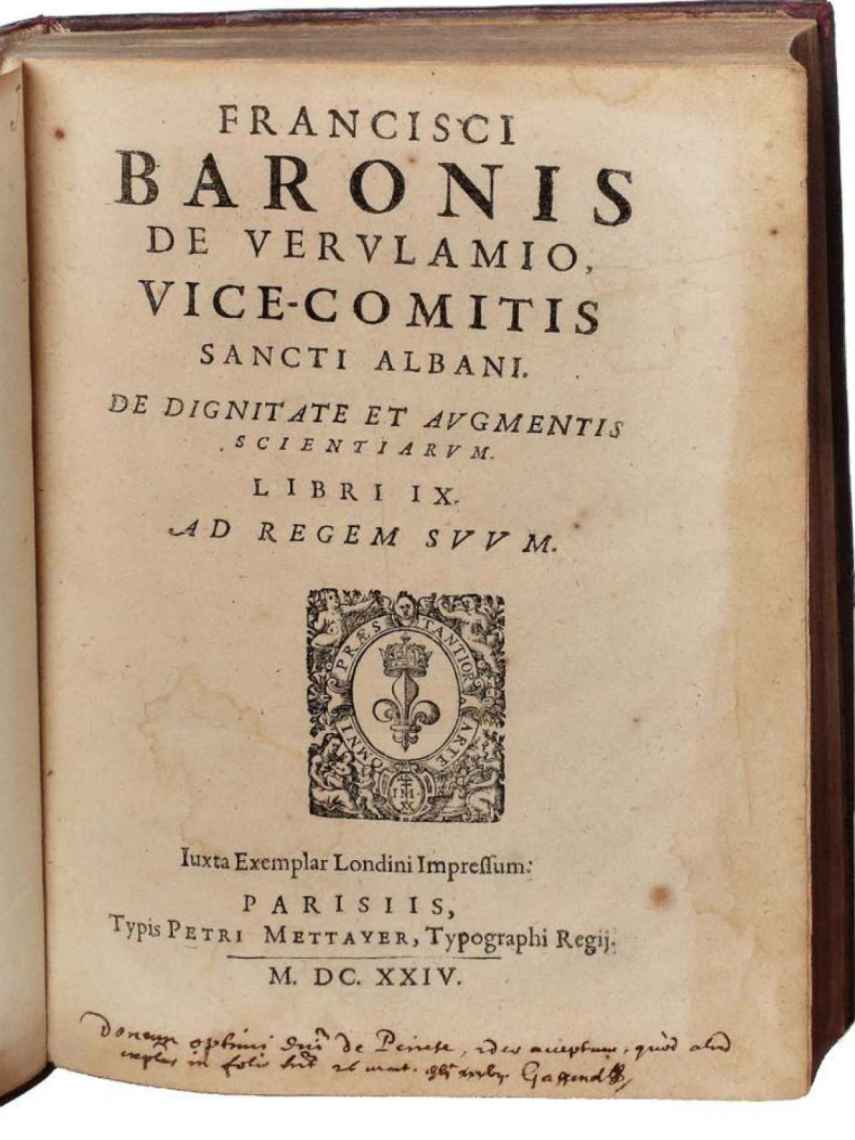
'De dignitate et augmentis scientiarum' (1624)
De ahí que la íntima relojería de estos ensayos, meticulosa y perfecta, tenga también algo de aterrador: el espectáculo de una mente juzgando sin implicaciones sentimentales ni incurrir en el compromiso personal. Perfecta y fría, la voz pragmática de Bacon parece un remoto precedente del ingenio que subyace bajo el algoritmo digital. Su hallazgo literario fue verter sus ideas en este molde novísimo, caracterizado por la brevedad, la concisión y la brillantez sentenciosa.
Reconociéndole estos méritos, su sabiduría permite sospechar también que en su interior cobijó un drama secreto. Es un diagnóstico que enuncian (indirectamente) sus propias palabras: “Quienes se aman a sí mismos, y sin rival, son en muchas ocasiones seres desgraciados. Y al sacrificar el tiempo que disponen al altar de sí mismos, terminan como víctimas del altar de la fortuna, cuyas alas su sabiduría egoísta cree haber atado”.





