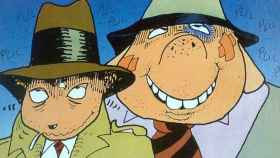Una escena de 'L'annonce fait à Marie' de Alain Cuny
Alain Cuny: el 'film' único
L’Annonce fait à Marie, la única película dirigida por el actor francés, adaptación de la homónima obra teatral de su admirado Paul Claudel, acaba de ser restaurada
3 marzo, 2024 19:00Esta es una historia de, al menos, treinta años de obsesión. Desde los años 60 a 1991, fecha del estreno de L’Annonce fait à Marie, la única película dirigida por el actor Alain Cuny, que debutaba detrás de la cámara a los 83 años, con más ímpetu, fuerza y capacidad de sacrificio que la práctica totalidad de los jóvenes que inauguran una filmografía. Apasionado del surrealismo y del psicoanálisis —de esas personas “capaces de saber más que yo de mí mismo”—, Cuny tuvo en Claudel y en su obra teatral La anunciación a María una poderosa influencia, una fuente de inspiración para toda su carrera de actor y algo así como una agobiante obligación, la de estar a la altura del poeta y de la obra que tanto sobre sí mismo le había susurrado.
Se sabe que se la quiso quitar de encima —pensó en su amigo Bresson, sobre todo después de su Lancelot du Lac, para llevar a cabo la adaptación, pero el cineasta respondió al ofrecimiento que sólo Cuny podría traducir el universo claudeliano—, y que al final, cuando nadie lo esperaba (o, como advirtió João Bénard da Costa, sólo aguardaban un film académico, solemne y teatralizante), añadió su grano de arena a la montaña de radicalidad estética que sólo los más grandes —el Rossellini de Giovanna d’Arco al rogo (1954), y el Oliveira de Le soulier de satin (1985)— pudieron construir a partir de la palabra ardiente y la imaginación desbordada de Claudel.

Alain Cuny (Saint-Malo, 1908-París 1994).
Es difícil saber quién y qué fue Alain Cuny. En el cine, quizás sobre todo una presencia, desde el debut —Remorques (1939), Les visiteurs du soir (1942), Le baron fantôme (1942)— hasta el que quizás fue su papel más elogiado, la encarnación del malhadado intelectual Steiner en La dolce vita (1960) de Fellini; luego con otros grandes cineastas como Antonioni, Rosi, Ferreri… hasta llegar a su sorprendente aparición en Emmanuelle (1974), película en la que comentó haber participado “para desprenderme de la estima de gente que no me gustaba”.
En definitiva, actuó poco en cine, en muchas ocasiones sólo con su voz o al límite del cameo, pero tampoco demasiado en teatro (algo más de veinte obras en no mucho más de treinta años de carrera), aunque desde una formación casi autodidacta formara parte de compañías legendarias como la de Jean Vilar o la de Renaud-Barrault. Podría decirse que siempre asustó su cara de lobo, su aire primitivo, rocoso, herido. Su innovación y su secreto estaban, sin embargo, en otro lugar, más allá del físico inaudito, como bien supo expresar un admirado François Mauriac: “Me gusta Cuny por eso por lo que no suele gustar o se le suele reprochar, por su cadencia monótona de gran río lento”.
Al esquivo Cuny conviene considerarlo antes que nada como un hombre de cultura, más allá de su guadianesca carrera de actor, fuertemente interesado por la pintura y lo plástico, amigo cercano de Picasso, Braque o De Staël. De los irreconciliables Artaud y Claudel, junto a la obra y a la experimentación con la lengua, extraería la lección de la necesidad de participar de la fuerza de escritos y cosmovisiones sin tener que besar la lona.

'L'annonce fait à Marie (1991)'.
Se trataba de no ser devorado por los propios fantasmas, de sobrevivir, como el propio Claudel hiciera en su día, tomando distancia de Verlaine, Rimbaud o Villiers de l’Isle-Adam sin por ello dejar de admirarlos profundamente. Pero volvamos a Mauriac: “La cadencia monótona de gran río lento”; lo que no gustaba de Cuny tenía que ver con su condición monolítica, con su opción por no cambiar sino profundizando en el mismo estado. Él fue el actor que nunca aprendió nada, que no progresó adecuadamente, en esto cercano al durasiano infante Ernesto que protagonizara En rachâchant de Straub/Huillet, el niño que rechaza la escuela porque le enseñan cosas que no sabe. Una alergia al cambio anclada en el vislumbre del límite de lo poético, del decir; una huida, entonces, hacia afuera, la misma que llevaría a Artaud o a Michaux al dibujo o la pintura y a Claudel al teatro.
Así como aquellos, Cuny optará por mostrar cuando el decir haya sido disminuido hasta el hueso, al tuétano. Abandonará los escenarios y reducirá el teatro a una voz, inconfundible. Y la representación no irá más allá de la lectura del texto, una última performance, sin que por ello decaiga la aparición: “Mi inmovilidad seminal de actor con máscara”, en sus propias palabras. Cuando finalmente tenga que dar a ver el universo de Claudel, Cluny sorprenderá con la riqueza de sus opciones visuales y con un montaje afilado, que se somete a la tensión entre lo cercano y lo lejano, apartado de cualquier modelo tradicional.
L’annonce fait à Marie sólo podría recordar si acaso a Paradjanov, pues la paráfrasis de este cuento religioso del poeta cristiano convive con la alegre vibración de un mundo filmado como por primera vez, abundante, inagotable, maravilloso. Puede que también un poco a Pasolini, pues el film no sería sino otra clase de teorema, donde cada espectador podría sentirse aludido por una múltiple, ambigua y contradictoria paleta de implicaciones sensoriales e intelectuales: del desprecio y el disgusto por el mundo, al amor a la carne y a la sed de espíritu y trascendencia.

'L'annonce fait à Marie' (1991).
Cuny, que siempre confesó haber hallado en el Pierre de Craon de la obra de Claudel a un sosias que compartía los síntomas de su mal (“Craon es como yo, construye catedrales, pero no vive”), se reservó para sí el papel de Anne Vercors, del padre de Violane, el viejo patriarca que corta los hilos con la familia y emprende rumbo a Jerusalén, para pasar su tiempo como imantado por el cuerpo ausente de su milagrosa hija, a la que sólo volverá a ver en la cripta que cierra la película, donde se tumba junto a ella sellando el secreto trascendental e incestuoso que a João Bénard da Costa le gustaba ver aquí.
Y es como si su ausencia física a lo largo de casi toda la película alentara su figura demiúrgica de alquimista de estos planos, de estas imágenes siempre renuentes a cicatrizar en símbolos, demasiado matéricas para ello, cuando no aplanadas por la belleza arrasadora del texto, los anacronismos sonoros (en especial la partitura de François-Bernard Mâche), o los collages de imágenes fijas que acaban por contagiar al propio desenvolvimiento de las secuencias, donde a veces la parálisis de un fotograma insinúa el abismo que media entre lo visto y lo dicho.
El hecho de que las transiciones entre planos no iluminen con claridad esta inmersión en la raíz mágica y pagana del catolicismo, exacerba las implicaciones de la parábola claudeliana, la trágica asunción de lo inextricable del mundo, la fricción entre virginidad y maternidad, obediencia y gracia, orden e insumisión; vértigo del paso de la infancia al mundo adulto, al valle de lágrimas. A tejer las misteriosas correspondencias entre pasiones humanas e imágenes de distintas naturalezas, raíces y latitudes se dedica Cuny, quien parece hacer recaer en cada una de las hermanas, Mara y Violane, las potencias contradictorias de lo radical cinematográfico.

'L'annonce fait à Marie' (1991).
Así Mara, “mujer de acero que siempre dice la verdad”, podría ser algo así como el registro brutal, la literalidad terrible, la rigidez y la autarquía; y por su parte, Violane, la mujer solar y hermosa, representar la apertura a la fe y al misterio, garante de los esfuerzos órficos (del canto a los dones de lo real) y prometeicos (de instauración de un mundo otro, a contracorriente, abierto a una trascendencia libre y nueva) que emprendiera primero el poeta y luego el cineasta.
Cuny, el herético, el intruso, sólo preocupado, como su admirado Beckett, en dejar algo, al menos una traza de su paso por la tierra, se llevó toda una vida madurando L’annonce fait a Marie, y pocos lo hubieran creído capaz de tamaño despliegue de imaginación, capaz de gestionar –como el inesperado belén que forman los animales alrededor de la leprosa Violane en su acto de resurrección de la hija muerta de su hermana Mara– un milagro que, como el de Dreyer, más parece un forcejeo, una sacudida entre cuerpo y alma. Nadie mejor que su amigo Bernard Fabre supo definir el poso que deja esta película inclasificable: “Un sí cristalino atrapado por un no obstinado. Una obra contradictoria y verdadera. Inesperada”.