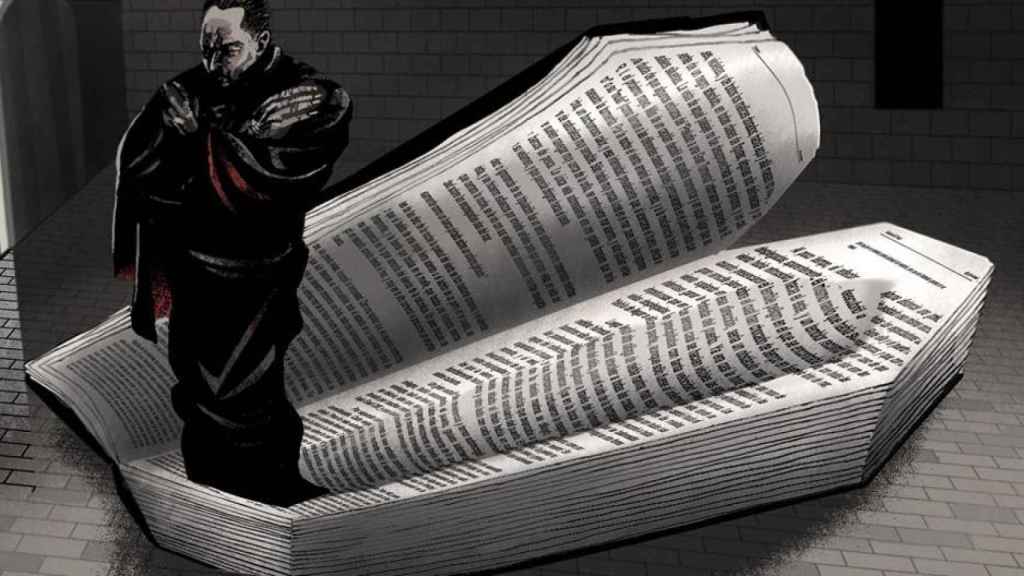
El mito cultural del vampiro / DANIEL ROSELL
Lo que el cine sabe de los vampiros
El mito del monstruo que bebe sangre ajena para sobrevivir, creado por la literatura romántica, ha sido objeto de infinitas transfiguraciones a lo largo de la historia del cine
16 enero, 2021 00:10En 1938, el Instituto Pasteur de París invitó a Jean Painlevé a filmar algunas de sus últimas adquisiciones de animales considerados exóticos. Painlevé, pionero del cine científico con una década a sus espaldas retratando los misterios de la naturaleza, se fijó entonces en un ejemplar de Desmodus rotundus, un murciélago que vive en México, Argentina, Isla de Trinidad y otros territorios americanos, con hábitos peculiares. El primero, su método de alimentación: la sangre de otros vertebrados. El segundo, el siniestro gesto que hace al extender su ala. A Painlevé le recordó a una imagen de su presente. “A diferencia de otros murciélagos que solo vuelan y se suspenden, este caminaba como un lisiado, apoyado en el extremo de sus patas delanteras dobladas”, explicaría. “Cuando estaba terminando la película, noté cómo el murciélago extendía su ala antes de irse a dormir y pensé que se parecía al saludo nazi de Heil-Hitler”.
Del encuentro con ese quiróptero nacería una pequeña película titulada Le vampire (1939-45) en la que, a lo largo de nueve minutos de duración, Painlevé presenta a este ejemplar de murciélago ligando su caminar con el gesto congelado del monstruo protagonista de Nosferatu (1922), de F.W. Murnau. Painlevé reencuadra a la criatura de Murnau, el Conde Orlok (Max Schreck), el primer gran vampiro cinematográfico, para enseguida mostrarnos a su equivalente animal y mostrar, de esta forma, que el vampiro existe y que su mordisco es tan letal como el virus de la rabia.
El mito del vampiro ha surcado las páginas de la literatura universal, emergiendo de estas como un antihéroe romántico, una figura entre los vivos y los muertos, atravesada por la fatalidad, sexualmente voraz y contraria a los valores de rectitud impuestos por la moral victoriana decimonónica. Así aparece en El vampiro (1819), de John William Polidori, y en Drácula (1897), de Bram Stoker, los dos principales autores que convirtieron en un relato atractivo y trágico la historia del aristócrata del ultramundo que aparecía en las leyendas del folclore europeo. En tanto que mito, el vampiro ha sido capaz de cambiar su forma durante siglos para acabar personificando el mismo terror que antaño. Nadie sabe con exactitud cuándo se imaginó por primera vez al monstruo nocturno que se alimenta de la sangre de otros animales, pero sus sucesivas metamorfosis siguen siendo los signos de miedos sociales y culturales atávicos. Con cada una de sus resurrecciones su condición simbólica incrementa su poder.
En el cine, el monstruo ha encontrado un vehículo de difusión como pocos, aunque haya sido retratado bajo el prisma romántico de la literatura. En este sentido, apenas existen diferencias entre el primer vampiro cinematográfico, un demonio capaz de transmutarse en murciélago, protagonista de la opereta Le Manoir du Diable (George Méliès, 1896), y el que baila las composiciones de Gustav Mahler en Dracula: Pages from a Virgin´s Diary (2002), de Guy Maddin. Ambos descienden del pavor decimonónico ante cualquier elemento capaz de quebrar el orden social.
Como constata la exposición Vampiros. La evolución del mito, abierta hasta finales de enero en el Caixafòrum Barcelona, tras ocupar la Cinemateca Francesa y Caixafòrum Madrid, su imagen ha reconfigurándose película a película, adaptándose a nuevos escenarios y a otros terrores yconflictos del mundo contemporáneo. Tras constatar la fértil relación entre lo vampírico y lo cinematográfico, tal vez habría que corregir a Jacques Derrida cuando afirmaba que el cine es el espacio de los fantasmas, de la “memoria espectral”, y pensar de nuevo en el séptimo arte como el único capaz de la resurrección y reencarnación de los muertos, violento y demoníaco. Así, al menos lo imaginó Lotte Eisner en su texto seminal La pantalla demoníaca (1969), donde reflexionaba sobre la estética oscura y perversa del cine expresionista alemán.
El caso de la película científica de Painlevé cristaliza esas ansiedades y nos habla, además, de un punto de inflexión a la hora de representar al príncipe de las sombras. En Le vampire los significados del terror gótico ocupan los significantes reservados para lo real, lo científico o lo objetivo. Deslizándose de un terreno a otro, de las formas a los contenidos, Painlevé nos muestra la condición vampírica como una función atávica que tal vez esté resguardada en lo más íntimo de la condición animal del hombre.
Del mismo modo, la operación retórica por la cual Painlevé relaciona vampirismo, enfermedad y nazismo no es inocente. Primero, porque ahonda en el concepto de lo siniestro desarrollado por Sigmund Freud en su clásico Das Unheimliche (1919); segundo, porque Painlevé, siempre celebrado por el círculo surrealista a pesar de que rechazó la autoridad de André Bretón y del núcleo duro del movimiento, consiguió con su comentario a posteriori, una suerte de nota al pie de la obra, que su visión del vampiro conserve intacto su impacto político. El saludo del Desmodus rotundus cumple así la misma función que la imagen del sonámbulo Cesare, el Don Nadie hipnotizado a manos del Doctor Caligari en la centenaria película de Robert Wiene (1920). En los gestos de ambos personajes vemos prefiguraciones del mal que iba a asolar al continente en la Segunda Guerra Mundial.
En el capítulo 17 del Levítico, uno de los cinco libros que conforman el corazón del Antiguo Testamento, se afirma que “la vida de toda criatura está en la sangre”, al tiempo que se prohíbe a los hijos de Israel su consumo y se les amenaza con ser exterminados si la prueban. La carne es corruptible pero también es el alimento de quienes no están ni vivos ni muertos. No hay vampiro sin sed de sangre ni sin castigo divino. El vampiro, antes de ejercer como tal, fue un ángel caído, un caníbal atroz.
De la amplia variedad demoníaca ligada a lo vampírico sobresale, por supuesto, Lilith, la primera vampiresa y femme fatale, creada por las mismas manos divinas que moldearon a Adán. Abandonó el paraíso tras negarse a obedecer sumisamente a su compañero en cuestiones sexuales y se dejó seducir por los seres que vivían en el Mar Rojo, hogar de demonios y otras criaturas monstruosas. No son pocas las herederas de Lilith que han recorrido océanos de tiempo para alcanzar nuestro presente, pero de entre estas destaca por sus pérfidos hitos Erzsébet Báthory, “la condesa que se bañaba en la sangre de las muchachas” para conservar la belleza de la juventud, como apunta la escritora surrealista Valentine Penrose, que recupera su figura en La condesa sangrienta (Wunderkrammer, 2020). A Báthory se le atribuyen más de seiscientos crímenes, entre asesinatos y torturas a doncellas, aunque la leyenda negra, abundante en sadismo y crímenes depravados, podría formar parte de una trama conspirativa a manos de su primo, el palatino György Thurzó. Su figura también ha inspirado otra obra clave de la literatura de este género, Carmilla (1872), de Joseph Sheridan Le Fanu.
Hay fuentes que vinculan a Báthory con Atila y otras con el terrible Vlad III, el Empalador, pero, a pesar de su ilustre abolengo y de su legendaria historia, su aparición en el cine llegó algo más tarde que la de sus congéneres macho. Si bien es cierto que las vampiresas ya habían hecho fortuna en el séptimo arte, en tanto que encarnaciones del arquetipo de la belle dame sans merci que loaron con temor los prerrafaelitas y simbolistas de la Europa decimonónica, como también que en Los vampiros (1957), de Ricardo Freda y Mario Bava, encontramos a la primera encarnación cinematográfica de Báthory, la duquesa Giselle du Grand –interpretada por Gianna Maria Canale–, la historia de la condesa no toma cuerpo propio hasta los años del post sesenta y ochismo gracias a una serie de fantasías erótico-lúgubres que celebraban la capacidad seductora de sus protagonistas.
De este modo, en menos de un lustro, la noble sangrienta desfiló en el cine con el rostro de Ingrid Pitt, en la producción de la Hammer La condesa Drácula (Peter Sasdy, 1971); con el de Delphine Seyrig en Les levres rouges (Harry Kümel, 1971); el de Lucía Bosé en Ceremonia sangrienta (Jorge Grau, 1973); y el de Paloma Picasso en Cuentos inmorales (Walerian Borowczyk, 1974), entre otros. En esta miríada de producciones, la figura de Báthory aparece bajo varias formas, más o menos fieles al canon del vampiro del momento, más o menos exactas con el relato que nos ha llegado sobre ella. Todas inciden en el aspecto vanidoso y narcisista de la aristocrática a la hora de cometer el reguero de crímenes que se le asocian: la sangre derramada de sus víctimas sirve para recuperar una belleza que el tiempo consume, no como sustento físico.
Hay otra cuestión notable de las películas sobre Báthory que las diferencian de las Drácula y sus émulos: la carga sexual. El Conde Orlok de Murnau es el primer gran vampiro del cine, pero el que ha permanecido como modelo es el monstruo interpretado por Bela Lugosi en Drácula (1931), de Tod Browning para Universal Studios, que nació de la obra teatral realizada por Hamilton Deane en una adaptación libérrima de la novela de Bram Stoker, cuyos derechos guardaba con un celo la viuda, Florence Stoker.
El Drácula de Lugosi sin duda es carismático, pero no es erótico. Como aseguran Roberto Cueto y Carlos Díaz en Drácula: De Transilvania a Hollywood (1997), el monstruo de Lugosi, “desprovisto de su carga sexual, debe recurrir al hipnotismo para cumplir sus propósitos y acechar a las mujeres cuando duermen para vampirizarlas: no puede influir en su voluntad, sino robarla. Paradójicamente, esta versión de Drácula exilia la sangre a un constante fuera de campo, de manera que el vampiro está más cerca de un cínico villano de salón que domina la voluntad de los otros que de una enfermedad (física y tangible a través de la materia de la vida por excelencia, la sangre) que socava determinado orden social y psicológico”.
En 2008 y 2009, Erzsébet Báthory volvería a la gran pantalla en dos producciones que buscaban redimirla. Bathory. La condesa de la sangre, de Juraj Jakubisko, y La condesa, a cargo de la actriz y cineasta Julie Delpy. Aunque la película de la directora francesa posee más envergadura que la producción previa eslovaca, ambas inciden en la conspiración que condujo a la leyenda de sangre y en la figura de la mujer autónoma e insumisa como el verdadero elemento de terror del relato del vampiro.
Uno de los aspectos más fascinantes de los relatos vampíricos es el pacto fáustico que esconde: la entrega del alma a cambio de la vida eterna, del poder y del saber ilimitado. En The Addiction (1995), Abel Ferrara nos sitúa en Nueva York para contarnos la historia de Kathy, una doctoranda en filosofía, quien, tras ser mordida una noche por una lujuriosa vampira en plena calle, no solo se transformará en una de estas criaturas, sino que incrementará su sabiduría acerca de la debilidad del ser humano y, más concretamente, sobre la cuestión del mal. “El mundo entero es un cementerio. Y nosotros, aves de rapiña, recogemos los huesos”, dice el personaje de Peina (Christopher Walken) a la protagonista, que interpreta Lily Taylor. “¿Crees que Nietzsche entendió algo? La humanidad se ha esforzado en existir más allá del bien y del mal. Desde el principio. ¿Y sabes qué han encontrado? A mí”, remata.
Pero la figura del vampiro en The Addiction no se limita a lo malvado, sino que es un vehículo que refleja el mal. Al convertirse en vampira, Kathy adquiere el profundo conocimiento del mal y a través de ella Ferrara y su guionista, Nicholas St. John, piensan sobre la identidad la moral del individuo en la sociedad posmoderna, bajo el yugo de los pecados del pasado contra la humanidad. Como si fuera una Pandora moderna, la vampira de The Addiction abre la caja que le descubrirá lo que hay detrás de los campos de exterminio nazis o las fosas comunes de la guerra de la ex Yugoslavia, pero el proceso le conducirá a los espacios más oscuros de su alma.
También los protagonistas de Solo los amantes sobreviven (2013), de Jim Jarmusch, poseen un conocimiento ilimitado de la existencia, aunque, a diferencia de la vampira de Ferrara, ejercen más bien como los últimos héroes de un tiempo obsoleto, diletantes de una cultura en extinción: viven en un Detroit abandonada por las sucesivas crisis industriales, disfrutan de su colección de vinilos e instrumentos musicales analógicos y huyen del avance de lo digital como de la luz de la mañana. Del mismo modo que la Kathy de The Addiction, también son adictos a la sangre, yonkis de hemoglobina, aunque Jarmusch suavice aquí la metáfora que liga lo vampírico a la drogadicción que tan bien funcionó en las películas del género durante la década de 1980.
Una de las películas que mejor ha trabajado la idea del pacto fáustico del vampiro, esto es, la vida eterna y la drogadicción, es Arrebato (1979), de Iván Zulueta, quintaesencia de película maldita del cine español. Los protagonistas, José y Pedro, están fascinados por el cine: el primero, porque se dedica a él; el segundo, por las cualidades metafísicas del medio, que permite manipular el tiempo y los cuerpos, incluso devorar las almas. En Arrebato, “se evoca el acto creativo en tanto que delirio y gesto vampírico”, recuerda Domènec Font en su libro Cuerpo a cuerpo. En la realidad, José y Pedro dejan que la droga les envenene para que la cámara se apodere de sus vidas y los atrape, fotograma a fotograma, en el paraíso artificial del cine.
Lo enfermizo forma parte del ecosistema vampírico y en no pocas ocasiones el vampiro es la metáfora de una patología. El filme de vampiros más paradigmático al respecto es El ansia (1983), en el que Tony Scott plantea un escenario en el que lo vampírico puede ser transmitido igual que un virus. Miriam (Catherine Deneuve) contagia a sus amantes, quienes, por el contrario, no logran la vida eterna, sino una existencia más longeva condenada a la vejez y la muerte. El ansia, en este caso, alude a la adicción a la sangre de los convertidos, pero también a la angustia de la protagonista ante el abismo de la eternidad en soledad perpetua.
La relación entre lo vírico y el vampiro ha cobrado fuerza en estos meses de pandemia, máxime cuando medio mundo ha sido influido por la imagen del murciélago como hipotético origen del virus. Más allá de la exactitud de esta asociación, lo cierto es que la imagen del quiróptero como fuente de mal lleva siglos enraizada en nuestro imaginario cultural.
Durante el confinamiento primaveral, la Cinemateca Francesa invitó a una serie de artistas a plasmar la pandemia y sus temores. Entre los invitados, el cineasta italiano de origen armenio Yervant Giankian recuperaba una pieza de hace más de tres décadas, Fragment 1987 APE-BAT, realizada junto a su compañera Angela Ricci Lucchi, fallecida en 2018, en la que resuena la peliculita de Painlevé. Se trata de una pieza dos minutos de duración elaborada con imágenes de archivo, extraídas de su colección de cine documental silente, en la que se ve a un murciélago atacando a un mono. “En este fragmento veo una suerte de profecía. Un mensaje de altera que no había visto antes”, dijo Gianikian en la presentación de la pieza. Esa lectura, más allá de su valor artístico, viene a recordar el verdadero peligro agazapado detrás del símbolo de miedo: la mordedura irreparable, el avance de las enfermedades zoonóticas.





