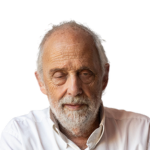Acostumbra a decirse, desde tiempos inmemoriales, que la mejor defensa consiste un ataque certero. “Si vis pacem, para bellum”, frase que se atribuye a Flavio Vegecio Renato, conde y varón ilustre, según reza su propio autorretrato, que escribió en la Roma del siglo IV, mucho antes de que, según cuenta la leyenda, se convirtiera piadosamente al cristianismo.
La batalla de los aranceles, desatada por Trump desde la Casa Blanca, está dislocando a las bolsas mundiales y amenaza la prosperidad, siempre pasajera, del mundo civilizado, augurando para las economías más pobres nuevas calamidades cotidianas: inflación –un método para robarle a los pobres sin violencia–, alza de precios, quiebras, despidos y ruinas empresariales. No es muy diferente, en términos sociales, a un Armagedón.
Que Trump haya elegido regresar al proteccionismo como fórmula rápida para poner límites a la globalización y marcar su territorio ante los activos competidores económicos situados en Asia –especialmente Pekín– nos aboca a todos a una recesión de la que, hasta este momento, únicamente conocemos la cúspide del iceberg. Y no tiene buen aspecto.
En cualquier guerra –sobre todo en las comerciales, que suelen preceder en el tiempo a las militares– hay vencedores y derrotados. Basta echar un vistazo a la historia de España –con su epicentro en Cataluña– durante los dos últimos siglos para caer en la cuenta de cómo las barreras al libre comercio provocan la ruina de unos y la riqueza (injusta) de otros.
Trump, en el fondo, no es muy distinto de Francesc Cambó, líder de la Lliga Regionalista y uno de los patriarcas del catalanismo, esa ideología táctica y tibia que, basada en un cinismo colosal, concibe a España como un molesto inconveniente al servicio de la secular burguesía catalana.
El propio exministro de Hacienda (con Maura) lo reconoció en un pasaje de sus memorias, escritas durante los años treinta: “Los catalanes hemos sido siempre muy hábiles manejando los aranceles y defendiendo nuestros intereses. A veces, las defensas que hemos impulsado han sido exageradas y, por tanto, perjudiciales e injustas”.
La disputa entre los librecambistas y los proteccionistas es una constante en la historia económica de España, que tiene en 1820 una de las fechas capitales de esta discordia que, en buena medida, está detrás de la actual asimetría y la desigualdad territorial del país, con las élites de Cataluña como principales beneficiadas.
Nadie como los industriales catalanes han defendido históricamente, incluso a sangre y fuego si era preciso, la imposición de barreras arancelarias, logrando la cuadratura del círculo: declararse liberales de espíritu y almas esencialmente mercantiles al mismo tiempo que ejercían como devotos de una legislación (impulsada por ellos mismos en su exclusivo beneficio) que les evitase las molestias, siempre indeseables, de la competencia, aunque fuera en perjuicio de los consumidores.
En el imaginario ficcional del catalanismo, que desde el principio tuvo la perspicacia fatal de presentarse como una sinécdoque de Cataluña, cuando únicamente representa a una influyente minoría social, los industriales de la burguesía catalana eran los productores y, el resto de España, los compradores (cautivos). En lugar de conquistar el mercado interior mediante la eficacia y el talento, en muchos casos prosperaron gracias al privilegio concedido por los sucesivos gobiernos de Madrid, uno tras otro favorables a situar sus intereses por encima del resto de regiones.
De esta certeza histórica, que se aceleró tras la repatriación (por supuesto catalana) de los capitales recaudados, no siempre de forma lícita, en las colonias de ultramar –las plazas de Cuba y Filipinas– nace el nacionalismo cuya última estación es el independentismo, partidario de una separación de España cuyo sumatorio sólo beneficia a una orilla.
El sueño de la soberanía catalana comienza, igual que en la mente de Trump, con el mercado intervenido que crean los aranceles excesivos. El proceso mental discurre por cauces semejantes: se comienza fingiendo la condición de víctimas, como evidencia el famoso Memorial de Agravios de Valentí Almirall, para –a continuación– exigir compensaciones por el inexistente maltrato, convirtiendo así en un supuesto acto de justicia y reparación lo que es, simple y llanamente, puro egoísmo.
Esta fue la fórmula maestra de Cambó, que dio su propio nombre al arancel más duradero de la España contemporánea, instaurado en 1922 y en vigor hasta los años sesenta del pasado siglo. Cambó, que es un precursor de Trump, millonario como el presidente de Estados Unidos, no inventó el arancel, que es una constante de la economía española desde 1870, en abierta contradicción con la tendencia europea.
Cánovas, político conservador malagueño e inventor del turnismo, lo practicó en 1891, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, para mejorar la recaudación fiscal del Estado. Esta política prosiguió en el tiempo debido a la influencia de los lobbies industriales regionales, temerosos de la competencia y refractarios a perder los monopolios comerciales. Toda una singularidad del capitalismo español: ligado en exceso al poder político y dependiente –para lo bueno y también para lo malo– de la estrecha connivencia entre el sector financiero, los partidos y los empresarios.
Cambó convirtió su arancel de 1922, que Salvador de Madariaga, político y escritor republicano, bautizó como “una muralla china”, en una perversa obra de arte político. Por ley impidió las compras de productos textiles en mercados industrialmente desarrollados, como Inglaterra, para beneficiar a los industriales catalanes, que llegaron a cobrar su algodón tres veces más caro que el británico, evitándose competir y consolidando un mayorazgo duradero, con independencia de si gobernaban los políticos de la Restauración –Cambó fue uno de ellos–, los dirigentes de las últimas dos dictaduras españolas –Primo de Rivera y Franco– o la república.
No será hasta el Plan de Estabilización de 1959, que puso fin a la autarquía mediante la liberalización de la economía, salvando al franquismo de la quiebra dogmática, cuando se pongan límites a los privilegios del proteccionimo, reemplazados por las reivindicaciones de orden político. Si hubiera sido por los intereses de la burguesía catalana ancien régime, España quizás nunca hubiera entrado en Europa.
La leyenda del dinamismo mercantil catalán, con sus excepciones, que son mérito de la mejor parte de su tejido empresarial, es el resto cantabile de este duradero legado arancelario. Cataluña, en términos comerciales, continúa dependiendo del resto de España, principal mercado de sus empresas y de sus productos.
Igual que otras muchas regiones de España, entre ellas Madrid, Valencia y Andalucía, va a sufrir los efectos de la guerra comercial de Trump. Con la diferencia, en relación al resto de autonomías, de que, en su caso, esta vez no va a verse beneficiada por los aranceles que durante dos siglos la hicieron próspera. Será una damnificada más.